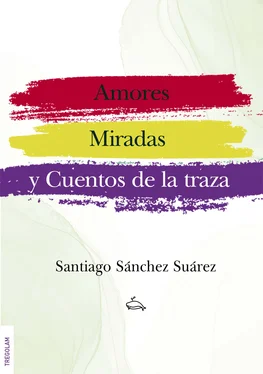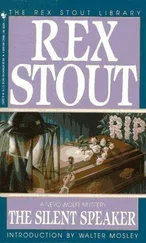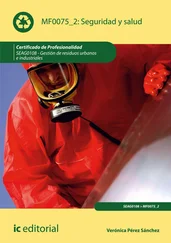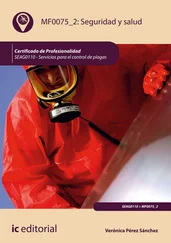Me quedé observando fijamente a esta mujer espléndida que me cautivó al mirarme, pero que también me impresionó cuando sugirió con voz ronca:
—Te conviene hacerme caso. Eres un buen chico, pero un poco inconsciente. Yo puedo y debo estar contigo. —Del tono maternal y amistoso pasó, sin transición, al severo—. ¡Y claro que he de tener las hojas que has leído sin deber de hacerlo! Te avisé, y lo has hecho bajo tu responsabilidad. Es lo que hay. Ven y no pasará nada —finalizó con tono que pretendía ser tranquilizador.
El pánico había hecho presa en mí, no lo podía negar.
—¿Quién eres?, ¿qué eres, para hablarme así?
—Soy autoridad, no te preocupes. —Y de nuevo la sonrisa empezó a insuflar cordialidad y ánimo a mi preocupación—. Vámonos. Permite que te invite, Alfredo, ¿vale? —dijo con voz alegre—. Venga, hombre, no temas.
Me dieron ganas de salir corriendo y huir, estaba muy cerca de la puerta, pero no fui capaz de mover ni un músculo. Vi cómo se acercaba al mostrador, camarero solícito con cuenta preparada; vi cómo recibía la mirada del último y único cliente que había en la barra; también vi cómo ella se la contestaba y, después de pagar la cuenta, vi asimismo cómo sus ojos me miraban a mí chispeantes, hipnóticos, inmovilizadores y cómo vino hacia mí, para tomarme de la mano como si me conociera de toda la vida.
—Tengo el coche cerca —dijo.
—¿Dónde vamos? Yo quiero irme a casa.
—Bien, no te preocupes.
«Todo muy sencillito, no me preocupo. No vivo lejos de aquí y a pie no tardaría mucho».
—Elena, podemos ir andando, ¿no?
—No. —Tono seco.
Algo me hizo entender que ella quería que yo viera la autoridad que era y me acobardé, me dejé ir a su lado, con el libro apretado a mí como si fuera un tesoro que me quisieran robar. Salimos.
—Mi coche es aquel —me dijo—. Ese negro y pequeño. —Al llegar, abrió la puerta del copiloto y me la ofreció.
—Sube —ordenó.
Como un corderito, aturdido aún por la situación, obedecí, entré y me dejé caer en el asiento del copiloto. Ella dio la vuelta y abrió su lado. Se sentó.
—¿Te digo mi dirección? —pregunté.
—Anda, ponte el cinturón —respondió.
Obedecí. Cuando estaba prácticamente abrochado, alguien abrió la puerta trasera de mi lado. Elena ni se inmutó. El alguien se introdujo en el coche y, antes de que pudiera yo reaccionar, me puso en la nariz un trapo maloliente que apretó con fuerza, lo que me impidió respirar otra cosa que no fuera un olor dulzón, tranquilo, relajado, que me indujo a no resistir esa necesidad imperiosa de mantenerme dormido, como si el mundo se desvaneciera entre ojos brillantes y órdenes imperiosas.
Lo último que recuerdo fue que, en la agonía por resistirme, al mirar atrás vi unas gafas oscuras, las mismas que llevaba el último cliente que entró en el Pub La Brújula. Le reconocí y me preguntaba qué diantres hacía ese tío durmiéndome. También me preguntaba qué iba a cenar yo esa noche. Luego la oscuridad.
IV
¡Cinco veces! Me había leído cinco veces el libro de poemas Elefante blanco de cristal. No tenía otra cosa para leer.
Estaba en un cuarto sin ventanas, con una luz artificial muy blanca. Una mesa de madera de pino, dos sillas, lavabo, inodoro y un camastro eran el mobiliario de un cuarto que no era mi cuarto.
Estaba prisionero. He deducido que esta es la protección que me aseguraba Elena que convenía. No sabía a quién, pero a mí no, desde luego. A base de casi morirme de miedo, ya no lo tenía. Lo he sustituido por un aburrimiento mortal y una especie de resignación inquieta por la ruptura de mi rutina vital. Tampoco tenía reloj, tormento añadido a mi falta de libertad, pero tenía el libro para leer y estaba usando la lectura como forma infantil de medir el tiempo.
Tres veces al día entraba un hombrón a mi cuarto. Y he dicho al día, porque la comida que traía cada vez correspondía a desayuno, almuerzo y cena. Además, después de la última me entraba sueño y he deducido que era tiempo nocturno.
El hombre-armario (le llamaba así por lo fortachón y grande que era) daba dos golpes antes de entrar y abría con llave la puerta que a mí me cerraba la libertad. Nunca decía palabra y traía bandeja con comida variada y abundante. Pasado un tiempo prudencial, daba los consabidos golpes e igual de silencioso recogía los restos y se los llevaba. Ya no le preguntaba porque era inútil, pero al principio le impacienté varias veces inquiriéndole sobre mi situación. A la tercera, me miró de tal manera que respeté el silencio posterior y renuncié a preguntar.
Yo sabía que estaba de guardia porque le oía ir y venir, o toser, o mover la silla donde debía estar sentado. Incluso, a veces, ponía una cinta de casete con música. Ese era el mejor momento para mí, porque me ponía con la oreja pegada a la puerta y escuchaba.
¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Deduje que este sería mi séptimo día, contando las cenas, que creía que habían sido seis. Cuando entraba mi vigilante le sonreía conciliador, pero el muy capullo ni me miraba. Igual era mudo, pero no: era jodidamente antipático.
Me sentía muy incómodo. Incómodo, porque mi vida no era la vida a la que yo estaba habituado. No había avisado a José Luis, mi jefe, del motivo de mi falta al trabajo y me angustiaba. No me acordaba de si tendría en el frigorífico comida para echarse a perder y me inquietaba. Intenté pasar el tiempo leyendo y releyendo el librito de poesía que me había traído hasta aquí, y le hacía responsable de todo, pero no, no quería ser injusto con él, no iba a condenar al mensajero. Además, su lectura llenaba mi tiempo y vaciaba mi mente evitando que me volviera loco.
Tenía el poeta de lo cotidiano, autor del libro, un poema que a mí me gustaba particularmente y me hacía pensar en Elena. Se titulaba Besarte. Lo había leído y releído porque a veces me recreaba y soñaba en la posibilidad de que se hiciera realidad con ella, precisamente. Esto daba idea de cómo había influido esa mujer de ojos brillantes en mi estado anímico. Después de conocer este poema y hacerlo mío, no le guardaba a ella ningún rencor, lo juraba.
Los versos decían así más o menos:
Pienso que besarte debiera ser
algo quieto,
silencioso de sonido,
en mudez
deliberadamente lenta,
de cierraojos
y abresentidos
Me había aprendido de memoria estos primeros versos y los repetía una y otra vez añadiéndole de vez en cuando el nombre de la mujer que me había traído hasta aquí. Me reconfortaba y animaba. Después me iba a los versos finales que decían:
De todos modos, debiera besarte
y comprobar
si mi beso y tu beso
son como pienso
que ser debieran...
Y volvía a empezar. Unas veces leía principio y final; otras, leía todo el poema que, evidentemente, era más largo y no iba a transcribirlo en su totalidad porque no hacía al caso.
Esta lectura era asidero moral para mi estancia aquí. Me hacía el día más asequible, precisamente porque Elena entraba en el libro y en mi sueño.
Sin embargo hoy, ahora mismo, me encontraba totalmente desanimado e iba a explicar por qué: esta mañana, después de que el hombre-armario recogiera la bandeja con el desayuno, he oído la voz de Elena. Hablaba con alguien que tenía acento extranjero. Americano o inglés. Me acerqué de inmediato a la puerta intentando hacerme oír. Por lo menos ella podría decirme algo de cómo y cuándo se iba a resolver mi situación, pero me quedé helado cuando oí claramente mi nombre. Con la oreja pegada a la puerta escuché:
—¿Es aquí donde está el tal Alfredo?
—Sí. Está seguro, pero lleva ahí mucho tiempo, demasiado. —La voz de Elena sonaba quejosa—. Algo hay qué hacer. O se le traslada fuera de Madrid o se le deja en libertad. Yo me hago responsable.
Читать дальше