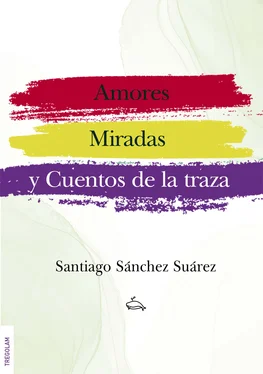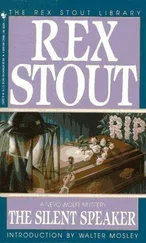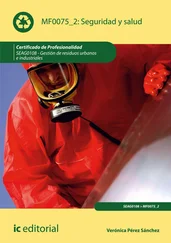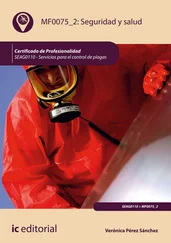—No hay qué preocuparse demasiado; todo está preparado y a punto. Esta tarde se resuelve todo. —La voz extranjera arrastraba las vocales finales.
—¿Y eso qué significa? —noté en ella un tono temeroso.
—Si todo sale bien, deje pasar unos días más, le habla, le saca y le lleva a su casa. Recompénsele con un dinero que dejaré disponible para usted y recomiéndele que guarde silencio. —Aquí una pausa.
—¿Y si no sale bien?
—Si el golpe sale mal, hágalo desaparecer… ya me entiende.
—¿Lo sabe Cortina? —inquirió Elena apresurada.
—Deje al CESID en paz y cumpla con su obligación.
—No haré nada sin su autorización, sépalo usted.
—No hay problema, no se preocupe. —El interlocutor de Elena arrastraba las vocales con aplomo y autoridad.
Se podía suponer el mazazo que para mí representó el conocimiento de tal conversación. Ahora, mi vida dependía de que saliera bien un golpe de Estado, violento o no. Como si me importara un carajo que saliera bien o mal, si yo no me he metido nunca en política. Y todo porque sabía nombres de los que no podía ni quería acordarme. Era una canallada.
A partir de ahí el derrumbamiento ha sido total. Me he pasado tumbado en el camastro todo el tiempo con la mirada fija, analizando las rugosidades del techo con atención enfermiza. No he comido. El guardia-armario me ha mirado y he notado en él un brillo de ojos que he interpretado como compasión, pero no ha soltado ni media palabra, tanto al traerme la comida como al llevársela intacta.
Me he despertado a las no sé qué de la tarde. Aburrido, he abierto por enésima vez el libro de poesía. Afuera, el armario ha puesto música y me he pegado a la puerta para, por lo menos, tranquilizarme un poco. De golpe, la música cesó y se escuchó la radio. Era la primera vez en mi cautiverio que mi vigilante la ponía. Oí una cantinela monótona que iba explicando al oyente cómo, mediante votación personal en el Congreso de los Diputados, se confirmaba la investidura de un nuevo presidente de Gobierno. Por los periódicos y la tele yo sabía que Suárez había dimitido y que el otro, que ni sé quién era, no había podido investirse presidente a la primera. Sotelo, creo que se llamaba, pero no estaba seguro. Creo que ni él sabía quién era.
El locutor tenía voz aburrida e iba desgranando nombres que explicitaban su «sí» o su «no». Me estremecí cuando oí algún nombre que me sonaba, y se me iba la memoria a los papeles responsables de todo lo que me pasaba. Me aparté de la puerta porque la cantinela era soporífera y me producía desasosiego. Sabía, o intuía, que la ceremonia era más importante de lo que parecía, pero era incapaz de mantener el interés. Iba y venía de la puerta al camastro. Me eché en él, me levanté de pronto con el susto en el cuerpo y regresé de nuevo al sonido de la votación que me iba hipnotizando poco a poco. Mi libro me acompañaba en los paseos, unas veces abierto, otras cerrado. Me hacía compañía, lo reconozco.
En un momento determinado, la radio que mal oía desde dentro de mi cuartucho aumentó su volumen. Escuché que el locutor dejaba la entonación monocorde del relato de la votación y regalaba las ondas con una voz de histeria miedosa anunciando que alguien entraba en el Congreso de los Diputados. Disparos. Voces. Más disparos. Una voz gritando…
¡Dios! ¡Estaba sucediendo! Soy consciente de que ese era el anunciado golpe de Estado. La radio se ha apagado de pronto y la música del casete quería quitarle hierro a mi angustia. Me paseaba, me paraba, iba a la puerta, me acostaba… dejaba el libro, lo retomaba de nuevo, lo abría, inmediatamente lo cerraba. Era incapaz de leer. ¡Necesitaba saber lo que estaba pasando! Pero al mismo tiempo lo temía. No quería saber nada, lo que sea sonaría.
¡Elena! ¿Dónde estaría Elena? Malditos los papeles y maldita la ocasión del libro regalado. Maldita la hora en que leí lo que nunca debió importarme. Volví al camastro y me tiré en él totalmente derrotado. ¿Por qué a mí? Abrí al azar el libro y leí:
Dios se plantea si podrá soportar,
impasible, el final trágico de la obra,
sin cerrar anticipadamente el teatro
antes de ser Él la próxima víctima.
No recordaba más porque me quedé dormido, yo creo que por no soportar más el miedo que, insidioso, se había apoderado de mí.
V
Me he despertado de repente. El guardia-armario ha debido de entrar con la cena mientras yo dormía. Intuía que debía ser muy tarde, casi de madrugada, y me extrañaba que no hubiera recogido el alimento. No tenía apetito, evidentemente, y fui a la puerta a ver si oía algo que me indicara su presencia. Silencio absoluto. Eso me alarmó. Ansiaba escuchar la música, la radio, lo que sea que me indicara que no estaba solo. Pensé en Elena. Cuando esto acabara, iba a decirle que me gustaba. A lo mejor…
Me he sobresaltado porque de pronto unos pasos apresurados se han detenido en mi puerta. Otros se iba acercando también. Sigilosamente apliqué el oído.
—Han detenido a Carrés —dijo una voz desconocida.
—Entonces, ¿se ha ido todo al carajo? —Este era mi guardia-armario—. ¿Qué hacemos con este de aquí?
—Está todo muy confuso y el baile de nombres implicados es crítico. Toda la documentación obra en nuestro poder, pero no debemos correr riesgos. Prepara el coche, encapucha al pringao este, que no vea nada ni a nadie; métele dentro y…
No he podido oír más.
Sabía que el golpe había sido fallido, fracasado. Además, sería golpe asesino, porque me iba a costar la vida.
Sin saber qué hacer, abrí el libro, daba igual qué página fuese y en el primer poema que salió, leí:
Yo, de momento, estoy sin ejercer
sensorialmente. Una capucha negra
sobre la cabeza y las manos atadas,
me dicen que no soy de los elegidos,
que, mientras a mi espalda el viento
y la arena convierten en barro el sudor frío,
unas risas nasales con acento de Luisiana
y unas manos firmes, me ponen de rodillas
me oprimen la sien con algo frío y duro
y me demuestran con un simple disparo…
¡BANG!
que, a partir de ahora,
no tiene ningún sentido
usar,
por mi parte,
ninguno
de mis sentidos...
Cuando han abierto la puerta me he dejado conducir mansamente...
Como si fuera oración, he ido musitando los versos aprendidos, mientras gruesos lagrimones caían sobre el pecho y mojaban el libro que yo apretaba fuertemente…
Con estos versos llorados admitía la certeza de que serían los últimos, antes de que acabara el último día de mi vida, este aciago 24 de febrero de 1981, un día después del fracaso de un golpe de Estado, del cual era yo la primera víctima.
Todo por leer poesía en el día equivocado.
EL SUEÑO DEL GENIO BUENO
Todo cuanto podáis imaginar pudo haberle sucedido a Sarah aquella noche en que conoció por fin al hombre de miradas de agua, al hombre de manos de seda. Ese hombre con el que, sin saber aún de él, había soñado en las noches puras y limpias de Al-Khobar.
Esta pequeña localidad pegada a la costa oriental de Arabia Saudí, ciudad veraniega para la clase media-alta árabe, era su lugar habitual de residencia en verano cuando Riyadh, la capital, se volvía irrespirable. En Al-Khobar Sarah sí respiraba y, paseando al borde del agua mansa de un mar sin olas, cuando sol de atardecer y luna de noche nacida convivían, ella soñaba imaginando lo impensable.
Ahmed, su esposo, compró la mansión como estimulante regalo; primero, porque sabía que la cercanía del mar garantizaba optimismo vital, y, por tanto, pensaba que Sarah se recuperaría de la habitual tristeza que mostraba en la capital. También Ahmed creía a pies juntillas que ese cambio de clima y asiento sería bueno para hacer que ella se mostrara predispuesta a satisfacer su deseo de tener la descendencia que todo creyente fervoroso y firme sabe ha de perseguir, para gloria de Alá.
Читать дальше