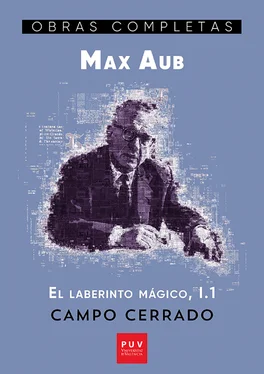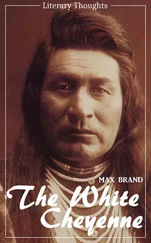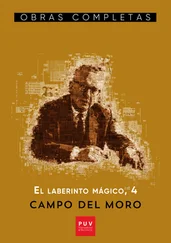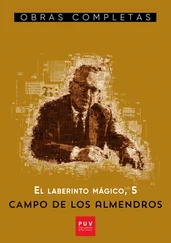El apeadero de Gracia, todo de mayólica blanca, más estrecho, más poca cosa de lo que se había figurado. Salen de nuevo a la luz de la mañana. Una plaza de toros, de ladrillo y azulejos blancos y azules, varios pasos a nivel, con autobuses rojos con imperial, y largos tranvías amarillos. La ciudad tiene, a la altura de sus tejados, un tinte morado carmesí de sal que huye cal zarco de una mañana sin nubes. Brilla la rosada en las escasas hierbas de las esquinas de solares pelados, cuya cerca los convierte en campos de fútbol. Lo que más dsorprende a Rafael son los menhires apanalados 125de la Sagrada Familia. Se promete ir a verlos de cerca tan pronto como pueda. Se multiplican las vías; ya se separan y ordenan entre andenes.
Ya está con su maletín en la plaza Palacio. Se asombra de los árboles. Nadie le había dicho que hubiese plátanos copudos sombreando calles, y si se los figuraba, eran raquíticos como los de las plazoletas de Castellón. Los grandes parques eran otro cantar. Es su mayor sorpresa: ¡grandes árboles en medio de la ciudad! Las palmeras del Paseo de Colón. El platanar de las Ramblas. Los pájaros, los miles de gorriones. Lo demás le parece natural y pequeño. Da sin dificultad con la calle del Hospital, con la fonda de la Estrella, a la que va recomendado por un ferroviario conocido suyo.
Danle y toma café con leche, se refresca la cara en una jofaina rosa realzada con dorados. Vuelve a la calle. ¡Qué pequeño y oscuro todo! ¡Cuánta gente para tan poco espacio! No se amilana por nada, nada le sorprende. Va en busca de trabajo: tiene toda la vida para ver Barcelona.
Le gusta el piso alquitranado de la Boquería. 126Nunca ha visto calle tan dulce de pisar, pero ¡qué estrecho y negro todo! ¿Por qué tan hacinados? Cada casa una tienda, los portales sirven de escaparate. Aquí hasta los porteros son comerciantes. Y tanto hablar de tiendas... ¡Bah!: no tienen nada de particular.
Llega a Baños Nuevos, 127tuerce a la izquierda, encuentra su número, sube a un primer piso: «Bisutería y Quincalla».
Don Enrique Barberá Comas lee la carta de su representante de Castellón. Entra Rafael de aprendiz con veinte duros al mes.
–Supongo que serás un muchacho serio. Yo no admito aquí ningún cantamañanas. Te tomo porque no estarás maleado. Y aquí podrás aprender. ¿Vas a misa? ¿No tienes familia navarra por casualidad?
El chico no sabe qué contestar.
–Bueno, no me importa. El ir a misa no le hace daño a nadie, a nadie.
Llama al encargado, un viejo con guardapolvo gris.
–Lo pone en el lugar del Quimet. Y ojo con él.
Don Enrique Barberá Comas es carlista, pertenece a un círculo tradicionalista y lee El Correo Catalán . Tiene un gran desprecio por casi todos sus conterráneos, pero ese desprecio es grano de anís en comparación del que siente por el resto de los españoles, exceptuando a los navarros. Sus viajantes no pasan los umbrales de la Gran Cataluña, don Enrique tiene en menos comerciar con quien no entiende catalán. Es posible que sea difícil explicar cómo un monárquico absolutista puede sentirse tan unilateralmente arraigado a Cataluña, es posible que él mismo no se lo explique, seguramente no ha querido intentar explicárselo. Se encuentra bien así, y vive.
El trabajo de Rafael no es divertido ni molesto. Consiste en hacer paquetes y llevarlos a la estación o a los recaderos. ¿Cómo son los catalanes? Es gente atada, se dice a los pocos días nuestro mancebo, replantada en su mismo mantillo, abonada por su mismo humor, irrigada por su propia lengua, más dada a los dineros que a su honra, y muy pagados de esta última. No hay gran descubrimiento, gran hazaña, Gran Metro, gran poema, gran puente, religión, pintura, batalla o cuerno que no tenga su catalán a la vuelta; ni filósofo como Llull, 128ni poeta como Maragall, 129ni general como el conde de Reus, 130ni aéreo 131como el de Montserrat, ni Exposición como la suya, 132ni salchichón como el de Vich, ni butifarra como la de la Garriga, ni músico como Albéniz. 133Todo esto lo sabía Rafael a los ocho días de su empleo por el afán proselitista y pedagógico de uno de los empleados, secretario de una entidad turística catalanista y tamborilero de una cobla muy principal. 134Y aprende que no hay agua como la de Canaletas, 135ni Vichy como el catalán; 136Enrique Borrás 137el mejor actor, Margarita Xirgu la mejor actriz y Terra Baixa el súmmum. 138Rafael oye y calla. No acaba de creerlo todo, pero se alegra de haber caído en país de tan buenas prendas.
El otro aprendiz, cachigordete y fargallón, solo habla de fútbol; del gol de Alcántara en Burdeos, del traspaso de Samitier, 139de la semana de diarrea que tuvo él cuando lo supo. Echa llamas, sapos y víboras, 140orín y cámaras cuando alude al Club Deportivo Español, entidad anticatalanista, sostenida por algunos industriales en mal de baronías o marquesados o del reconocimiento afectuoso del Gobernador. Dios, o séase Zamora, 141ha dejado de ser Dios, a pesar de ser catalán, desde que pertenece a esa compañía. Y eso que las razones crematísticas ablandan corazones. Rafael no alcanza a comprender ni interesarse por la batalla de los goles, y menos con su actual salsilla política. (Va a desaparecer la dictadura de Primo de Rivera; las contiendas Barcelona-Español no volverán a tener el frenesí de aquellos años). A Rafael le parecen muchos hombres veintidós para un solo balón de cuero.
Hizo migas con el mozo, un hombre sin edad, pequeñajo, todo él arrugas y muy subido de color, pelo ralo y salpimentado, malhablado a mediavoz, muy cumplidor, con la ojeriza del patrono que olía, sin pruebas, que el hombrecillo no era muy católico; 142teníanle todos en cuarentena por que 143el quincallero no dudara de las buenas prendas de cada cual.
–¡Mala hierba! –mascullaba el almacenista con su Dios, Patria y Rey 144a cuestas, pero como no había razón para despedirle aguantábalo de mala gana–. Se añadían a esto otros motivos: don Enrique había heredado al mozo con el negocio de su suegro putativo, casado que estaba con una hija habida fuera del sacrosanto matrimonio del anterior dueño, hija única por otra parte y poseedora a la muerte de su padre de cuantiosas cuentas corrientes, bien pobladas anaquelerías que una vida asaz inmoral no le había impedido reunir al ya hacía tiempo finado. Mariano –así se llama el mozo– está muy enterado de todo, un tanto echacuervos que fue del difunto.
Desde el punto de vista de la moral que defendía el actual patrono era un poco difícil explicar la boda de este. Sabíanlo todos y era fuente de comidillas y bordón de las nada divertidas bromas. Es de suponer que el bueno del partidario de Don Carlos se lo olía, y andaba roído por los adentros. Salíale ese gusano por la nariz, que tenía muy grande y diagnosticaron cáncer. Con monises curáronselo unos médicos famosos.
–¡En la mejor clínica de San Gervasio, 145los mejores especialistas de Europa! –como decía luego, ufanándose en café y familia, pavo, el empleado músico y excursionista. Don Enrique Barberá Comas es de buena edad, como de cuarenta años. Su mujer le pone los cuernos con un joven de la mejor sociedad.
–Nació cabrón –dice Mariano–, epor eso le va bien en los negocios. Aprende, jovenzuelo, no hay como eso, porque ese zurriburri llegó como tú a Barcelona: fue último dependiente de una zapatería, siempre alacranado 146por ser «alguien». Así llegó a secretario del sindicato del ramo, y revolucionario, y tragafrailes y quemaconventos como no tienes idea. En cuanto olió la cueva del bacalao 147de la hija del viejo –¡aquel sí que era un hombre!–, se volvió más chupacirios que Güell. 148Es un collón que solo vive al olor del dinero. Tiene una querida a la que obliga a trabajar para redimirse del pecado de carnear con él. ¡Si el viejo levantara la cabeza...! Y no es que se engañara, no. Pero la hija se emperró. Las mujeres, m’hijo, son todas una desgracia.
Читать дальше