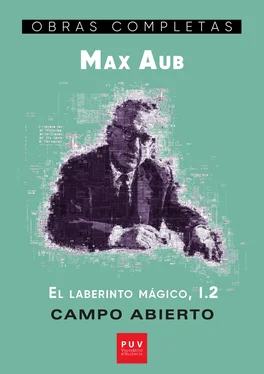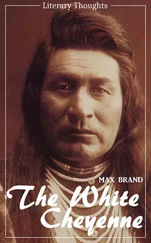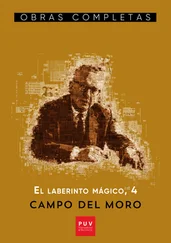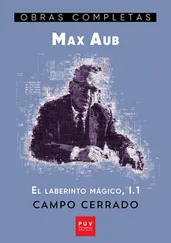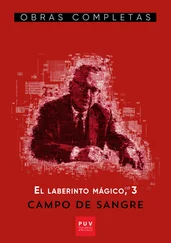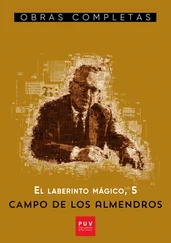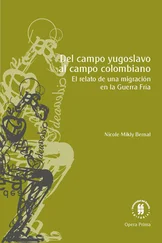1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Habría que referirse por último a la presencia, no demasiado importante aunque sí significativa, de recursos fónicos (aliteraciones, paronomasias, similicadencias), empleados siempre con efectos caricaturescos: mujerona jamona , balumba temblona o papalote con pápulas pueden servir como ejemplo junto al siguiente pasaje, en que se describe el comienzo de las relaciones del Maño con la familia de Claudio Luna:«le llevó a Burgos la pura casualidad, y la notoria popularidad e influencia celestial de Nuestra Señora del Pilar».
5. Tipología y recepción
La clasificación de Campo abierto como novela histórica está fuera de toda discusión; los diversos estudiosos de Aub han demostrado el rigor documental y la extrema fidelidad histórica con que opera a la hora de abordar la narración de los acontecimientos y la presentación de sus protagonistas, características evidentes tanto en esta como en las otras novelas integrantes de la serie. 21El profesor Soldevila, en el estudio introductorio a Campo cerrado incluido en este mismo volumen, dedica unas esclarecedoras reflexiones a la pertinencia de abordar las novelas de El laberinto mágico como realización del modelo «novela histórica»; su propia indefinición y amplitud le obligan, sin embargo, a un trabajo previo de sistematización, que lleva a cabo mediante el establecimiento de una tipología con la que delimitar el territorio de sus diversas manifestaciones: las novelas de este ciclo son, así, agrupadas por Soldevila dentro de aquel tipo de relatos históricos en los que «la referencialidad apunta predominantemente a un modelo de mundo real y verificable», el cual actúa «como apoyatura de un mundo imaginario, pero construido únicamente con efectos de realidad».
Resulta, pues, superfluo volver a insistir en el problema de la ubicación genérica de Campo abierto , pero sí quisiera, al hilo de este y ampliando las reflexiones de Soldevila, extenderme brevemente sobre la cuestión, no exenta de complejidad, de la recepción que un texto de estas características pudo y puede tener entre sus lectores. Y ello nos lleva, ante todo, a reconsiderar algunas aportaciones recientes, como la de Stierle, que se enfrentan al problema de la recepción de los relatos históricos partiendo de la necesidad de aclarar previamente su peculiar estatuto ficcional.
Cabe, así, interrogarse sobre en qué medida la recepción de Campo abierto puede ser abordada desde la noción de seudorreferencialidad que propone Stierle para explicar la recepción de los textos ficcionales. Según este, en tales textos, las condiciones de referencia no son asumidas como antecedentes extratextuales sino producidas por el propio texto; en caso contrario, se incurriría en la lectura ingenua de la recepción cuasipragmática en la que la ficción se deshace en ilusión. 22El lector de ficciones parte, pues, de la premisa de la independencia de los referentes textuales, de su falta de vínculos con el mundo real; por ello, la novela histórica comporta una recepción más problemática en cuanto al lector se le proponen una serie de vínculos entre los referentes del texto y una realidad exterior y anterior a este. ¿Qué tipo de recepción es, pues, la que tendría una novela como Campo abierto , concebida como relato de ficción pero, a la vez, con una importante presencia en ella de acontecimientos y personajes procedentes de una realidad histórica perfectamente conocida por los lectores contemporáneos? La tipología de la novela histórica establecida por Soldevila, basada en los diferentes grados de referencialidad observables en el relato histórico 23puede ayudarnos a resolver la cuestión, ya que nos permite clasificar Campo abierto (y las restantes novelas del ciclo), por la asunción explícita de un compromiso testimonial, en aquella categoría de relatos en los que existe como referente un modelo de mundo real (los personajes y acontecimientos son, en gran parte, extraídos de la historia) y cuya diferencia con los escritos historiográficos habría de buscarse en el nivel de la producción y de la recepción.
No obstante, en el caso de Aub, esa referencialidad a un modelo de mundo real no propicia necesariamente la recepción cuasipragmática que, según Stierle, es característica de este tipo de relatos históricos en los que el lector suele tener borrosas las fronteras que separan ficción y realidad; y ello se debe a que en los relatos aubianos no existe la «invisibilidad» del lenguaje que el teórico alemán considera imprescindible para que se produzca la mencionada recepción. La tensión de la escritura, perceptible en todas sus páginas, incluso en aquellas que parecen mera transcripción del lenguaje hablado, permite al lector ser consciente del trabajo de elaboración que subyace en el texto y esa consciencia contribuye a hacerle superar la pasividad generadora del cambio de ficción en ilusión y a poner en marcha la serie de operaciones que, según Stierle, permiten la «actualización» del texto: el paso de la superficie textual al espacio textual, en el cual «todos los elementos textuales pueden estar en relación pertinente secundaria con todos los demás, con lo que se multiplican las posibilidades de constitución del significado y el texto se convierte en espacio o medio de reflexión en el que el lector puede ahondar cada vez más».
A esa «visibilidad» de la forma contribuye, indudablemente, el diseño estructural de la novela descrito en las páginas precedentes, mediante el que el desarrollo argumental se presenta, renunciando a toda pretensión globalizadora, articulado en pequeños microrrelatos, con la introducción de múltiples ángulos de visión, que van ofreciendo aspectos parciales de una totalidad asumida como caótica e inabarcable y, por ello, difícilmente sometible a una organización presidida por criterios de coherencia. El tema recurrente del laberinto está, como se ha apuntado, íntimamente vinculado a esta estructura, que afecta no ya a la novela histórica sino incluso a la historiografía contemporánea, la cual, según Lyotard, ha aceptado el fin de los grandes relatos orientados a un futuro, a una idea que realizar, y para la que la gran Historia se disuelve en millares de historias pequeñas. 24
Otra cuestión que no cabe ser pasada por alto es la del grado de incidencia del devenir temporal (son ya casi cincuenta años los transcurridos desde que vio la luz) sobre la recepción de una novela de las características de Campo abierto ; en qué medida, cabe preguntarse, la lejanía experimentada por los lectores respecto de los acontecimientos históricos que constituyen el marco en que la ficción novelesca se ubica puede determinar las condiciones presentes y futuras de la recepción del texto.
Resulta evidente que los primeros lectores de Campo abierto se enfrentaron a ella desde unas premisas que implicaban la recepción cuasipragmática a la que alude Stierle, pues la juzgaron exclusivamente en función de su valor como documento histórico. Tal fue, por ejemplo, la actitud de los círculos de exiliados republicanos en México, que, según se desprende de la lectura de los diarios de Aub, mostraron su rechazo a la novela considerando el aireamiento de conductas reprobables y de comportamientos poco dignos ocurridos en el bando leal como una traición a la propia causa; estimaron que el afán de objetivismo del autor había llegado demasiado lejos al renunciar a la imagen enaltecedora del propio campo y mostrar que las indignidades de la guerra no fueron algo exclusivo de la zona nacionalista. 25Desde el otro lado, los escasos testimonios de la recepción que la novela tuvo en España inciden asimismo en valorarla en función de su valor documental, como podemos comprobar leyendo la breve reseña que hace de ella el director de la revista Índice , acusándola de parcialidad y de desconocimiento de lo que sucedía en la zona franquista. Los testimonios de la recepción posterior (Corrales Egea, Tuñón de Lara, Alborg y González Pozuelo, entre otros) denotan ya una actitud menos extremista y son capaces de distinguir con nitidez las fronteras que separan lo ficcional y lo documental, si bien sigue habiendo unanimidad en alabar la veracidad histórica de la novela y el rigor con que Aub ha seleccionado y utilizado sus fuentes de información. Fue Soldevila el primero en apuntar hacia una lectura desparticularizadora del ciclo de novelas aubianas sobre la Guerra Civil, las cuales superaban su condición de meras crónicas del conflicto y partían de él para emprender una reflexión de más amplio alcance sobre la condición humana.
Читать дальше