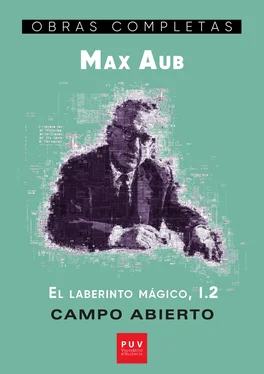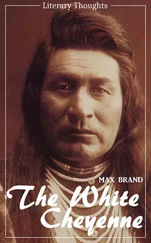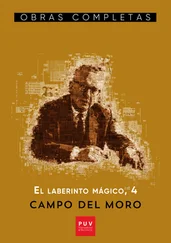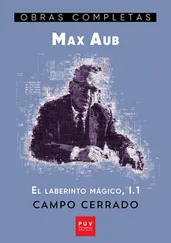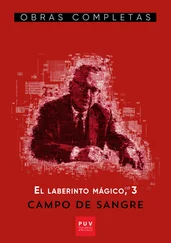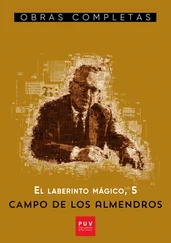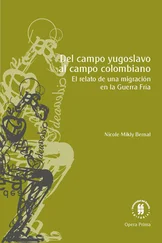De igual modo funciona, también a través de la focalización del mismo personaje, la confrontación entre el espacio ruidoso de La Granja del Henar, configurado por las confusas voces que se entregan despreocupadas a una discusión interminable, y el que, en medio de ellas, evoca un Vicente adormilado y ajeno a aquel bullicio, rememorando la pesadilla vivida los últimos días como integrante de las fugitivas fuerzas republicanas, acosadas por el empuje fascista y por la inclemencia del campo castellano.
Respecto a la temporalidad, sin embargo, hay que observar que su tratamiento en Campo abierto corresponde a la más rigurosa linealidad en el interior de las diversas historias y, del mismo modo, a la sucesión de cada una de estas dentro de la cronología general de la novela. Podría decirse que ese rigor en el tratamiento cronológico es uno de los elementos que contribuyen a reforzar de modo decisivo la conexión del puzzle constituido por materiales narrativos tan heterogéneos y dispersos. La sucesión de los acontecimientos resulta mucho más perceptible en la tercera parte de la novela, dedicada a la narración de los momentos claves de la ofensiva nacionalista contra Madrid, dado que cada fragmento, a excepción del primero, lleva como enunciado capitular la fecha del día de noviembre de 1936 en que se desarrollan los acontecimientos narrados, y en los cuales las criaturas de ficción intervienen como protagonistas junto con los personajes históricos (el general Miaja, García Oliver, el coronel Vicente Rojo, María Teresa León, Josep Renau, etc.). La cronología del relato se atiene en tales capítulos rigurosamente a la de los sucesos que tuvieron lugar en esos días, salvo un par de lapsus sin mayor trascendencia, como el de adelantar en un día la fecha de toma de posesión de García Oliver como ministro de Justicia, o el de trastocar la fecha del parte de guerra que se reproduce al final del capítulo «5 de noviembre», que corresponde, en realidad, al emitido dos días más tarde. 14
En la primera parte los nexos temporales entre los diversos capítulos y entre las historias que los integran son menos explícitos, pero la aparente autonomía de cada uno de ellos, ya mitigada por procedimientos conectores como la presencia de personajes comunes o la prolongación de la historia más allá de los límites del capítulo, resulta casi anulada mediante las referencias diseminadas por el narrador, las cuales permiten al lector percibir claramente la secuencia de los diversos segmentos como un continuum temporal. Así, la primera historia, la de Gabriel Rojas, la única que aparece explícitamente datada, 24 de julio de 1936 (una semana justa después de la sublevación militar que dio origen a la guerra), sirve como punto de anclaje a las siguientes, desarrolladas en días sucesivamente posteriores correspondientes a los últimos días de julio y a los meses de agosto y septiembre; las historias desarrolladas en el capítulo II se sitúan en la primera semana de agosto (referencia a la toma de Albacete en la historia de exsacristán, o acotaciones como «hasta hace quince días Asunción ignoraba lo que era la muerte»); la de Manuel Rivelles, en el capítulo III, presupone lo narrado en el II, pues los jóvenes actores se encuentran ensayando ya en el teatro Eslava y, además, cuando se va a comunicar la decisión del protagonista de marcharse al frente, se especifica «a mediados de agosto [Rivelles] se presentó muy serio en un ensayo»; la historia de Vicente Farnals, en el capítulo III, arranca, después de una amplia analepsis, «hacia el 15 de agosto», fecha en que recibe la carta de Jaime Salas solicitando su ayuda para escapar de la España republicana, por lo que la intervención de Farnals para conseguirlo y la posterior discusión con Gaspar Requena han de tener lugar ya muy avanzada la segunda mitad del mes. De igual modo, algunos datos contenidos en el capítulo IV, dedicado por completo a la historia de Jorge Mustieles (toma de Irún y San Sebastián, llegada a Bayona en los primeros días de septiembre), nos permiten situar esta entre mediados de agosto y mediados de septiembre. Por su parte, en la historia del Uruguayo narrada en el capítulo V, la referencia a la liberación de don Ramón Mustieles «hace dos o tres días» permite fijar su arranque a continuación de la historia precedente. Por último, la historia de Claudio Luna, que ocupa el único capítulo de la II parte, está claramente datada entre el 21 de agosto, fecha del fusilamiento del Maño, y los últimos días de septiembre en que se produce el avance imparable del ejército franquista sobre Madrid; ello le permite servir de puente entre la primera y la tercera parte, la cual se inicia con los monólogos de Asunción y de Vicente que nos sitúan en la segunda mitad de octubre, cuando las fuerzas nacionalistas avanzan imparables hacia la capital.
Dentro del marco de esa rigurosa cronología son posibles la fragmentación y dispersión de varias de las historias que exceden los límites de la división capitular (la de Asunción Meliá y Vicente Dalmases, la de Jacinto Bonifaz y la señá Romualda), las abundantes y extensas analepsis que remontan el curso de algunas de las historias informando sobre los antecedentes familiares de los protagonistas (por ejemplo los casos de Vicente Farnals y de Jorge Mustieles), las suspensiones para introducir esbozos biográficos, más o menos breves, de personajes por completo circunstanciales; o bien, con mayor frecuencia, los amplios excursos ensayísticos mediante el diálogo a varias voces entre personajes que se enzarzan en interminables discusiones producto de la reflexión ante los acontecimientos en que se encuentran inmersos. Todo ello contribuye a reforzar esa sensación de estructura caótica, de ausencia de diseño compositivo, señalada por algunos estudiosos de la narrativa aubiana, pero que en el fondo responde, como hemos apuntado, al intento de abarcar la complejidad de una realidad dinámica y multiforme ante la que resultan ineficaces las estrategias de la narración tradicional.
Ese esfuerzo denodado por reflejar una realidad tan poliédrica y versátil desde todos los ángulos posibles se evidencia de modo especial cuando nos detenemos en el análisis de las estrategias focalizadoras puestas en juego por el narrador. En su artículo antecitado, Rodríguez Monegal hace referencia a una frase de la peripatética discusión que mantienen Cuartero y Templado en mitad de la noche madrileña, con la que el segundo pone en cuestión el tópico aserto sobre la imposibilidad de contemplar simultáneamente los árboles y el bosque («Desde que hay aeroplanos esta imagen es falsa. Se ven árboles y bosque al mismo tiempo») para referirse a la multiplicidad de puntos de vista que el narrador de Campo abierto pone en juego con el propósito de asediar desde todos los ángulos posibles la proteica realidad que intenta transmitirnos: «Desde muchos puntos de vista, Aub está tratando de presentar a la vez y con la precisión de un pintor holandés de interiores, cada árbol y el bosque entero. Paso a paso, las distintas y múltiples historias individuales se van coagulando hasta formar una enorme historia colectiva». 15
Efectivamente, y en proporción similar a la de las otras novelas del ciclo, los acontecimientos presentados están sometidos a un tratamiento narrativo que es la resultante de la combinatoria alterna de las tres modalidades de focalización posibles: la visión omnisciente, tras la que se adivina la existencia de un narrador superinformado que cuenta una mínima parte de lo que sabe y que controla exhaustivamente la trayectoria vital de cada personaje, se restringe a menudo mediante la recurrencia a la visión limitada con la que la información que llega al lector procede de uno de ellos, que actúa como conciencia focalizadora habitualmente a través del monólogo interior en cualquiera de sus modalidades, aunque preferentemente mediante el estilo indirecto libre. Y ambas se presentan en alternancia con la focalización externa en que la voz del narrador reduce su presencia hasta casi desaparecer y convertirse en transmisor de las palabras pronunciadas por sus criaturas, permitiendo que una parte considerable de la historia llegue al lector «directamente» a través de los diálogos o soliloquios de aquellas. En muchos de estos casos podría hablarse de «narración no representada» en cuanto el discurso de los personajes se ofrece como registro de palabras, quedando el papel del narrador reducido al de mero transcriptor que, en el mejor de los casos, se limita a la escueta mención del nombre de los interlocutores.
Читать дальше