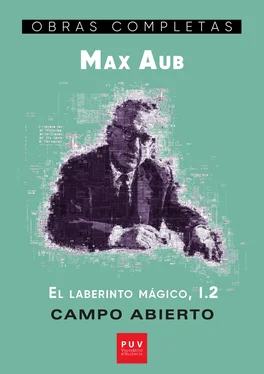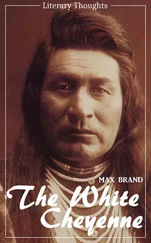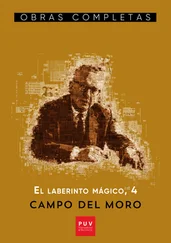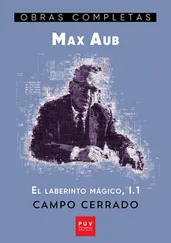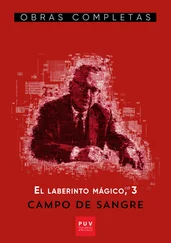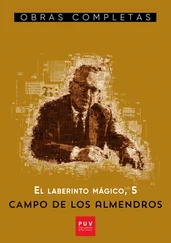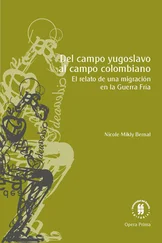Las divisiones capitulares en que Aub distribuye la materia narrativa no ofrecen, sin embargo, una excesiva regularidad en lo que se refiere a su extensión ni a su contenido: la primera oscila enormemente desde las 7 páginas de la historia de Gabriel Rojas, que funciona a modo de pórtico, o las 5 del episodio de la emboscada donde perecen Manuel Rivelles y sus compañeros, a las 67 de la historia de Jorge Mustieles, o a las 47 del capítulo final, centrado en el momento culminante de la ofensiva fascista sobre Madrid, o a las 35 de la historia de Claudio Luna, que constituye por sí misma un núcleo relativamente independiente al estar articulada como una de las tres partes en que se divide la novela. Por lo que respecta al contenido de cada uno de tales segmentos, pueden albergar el desarrollo de una historia completa, como sucede en los casos de las protagonizadas por Jorge Mustieles y por Claudio Luna, o estar centrada, por el contrario, en algún momento culminante de ese desarrollo, como es el caso de las historias de Gabriel Rojas y de Manuel Rivelles. En otras ocasiones, los capítulos tienen un carácter fragmentario, debido a que contienen historias cuya culminación se produce en otro capítulo posterior (o incluso en otra de las novelas de la serie): es el caso de la historia de Asunción Meliá y de Vicente Dalmases, iniciada en el capítulo segundo de la primera parte y retomada en varios de la tercera; aunque el carácter fragmentario puede deberse también a que el contenido del capítulo sea fundamentalmente reflexivo, quedando la acción supeditada al intercambio de puntos de vista entre diversos personajes, lo que confiere al relato una dimensión ensayística muy común a la narrativa aubiana: es el caso, por ejemplo, del capítulo V de la tercera parte.
Esa heterogeneidad y aparente falta de transparencia del diseño compositivo de Campo abierto no responde a una incapacidad estructuradora del autor, como en ocasiones se ha dicho, sino al intento consciente de reflejar mediante la acumulación caótica de materiales heterogéneos lo complejo de la realidad que se pretende abarcar: la selección y el tratamiento de esta, en la medida en que resulta inabarcable desde una perspectiva globalizadora que posibilite una articulación coherente, reflejan su propio fragmentarismo, derivado de su condición de universo dinámico y en plena ebullición que no puede ser atrapado más que mediante la selección aleatoria de fragmentos dispersos, aunque suficientemente significativos: acontecimientos, personajes, peripecias diversas, diálogos, reflexiones, etc., transmiten esa complejidad y polifacetismo irreductibles a la visión ordenada pero artificiosa desde la que se construye el relato al modo tradicional. Rodríguez Monegal señala a este respecto cómo, en Campo abierto , Aub
ha elegido ciertos personajes, ha contado sus vidas o parte de ellas, ha intercalado una visión general de la guerra, ha vuelto a detallar la peripecia de un personaje aislado, vinculando así episodios dispersos. […] Saltando de un episodio individual a uno colectivo, de lo que es el equivalente literario de un primer plano a una vista panorámica (por emplear términos cinematográficos), Max Aub logra el efecto que busca. Cada figura está cuidadosamente dibujada y al mismo tiempo el efecto general no se debilita. 13
A la dispersión y fragmentarismo de las diversas historias que integran la novela corresponde la dosificación paulatina de las informaciones sobre los caracteres y antecedentes de sus personajes, los cuales raramente son presentados de una vez, sino a través de datos espaciados a lo largo de diversos momentos del relato, e incluso de otros relatos de la serie (este es el caso de personajes como Templado, Cuartero, Fajardo o Herrera, cuya trayectoria biográfica se desarrolla en Campo de sangre , novela publicada con anterioridad, aunque los acontecimientos a los que se refiere son, como se ha señalado, posteriores a los narrados en Campo abierto ). Tales informaciones pueden proceder de la fuente narrativa, que se retrotrae en ocasiones mediante el recurso de la analepsis a los antecedentes familiares o a la peripecia biográfica precedente del personaje, o bien, si se trata de caracterizaciones, las dosifica a lo largo del relato; pero, en otras muchas ocasiones, el conocimiento que obtiene el lector procede de la autocaracterización de los protagonistas, quienes a través del estilo directo, prodigado de modo notable hasta el punto de prevalecer sobre la diégesis a lo largo de toda la novela, se convierten en fuentes emisoras de discurso.
Esa prevalencia de lo mimético sobre lo diegético repercute en la configuración del espacio narrativo, que es fundamentalmente un espacio sociológico, dibujado por el entramado de las relaciones entre la multitud de personajes (más exactamente de sus voces), muchos de ellos de apariciones esporádicas, que se entrecruzan en el devenir de las diversas historias. No obstante, en algunas ocasiones, la configuración del espacio se debe a la voz del narrador, especialmente en determinadas descripciones paisajísticas, que nunca son gratuitas ni implican la suspensión del fluir de la historia, ya que se integran plenamente en ella funcionando, por extensión metonímica o por contraste, como proyección del estado anímico del sujeto al que corresponde la focalización. El ejemplo más evidente de funcionamiento metonímico del espacio lo tenemos en el paseo de Jorge Mustieles por las afueras de Valencia, tras haber votado la muerte de su padre, en el que el crepúsculo sobre las huertas y el río se convierte en un paisaje hostil, proyección del malestar ocasionado por el desprecio que siente hacia sí mismo:
Se sentó a ver morir la tarde. Una tarde blanda de calor, cansada, sin ángulos, de una pieza. Se sentía desollado, sin nervios, sin epidermis. Le sacudió un escalofrío. Unas hojas secas, en forma de yatagán, yacían en el suelo, pardas y verdes, sucias. El rosa se tornasolaba hacia los azules. Tras él pasaba, de cuando en cuando, haciéndole daño, algún tranvía con ruido de hierros y frenos. Y el timbre para parar y arrancar. El Gobierno Civil a su espalda, todavía con sacos terreros en las ventanas. Si se levanta aire gritaré de dolor.
Los troncos de los eucaliptos, desollados, con la piel arrancada a tiras. Ya está ahí un ligero aire, se estremeció: no tenía epidermis; estaba en carne viva, pero no sangraba. Se miró las manos. Le parecieron extrañas, tan llenas de arrugas (cap. «Jorge Mustieles»).
O, con una significación contraria, la evocación del paisaje de la adolescencia de Vicente Farnals, en la que el descubrimiento del amor en medio del estallido de la primavera en la huerta valenciana se transmite al lector mediante una sensación de euforia conseguida a través de la acumulación de percepciones procedentes de todos los sentidos. Como ejemplo de función contrastiva puede aducirse el tratamiento calidoscópico de la espacialidad (oscilación entre espacio presente y espacio evocado, según Liddell) que el narrador introduce cuando Vicente Dalmases, enfrentado a la desolación del paisaje manchego y acongojado por el avance de las fuerzas fascistas ante el que no cabe resistencia, rememora la feracidad y el esplendor de la huerta levantina unidos en su memoria a los días despreocupados y felices de la adolescencia:
Mira entre las piedras. Nada se ha movido. El gorrión se fue. La tierra seca, polvorienta, descolorida de sed. Cuelgan unas vainas secas de una planta que no conoce. Secas también, las semillas se marcan en el exterior, esféricas, más oscuras, como si fuesen lentejas. ¿Serán lentejas? No lo cree. Guisantes. Guisantes de olor. Y otra vez Valencia. Guisantes de olor, como mariposas rojas, carmesíes, moradas, blancas, con su suave fragancia deleitosa y sus tirabuzones de fresco verde, su corola grande, en forma de abanico, y su blanca quilla delantera. Y el olor, casi imperceptible, ese olor fresco, vegetal, ligeramente aromado de verde, de tierra buena y bien mojada (cap. «Amparo Meliá»).
Читать дальше