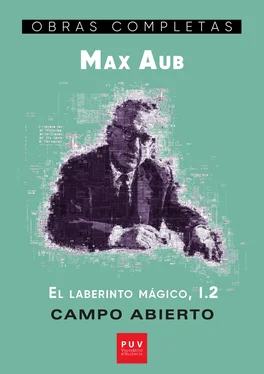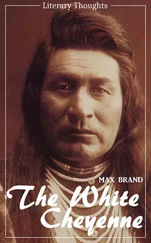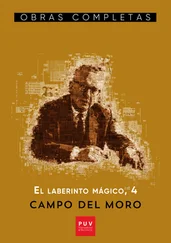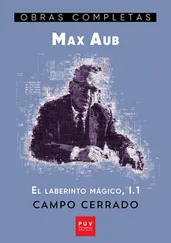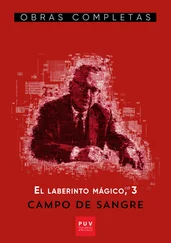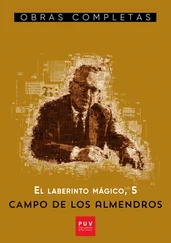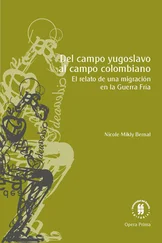1 ...8 9 10 12 13 14 ...26 4Ibíd., p. 192.
5Ibíd., p. 269, aunque debe de tratarse de un lapsus, pues lo que encontró en casa de Mantecón fue, como se afirma en la carta citada en la nota 2, el manuscrito de Campo cerrado . José Ignacio Mantecón Navasal fue secretario general del Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles en París entre 1939 y 1940. Estuvo en el campo de concentración de Vernet al mismo tiempo que Aub, pero salió bastante antes, por lo que Aub le confió el manuscrito de Campo cerrado , que llevó consigo a México.
6 Vid . J. A. Pérez Bowie: «Max Aub: los límites de la ficción» en C. Alonso (ed.): Actas del Congreso Internacional «Max Aub y el laberinto español» , Valencia, Ayuntamiento, 1996, pp. 367-382. No hay que olvidar, por otra parte, la influencia que el magisterio de Ortega y Gasset ejerció sobre la generación de Aub, cuya deuda con la teoría orteguiana del perspectivismo resulta en muchos casos innegable.
7Emir Rodríguez Monegal: «Tres testigos españoles de la guerra civil», en Revista Nacional de Cultura , 182, Caracas, oct.-dic. 1967, p. 18.
8 Vid . J. A. Pérez Bowie: «“Desficcionalización” versus “desrealización” en la narrativa de Max Aub», en Rosa Grillo (ed.): La poetica del falso: Max Aub tra gioco ed impegno , Salerno Edizioni Scientifiche Italiani, 1995, pp. 81-96. De modo inverso, su obra, considerada lúdica, puede ser leída sin esfuerzo como un testimonio sobre la compleja problemática del hombre del siglo XX: la crisis de identidad que desemboca en la fragmentación del sujeto, la inaprehensibilidad del mundo real que se resiste a ser comprendido como un todo unitario y solo resulta abordable como suma heterogénea de perspectivas subjetivas, la falacia del lenguaje que de herramienta de conocimiento deviene en vehículo de confusión y engaño, son temas que se reiteran una y otra vez a lo largo de sus páginas. La misma pasión con que Aub se entrega al juego, su permanente cuestionamiento de la institución literaria, su actitud subversiva frente a los modelos establecidos, no son sino expresión de un escepticismo radical ante toda creación humana, tan lábil e inconsistente como la realidad que la alberga y el sujeto que la produce (ibíd., p. 82).
9Recuérdense las palabras con que cierra, en 1945, su Discurso de la novela española contemporánea :
«Si un escritor se empeña en no ser hombre de su tiempo, sin vuelo necesario para serlo de todos, ni es hombre, ni es escritor.
Evidentemente, si nos comparamos con nuestros colegas inmediatamente anteriores a la Revolución Francesa nuestro papel ha venido a ser subalterno, razón por la que muchos, añorándola, no aceptan la que vivimos.
Porque ya no se lucha por la publicación y exaltación de los Derechos del Hombre, sino por su inmediata aplicación, y por un camino más corto y menos brillante: el de los demás […]
Duro es nuestro porvenir, pero no por eso deja de serlo. Posiblemente nuestra misión no vaya más allá de la de ciertos clérigos o amanuenses en los albores de las nacionalidades: dar cuenta de los sucesos y recoger cantares de gesta. Labor oscura de periodistas alumbradores. Nunca más lejana una época dorada de las letras» ( Discurso de la novela española contemporánea , México, El Colegio de México, 1945, pp. 106-108).
10El relativismo de Aub le lleva, no obstante, a introducir una reflexión del personaje en la que parece dudar de las convicciones que tan ardientemente está defendiendo ante su amigo: «Vicente sentía que Gaspar tenía razón. Y, sin embargo, porfiaba sinceramente con el afán de ver claro. Había algo indefinible que le mandaba no abandonar su posición. No era la negra honrilla, ni la posible venganza del “mea culpa”, sino algo de adentro que nada tenía que ver con la razón» (cap. «Vicente Farnals»).
11Francisco Longoria distingue en la obra narrativa de Max Aub una serie de siete núcleos temáticos (el compromiso, la responsabilidad del hombre por el hombre, el aislamiento humano, la esperanza y la desesperación, el papel de lo imprevisto, la traición y lo impredecible del hombre), añadiendo que todos ellos pueden considerarse, en cierto sentido, «como subtemas que son esencialmente subsidiarios de uno solo, todos con el motivo central de la Guerra Civil», pues esta fue el desencadenante de una reflexión detallada sobre todos ellos ( El arte narrativo de Max Aub , Madrid, Playor, 1977, pp. 51-52).
12La obra narrativa de Max Aub (1929-1969), cit., p. 387.
13«Tres testigos españoles de la guerra civil», cit ., p. 18.
14Véase al respecto Gónzalez Pozuelo: «Max Aub entre la novela y la historia», Ínsula , 499, abril 1984.
15«Tres testigos españoles de la guerra civil», cit ., p. 18.
16La incomunicación entre los seres humanos constituye una de las características más relevantes de la concepción aubiana del mundo como laberinto, y la idea parece repetida con cierta frecuencia a lo largo de sus textos.
17A los diálogos, soliloquios y monólogos de personajes se suma la transcripción de documentos, nuevas voces que se suman a la construcción de la poliédrica realidad: partes de guerra, transcripción de charlas radiofónicas, textos históricos, etc.
18Soldevila: La obra narrativa de Max Aub (1929-1969) , cit ., p. 388.
19«La calidad literaria de esta prosa se echa de ver en la abundancia, número, color, precisión, armonía y capacidad de sugerencia del lenguaje. Es un estilo que lo mismo corre en nerviosas escapatorias que se recrea –graso y turgente– en el periodo sonoro; acerado, viril, tajante y agresivo en ocasiones, sabe demorarse otras veces en sutilezas espaciosas o se complace en el logro de muy acerados cuadros».
20«Aub no ha imitado el habla popular y coloquial con reproductivo mimetismo de sus giros y modismos sintácticos de más simple traslado, o con la indicación de sus peculiaridades fonéticas, o el empleo de voces vulgares y hasta soeces como picantes salpicaduras de sazón. Esta habilidad casi culinaria y de segundo grado no es artificio de escritor verdadero. Lo difícil es recrear literariamente el habla popular, descubriendo en ella como hálito poético, la intención psíquica y el don estético que residen, como últimas fuerzas sustentadoras de esas transformaciones populares del lenguaje, en el uso vulgar del idioma» ( Literatura española contemporánea , La Habana, Cultural, 1952, p. 661).
21 Cf . especialmente Tuñón de Lara: «Lectura histórica de Max Aub» ( Primer acto , 202, enero- febrero 1984), y González Pozuelo: «El laberinto mágico: Max Aub entre la novela y la historia» ( Ínsula , 449, abril 1984).
22«¿Qué significa recepción en los textos de ficción?», en J. A. Mayoral (ed.): Estética de la recepción , Madrid, Arco Libros, 1987, pp. 87-143; la cita corresponde a las pp. 104-107.
23Las ideas apuntadas por Soldevila en la introducción a Campo cerrado aparecen desarrolladas con mayor amplitud en «Historia y ficción en La puerta de paja », en Congreso Vicente Risco , Santiago, Xunta de Galicia, 1995, pp. 301-320; y también en «Le roman historique et son evolution en Espagne», en M. L. Ortega (ed.): Le roman historique espagnol face a l’histoire (1955-19950) , Fontenay / Saint Cloud, Ens Editions, 1996.
24 La postmodernidad (explicada a los niños) , Barcelona, Gedisa, 1987.
25He aquí algunas de las anotaciones de sus diarios correspondientes al año 1951:
19 de febrero: «Conversación con Rejano acerca de Campo abierto , que ha leído –le di el libro anteayer– hasta la mitad. Me reprocha haber escrito escenas que políticamente –según él– nos pueden perjudicar (Jorge Mustieles condenando a su padre, la ejecución del uruguayo). Callo. Para qué discutir. Sé lo que me contestaría si le dijese que de su posición, políticamente tal vez justa, se desprende la mediocridad de la literatura soviética al impedir que las cosas no se juzguen más que desde un solo plano. ¡Fuera todo claroscuro! ¡Todo a la mayor gloria de la victoria y que se chinche la literatura! Lo comprendo en ellos, comunistas que están seguros de la victoria, del nacer de un hombre nuevo. Pero los que dudamos… Al fin y al cabo la literatura –por lo menos la novela– es hija de la duda. La fe da otros cantos» (ed. cit., p. 203.).
Читать дальше