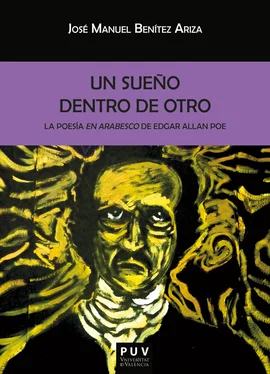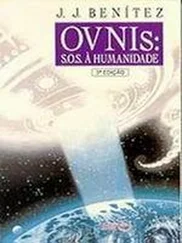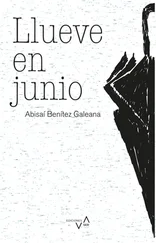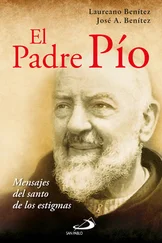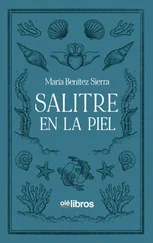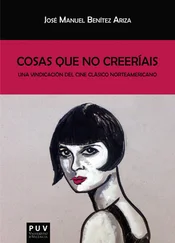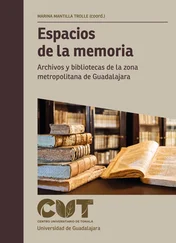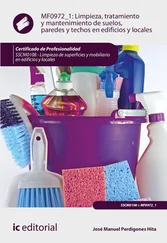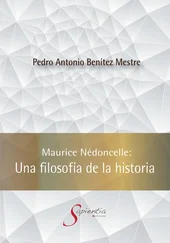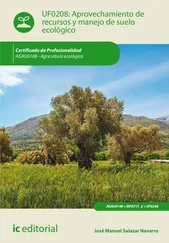1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 En cualquier caso, si el joven poeta, en fechas tan tempranas como 1827 y 1829, abrigaba alguna esperanza de que el éxito de sus dos primeros libros de poemas, escritos en los moldes del Romanticismo inglés, pudiera suponer su consagración como escritor, ésta quedó bien pronto defraudada. Más que la escasa repercusión —cuyos pormenores no vamos a desglosar aquí— de ambos libros, lo que parece determinante en el sentimiento de fracaso y decepción que Poe experimentó hacia estos poemas fueron algunos factores de índole principalmente estética —aunque no exentos de algunas consideraciones de estrategia literaria— a los que Poe aludió en su correspondencia, en sus textos críticos e incluso en algunas obras de creación en los años siguientes.
LA CONCIENCIA DEL FRACASO: POE CONTRA EL ROMANTICISMO
Esta insatisfacción se manifiesta ya desde el momento mismo de la publicación de “Tamerlane”, poema que conoció dos versiones principales a lo largo de la vida del autor: una “larga” —406 versos en la edición de 1827— y una “corta” —243 versos en la edición incluida en el volumen de 1829—; aunque, en su edición de los Complete Poems de Poe, Thomas Ollive Mabbott (2000, 24-26) distingue hasta diez estadios textuales del mismo, el más significativo de los cuales sería el que representa la edición publicada en el volumen Poems de 1831, en el que Poe incorpora al cuerpo del poema otras composiciones menores, ampliaciones que serán abandonadas en la edición definitiva de 1845.
Hay discrepancias respecto a cuál es la mejor de las dos versiones principales. Para Mabbott, que prologó en 1941 una edición facsímil del volumen de 1827, la versión breve, que fue la que Poe finalmente adoptó en su compilación de 1845, “está más pulida, pero como narración no es tan clara ni tan buena como la original” (lvi). En la versión acortada, Poe eliminó lo que, en opinión del citado crítico, “eran los versos mejores del libro, el final de la sección séptima” (íbid.):
The hallow’d mem’ry of those years
Comes o’er me in these lonely hours,
And, with sweet lovliness, appears
As perfume of strange summer flow’res;
Of flow’rs which we have known before
In infancy, which seen, recall
To mind —not flow’rs alone— but more
Our earthly life, and love, and all. 17
Mabbott se refiere también a la opinión general de que Poe modificó su texto original “para disminuir su cualidad byroniana”; y, en efecto, reconoce los importantes débitos del poema respecto a algunos textos de Byron, incluyendo una cita literal —no indicada por el uso de comillas— de una acuñación procedente de Childe Harold : “sound of revelry by night” (“ruido de festejos en las noche”) (lviii); lo que hace suponer a otro crítico posterior, Jay B. Hubbell, que estos débitos podrían haber pesado sobre la precoz autoconciencia literaria de Poe como una clara imputación de plagio. Fue la influencia de Byron, dice este crítico (1969, 99), lo que “llevó [a Poe] a importar al Asia central a un improbable monje que oye la confesión de Tamerlán en el lecho de muerte”; como sucede, en un contexto más verosímil, en el Manfred de Byron. Para Hubbell esta temprana conciencia de plagio —o quizá un clarísimo ejemplo de esa “ansiedad de la influencia” (“anxiety of influence”) que Bloom señalaría, en su ensayo del mismo título de 1973, como uno de los motores de la evolución histórica de la poesía— es el factor desencadenante de algunas de las estrategias literarias más conspicuas de Poe: por ejemplo, el registro paródico (100), que, como ya hemos visto, algunos estudiosos creen apreciar incluso en obras que, en apariencia, no ofrecen indicación alguna de querer ser entendidas como parodias o bromas literarias.
El efecto más inmediato, en Poe, de esta estrategia de atenuación de las influencias recibidas sería el paso de la escritura de poesía a la de relatos en clave grotesca —término que, como otros que definen actitudes o estrategias literarias de Poe, exige una cierta clarificación, que intentaremos más adelante. Y es significativo que uno de los más tempranos ejemplos de esos relatos grotescos —es decir, referido a un mundo inarmónico de meras apariencias— sea “The Assignation” (“La cita”), de 1834 —y titulado entonces “The Visionary” (“El visionario”)—, de cuyo protagonista afirma Mabbott (1978, 148) que “está obviamente modelado a partir de Lord Byron” y que así debieron entenderlo los lectores de entonces. La historia está basada en los amores italianos del autor de Don Juan . El protagonista es un noble inglés que vive en un ambiente de exaltado refinamiento artístico y urde, ante los ojos asombrados de un testigo incauto, un suicidio concertado con su amante, después de un extraño episodio que parece implicar el intento de asesinato, por parte del marido de aquella, del hijo nacido de esas relaciones adúlteras.
“The Assignation” —un texto cuyo influjo, como prefiguración del recurrente personaje del esteta expatriado, se extiende de Henry James a Eliot— marca el patrón con el que Poe va a referirse, a veces de manera puramente alusiva, al Romanticismo inglés. Parece claro el temprano distanciamiento de Poe hacia quien había sido su modelo en su primer libro y en su primer poema extenso. En el capítulo siguiente nos extenderemos sobre otras relaciones de mayor calado entre “Tamerlane” y sus antecedentes. Baste adelantar ahora que, como señala el siempre perspicaz Edward H. Davidson, “Tamerlane” quería inscribirse en un género característico del Romanticismo, el de “los poemas que rastrean la conciencia en expansión de una inteligencia poética altamente sensible” (1957, 5), al modo de los poemas sobre la maduración de la sensibilidad que escribiera Wordsworth, por ejemplo. Pero, por mor del asunto elegido, que supone la adopción de una máscara muy alejada de la realidad vital del sujeto de esa conciencia, el poema de Poe no pasa de ser “autobiografía confusa”, es decir, mera trasposición de hechos autobiográficos en un medio incongruente. El intento de autoanálisis fracasa, por tanto, por no lograr cubrir el amplio recorrido que se observa en la mejor poesía romántica: el que se inicia con el descubrimiento de la dualidad entre mente y naturaleza, en la infancia, al que sigue el desbordamiento de esa dualidad en el momento en que el sujeto pretende erigirse, por encima de la propia naturaleza, en medida y clave del universo; para concluir en la etapa en que la conciencia se repliega a un nuevo entendimiento —Davidson lo denomina “alguna clase de ajuste psíquico” (8)— de la relación entre esos dos polos de realidad. Poe, señala el citado crítico, se queda en la segunda fase; es decir, su poema autobiográfico de 1827 no llega a atisbar siquiera ese “ajuste psíquico”, equivalente a una síntesis conciliatoria entre realidad e imaginación, que es característico, por ejemplo, de la poesía madura de Wordsworth. 18
Es a este Poe insatisfecho con su primer logro —y, sin embargo, todavía en pugna por corregirlo y mejorarlo— al que vemos, apenas dos años después, publicar un poema que, aparentemente, se apoya en el otro extremo de la sensibilidad romántica: la visión imaginativa de una realidad trascendida, en oposición a la mera exaltación del yo a la que parecía apuntar el modelo byroniano. El nuevo modelo no será, pues, el autor de Manfred y Don Juan , sino el de la ya aludida fantasía orientalizante que, como hemos mencionado, había alcanzado un notable éxito de ventas en América durante la infancia de Poe: nos referimos a Lalla Rookh y a su autor, Thomas Moore (1779-1852).
Nos ocuparemos de algunos aspectos específicos de esta influencia en el capítulo que dedicaremos a comentar detalladamente “Al Aaraaf”. Significativamente, la carta en la que Poe pidió a su padrastro dinero para sufragar la edición del nuevo libro contiene una declaración explícita de que el joven poeta no era ya seguidor de Byron. 19La carta trata de convencer a John Allan de la viabilidad comercial del nuevo proyecto —preocupación que, como hemos indicado, nunca ha de ser desechada del todo al considerar los cambios de estrategia literaria de Poe—: “Es más que probable” —dice el autor— “que la obra sea rentable, y que yo salga ganando y no perdiendo, incluso en un sentido pecuniario”. Sobre los detalles concretos del proyecto en cuestión se extenderá el autor en otra carta, esta vez dirigida al editor Isaac Lea, de mayo de 1829. La visión de la que trata el poema se ubica, explica Poe, “en la celebrada estrella descubierta por Tycho Brahe, que apareció y desapareció de repente. […] Una de las peculiaridades de Al Aaraaf es que, incluso después de la muerte… aquellos que eligen la estrella como residencia no disfrutan de la inmortalidad, sino que, después de una segunda vida de exaltación, se sumen en el olvido y la muerte […]. He imaginado a algunos conocidos personajes de la época en que apareció la estrella transportados a Al Aaraaf; por ejemplo, Miguel Ángel y otros; de los cuales sólo Miguel Ángel aparece…”. 20
Читать дальше