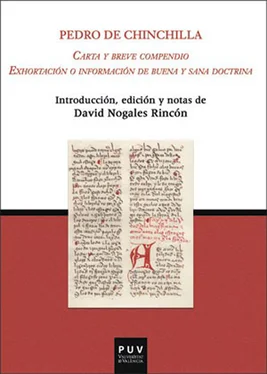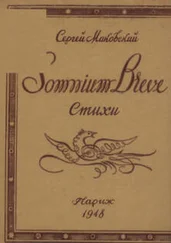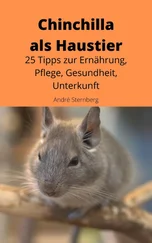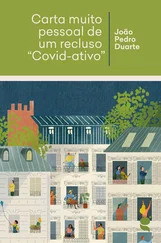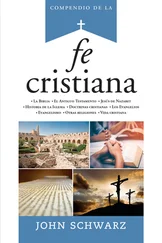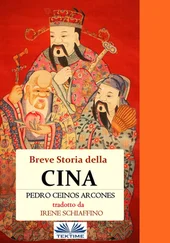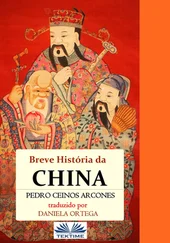1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Como complementarios de los siete pecados capitales, Pedro de Chinchilla añadirá a la clasificación canónica —aspecto que no será extraño a lo largo de la Baja Edad Media— 124dos pecados adicionales: la crueldad (51 r b-52 v a), un aspecto fundamental en la caracterización del tirano; y la blasfemia (52 v a-54 v b), que cabría incorporar dentro de los denominados por Carla Casagrande y Silvana Vecchio como «pecados de la lengua», que tienen su origen en los pasajes Éxodo 20: 7 y Levítico 24: 10-16, y que son objeto de atención ulterior en Mateo 15: 19 o Marcos 7: 21-23, regulados y sistematizados principalmente a partir de fines del siglo XII y hasta algo después de mediados del siglo XIII y objeto, a partir del segundo cuarto del siglo XIII, de lo que Corinne Leveleux-Teixeira denomina como «canonisation» del pecado de blasfemia. 125Además, Pedro de Chinchilla presenta, incorporándolos directamente de De casibus , dos vicios políticos que tendrán amplia fortuna dentro de la literatura de espejos de príncipes, como pecados estrechamente ligados a la figura del príncipe: en primer lugar, el creer de ligero (48 r b-50 r a), que adquiere un perfil específico en relación con la ira, en torno al problema que supone actuar con arrebatamiento. En segundo lugar, la importancia de la idea del consejo, que, si bien constituye, en sentido estricto, una categoría política, acaba por quedar inserta vagamente en un marco religioso, dentro del necesario acatamiento a Dios (54 v b ). En esta percepción del consejo a la luz de la obediencia a la divinidad cabría ver probablemente el papel otorgado a la razón —una razón alejada de la voluntad, a través del consejo— como instrumento para desentrañar la ley divina y, en definitiva, reconocer el poder de Dios. 126
Pero, además, el rechazo al pecado, más allá de sus implicaciones estrictamente espirituales, sería fundamental para asegurar el ejercicio recto de la virtud, pues, como recordaría Alfonso Martínez de Toledo, «en uno non pueden virtudes estar e vicio, por su contrariedad», 127por lo que, en palabras de Enrique de Villena, «la prosecuçión de las virtudes ha primero despojarse del ábito viçioso». 128Este aspecto permitirá presentar, frente al vicio, algunas virtudes deseables en el príncipe, como la humildad, tratada en la aproximación a la soberbia, manifestada, en el plano religioso, en la obediencia a Dios, como instrumento más firme para conseguir la seguridad (40 v a-b); la castidad, atendida al tratar sobre la lujuria (45 v a); o la piedad, abordada al hablar sobre la crueldad (52 r a-52 v a).
La incorporación de esta perspectiva religiosa, articulada en torno al pecado, al ámbito político —ello en detrimento de otras categorías propiamente políticas, como la justicia o la administración burocrática— no era un aspecto anecdótico, pues permitiría definir una actuación, en el campo político, acorde a la ley divina y, derivado de ello, una sujeción de lo político a lo ético-religioso.
En su conjunto, todo este diseño religioso, fundamentado en el rechazo al pecado como vía para conseguir fama y asegurar la salvación del alma, 129se enmarca en una renuncia a los bienes mundanos, en torno a la cual Chinchilla muestra los caminos de la verdadera bienaventuranza y felicidad, trazados a través de De consolatione philosophiae de Boecio. En este sentido, en De consolatione , como apunta Pedro Rodríguez Santidrián, Boecio establece que la felicidad «no puede consistir ni en la riqueza ni en el deber, ni en los honores, ni en la gloria ni en los placeres […]. Sólo resta que la felicidad consista en Dios mismo, bien supremo y ser perfectísimo». 130Dicho rechazo permite enmarcar el tema de la bienaventuranza y el bien supremo dentro de un estoicismo cristiano ligado, en el ámbito castellano, a las figuras de Boecio, Séneca o Cicerón, 131en un camino paralelo y, en buena medida, complementario al trazado en la Exhortación (§ IV.5.2), ya explorado por el propio Tomás de Aquino en la Suma teológica (q. 2, a. I-4, 6), al abordar el tema de la beatitudo . 132
Sin embargo, más allá de la definición de este marco religioso, el interés de la Carta estriba en analizar, a la luz de dicho marco, un conjunto de hechos históricos que servirán como manifestación del nefasto papel que el vicio tendría para el gobernante. Esta orientación, presente ya en De casibus de Boccaccio, será reforzada por Pedro de Chinchilla en la Carta , gracias a su carácter compendioso y a la sistematización de los contenidos en torno al esquema de los siete pecados capitales, que permite ofrecer una lectura clara y unívoca de cada uno de los exempla , analizados desde la perspectiva de un vicio particular. El tratado define así el predominio de un relato religioso y moral, que se superpondría al discurso propiamente político en torno a la idea de «caída», entendida como sinónimo de «ruina». 133En este sentido, las consecuencias del pecado son analizadas por Chinchilla a la luz del ejemplo de distintas figuras rectoras (gobernantes, militares, aristócratas, reyes), con respecto a las cuales la transgresión moral acabaría por convertirse en una transgresión política, que provocaría su caída (§ V.1). Dicha transgresión sería consecuencia no solo de la ruptura del orden divino, sino también del ordenamiento político, fruto de la estrecha relación entre la ley humana y la ley divina, que desembocaría en la confluencia e incluso en la confusión entre la imagen del rey pecador y la del rey tirano.
Pedro de Chinchilla fija así una relación causal clara y directa entre el comportamiento del príncipe y su estabilidad política. No se trata, en modo alguno, de una idea novedosa; responde, por el contrario, a un discurso bien definido en época medieval, que encuentra sus principales auctoritates para el período bajomedieval en la Política de Aristóteles, 134en De civitate Dei de san Agustín 135y, sobre todo, en los Proverbios de Salomón. 136A estas fuentes doctrinales cabría sumar otros pasajes secundarios, como el Libro de la Sabiduría, 137que insistiría en el saber como elemento para reinar eternamente (« in perpetuum regnetis »); los evangelios de san Marcos y de san Lucas, que pondrían de relieve la escasa duración de los regímenes políticos donde reina la división; 138las Sátiras de Juvenal, que señalarían que pocos son los tiranos que mueren por causas naturales; 139o De officiis de Marco Tulio Cicerón, que llamaría la atención sobre la inestabilidad que acompaña al tirano. 140Fuentes complementadas por aquellas autoridades sobre las que se fundaban las teorías políticas particulares sobre la importancia de la sabiduría para el gobernante 141o sobre el amor en las relaciones políticas, entre las que se podría citar De clementia de Séneca, 142 De officiis y Laelius de Amicitia de Cicerón 143o Adelphoe de Terencio 144(§ III.5.3).
Auctoritates que vendrían a ser respaldadas y complementadas por la vía de los exempla , especialmente la ascensión y declive del Imperio romano en relación con el cultivo de la virtud, imagen de gran éxito en la literatura política bajomedieval, 145y, sobre todo, la mala muerte del rey tirano. Estos ejemplos darán así forma a un discurso histórico que insistiría en el fin desastrado del mal rey, bien representado por De casibus , pero también por el capítulo « De morte malorum regem » del Speculum regum de Álvaro Pelayo, por el Memorial de virtudes de Alonso de Cartagena o por el Espejo de verdadera nobleza de Diego de Valera. 146Así, en palabras del segundo, quien, no por casualidad, había sido traductor de la obra de Boccaccio:
Читать дальше