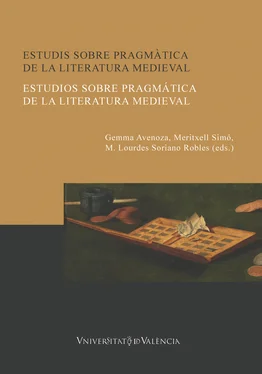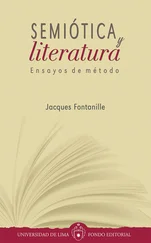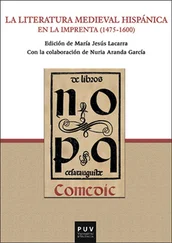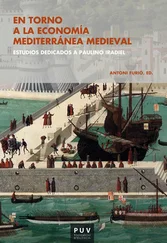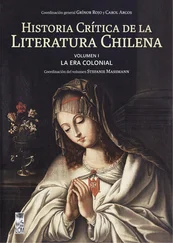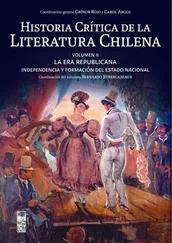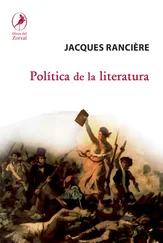aconsejarle y servirle en las cosas que le fueren menester, cada uno según el peso que hubiere y el lugar que tuviere. Y él lo debe conocer y galardonar, según lo valieren y lo merecieren (XIII, ii, 7),
y, sobre todo, de los temas sobre los que el consejo ha de versar:
no le dejen hacer otra cosa a sabiendas por que pierda el ánima, ni que sea a malestanza o deshonra de su cuerpo o de su linaje, o a gran daño de su reino; y esta guarda ha de ser hecha [...] primeramente por consejo, mostrándole y diciéndole razones por que no lo deba hacer [...] Aquellos que de estas cosas le pudiesen guardar y no lo quisiesen hacer, dejándole errar a sabiendas y hacer mal su hacienda por que hubiese a caer en vergüenza de los hombres, harían traición conocida (XIII, ii, 8).
Bonifacio Calvo, por tanto, actúa como un miembro del consejo feudal, aconsejando al rey su pro en una circunstancia tan difícil como decidir entre la guerra y la paz, esperando, suponemos, el galardón que merecía. Más precisiones podemos encontrar en otro código jurídico, el Fuero real (Alfonso X, en Martínez Díez, Ruiz Asencio y Hernández Alonso, 1988), que, a diferencia de Las Partidas , pretendía ser una ley de aplicación inmediata en el gobierno de sus territorios:
tod omne que entendiere o sopiere algun yerro que faga rey dígagelo en so poridad e si el rey ie lo quisiere emendar; si non, cállelo e otro omne non lo sepa por él (I, ii, 2).
Nótese que no solo ordena aconsejar al rey, sino que prevé el caso en que el rey pueda equivocarse; es por ello que recomienda hacerlo en secreto. Pero, por si el rey no juzgara pertinente el consejo, es también deber del vasallo callarlo, escondiendo a los demás su posible error y evitando murmuraciones. El Libro del consejo e de los consejeros analiza el caso desde el punto de vista del rey, el destinatario del consejo:
San Pablo nos dize que provemos todas las cosas comidiendo en nuestros coraçones e parando mientes qué cosas son cada una dellas en sí; e después que esto fiziéremos nos escogeremos e tomaremos ende lo que fallaremos que es bien (Pedro [Maese]; Taylor, 2014, cap. vi: 136).
En términos más explícitos se manifiesta otra fuente conocida durante todo el siglo XIII, el Secreto de los secretos :
allega sienp re al tu co n sejo el ajeno co n sejo, por q ue si el ajeno co n sejo a ti plega e es a ti p ro uechoso te n le; si, en verdat, a ti es no p ro uechoso q ui tate d é l (Pseudo-Aristóteles; Bizzarri, 2010, cap. xxx: 94).
Es de estos principios de donde emana la conclusión de Bonifacio Calvo: «pos dig n’aurai zo que dei, / el faz’o que quiser fazer» (‘después que le habré dicho lo que debo, / haga él lo que quisere’). El vasallo fiel está sujeto a la obligación de aconsejar a su señor pero el señor no está obligado a seguir el consejo de su vasallo; tales son, a mi juicio, los parámetros en que debemos enjuiciar este sirventés, los que nos permiten reconstruir la fuerza ilocucionaria del autor.
A tenor de estos principios, el trovador no se comporta en absoluto como un intelectual crítico ni se hace eco tampoco del sentir general de su tiempo en relación con los hechos referidos: cumple con su deber vasallático, y lo hace con todas las reservas necesarias para que el consejo se ajuste a aquello que se esperaba de él: sinceridad, fidelidad y respeto a la decisión final. Efectivamente, el rey no le hizo caso y se abstuvo de atacar y él, por lo que se desprende de su obra, siguió sirviéndole fielmente durante al menos algunos años, quizá muchos más de los que tenemos documentados (Bonifacio Calvo; Branciforti, 1955: 14-28; Riquer, 1975: 1417-1418; Beltran, 1985 y 1989). De todos modos, por el contexto quizá podamos interpretar de otra manera esta composición: el consejo, si pensaba que el rey pudiera errar en su conducta como parece desprenderse del texto, debió darse en secreto, pero el poema, como es obvio, nació destinado a su divulgación; de ahí podemos deducir que el destinatario verdadero no era el rey. 6 Por otra parte, el uso del occitano, del gallego y del francés sugiere que los destinatarios eran los cortesanos de Alfonso y los ejércitos rivales de aragoneses y navarros (Beltran, 2005 b : 15-30). Y por fin hemos de recordar que los nobles medievales no eran héroes románticos dispuestos a morir apoteósicamente por un ideal, sino profesionales pragmáticos que hacían la guerra para vencer y ganar tierras y botín (Contamine, 1980; García Fitz, 1998); y al fin y al cabo Alfonso X se enfrentaba en este momento contra su suegro el rey Jaime y nadie podía censurarle que evitara la batalla y aceptara un pacto en el que obtuvo al menos aparentemente parte de lo que deseaba: la sumisión feudal de Navarra. Para entender cabalmente el poema ha de partirse de la fuerza ilocucionaria, la intención del autor, que podemos deducir del espacio cultural y de las ideologías compartidas por el autor, el destinatario y el público: a nivel de cosmovisión de grupos sociales, resulta evidente que el autor se basa en una amplia gama de valores compartidos por el rey y su entorno: el valor en la batalla, el gusto por la caza, la cultura cortés, el beneficio territorial y el logro del poder; pero estos valores son articulados en la aplicación a un caso concreto en que de ellos se hacía derivar la conveniencia de atacar al enemigo. La conjunción entre las circunstancias de composición, la ideología en que se apoya y los usos sociales de que parte permite por tanto una reconstrucción fiable de la fuerza ilocucionaria, interpretar el poema del modo más ajustado al contexto de creación y, hemos de pensar, a la intencionalidad del autor, al modo, por tanto, en que él deseaba ser interpretado.
2. GÓMEZ MANRIQUE Y LAS TRIBULACIONES DE SU HERMANA
En la carta dedicatoria de su Consolatoria a la condesa de Castro , el autor afirma que «yo he seído por la señoría vuestra rogado y mandado y aún molestado que sobre el caso de esta adversa fortuna vuestra alguna obra compusiesse» (Beltran, 2016: 127); cuáles fueran las posibles tribulaciones de doña Juana Manrique, condesa de Castro y Denia, será el primer objetivo de la investigación, pero antes deberemos ocuparnos de la cronología de la obra, datable por unas alusiones a la muerte de Álvaro de Luna y a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, mencionado como vivo (estrofas XXI y XXVIII): entre el 3 de junio de 1453 y el 25 de marzo de 1458. Juana ostentaba aquellos títulos por su casamiento con Fernando de Sandoval, cuyo padre había sido desposeído del condado de Castro tras su rebelión contra Juan II de Castilla y luego compensado por el Magnánimo con el señorío valenciano. En estas fechas el matrimonio estaba sometido a una doble tensión: por una parte, la política conciliadora con que se inició el reinado de Enrique IV de Castilla entabló negociaciones para devolverles sus posesiones castellanas pero, casi al mismo tiempo, era puesta en cuestión su sucesión en el condado de Denia, a la que se oponía la ciudad de Valencia y la viuda del conde recién fallecido, Diego de Sandoval (Beltran, 2016: 83-89); en esta tesitura el matrimonio podía ver doblarse su patrimonio o, por el contrario, perderlo todo.
Las interpretaciones tradicionales de la obra se basan exclusivamente en el contenido explícito (religioso-moral) del poema:
lo fundamental es el sentido cristiano de la existencia: vanidad de los bienes mundanales, Providencia rectora, vida eterna tras la muerte; pero se aprovecha algo de la filosofía estoica y se toman de la antigüedad multitud de ejemplos (Lapesa, 1988 [1974]: 57).
Sin embargo, si atendemos al extenso comentario en prosa las cosas no quedan tan claras: el autor evita condenar el suicidio de Aníbal (comentario de la est. XVII), se distancia de la aceptación corriente del Contemptu mundi (comentario a la est. VIII) y manipula el pensamiento de Séneca alterando la traducción de Alonso de Cartagena al hacerle decir que «procurar [o ‘inquerir’] deven los nobles y virtuosos onores, riquezas y temporales estados» (comentario a la est. XXVI); al final del poema manipula también el episodio evangélico de la mujer cananea (comentario a la estrofa XIX) y a lo largo del mismo cita expresiones bíblicas con el único objetivo de dar sostén al estado de ánimo de su hermana y, a la vez, reforzar las reivindicaciones patrimoniales de su familia. Un objetivo para el que invoca a menudo a Séneca, de quien reproduce en diversos pasajes varios capítulos de De providentia y De vita beata , siempre en la traducción de Alonso de Cartagena.
Читать дальше