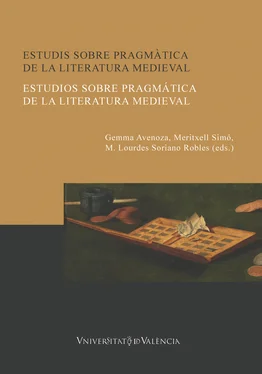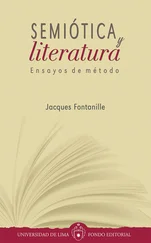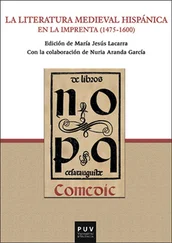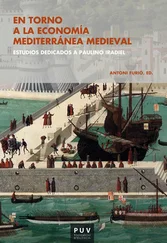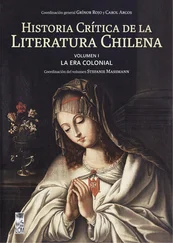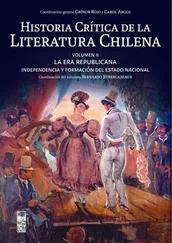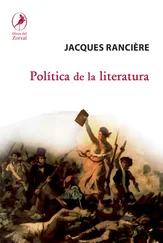En mi aproximación a este problema utilizaré como instrumento la teoría de la ideología, que permite vincular emisor y receptor a través de un circuito de características determinables (Beltran, 2014 y 2016). No son muchos los intentos de aproximarse a este problema en el contexto de los estudios medievales y la mayor parte se encuadran en las actuales derivaciones de la historia social; 5 existen también aproximaciones desde escuelas historiográficas españolas que tendré muy en cuenta, aunque partiré de las teorías creadas para el estudio de las sociedades occidentales actuales para encuadrarlas después en el ámbito estricto de la sociedad europea medieval y renacentista. Tratando de sintetizar las principales tendencias de los estudios actuales en su aproximación a las ideologías, T. Eagleton, partiendo de su función en el entorno de la acción política, fijaba seis posibles definiciones de las que retendré algunas, quizá adaptables a nuestro propósito. Resulta poco útil por demasiado general la propuesta de «entender por ideología el proceso material general de producción de ideas, creencias y valores en la vida social». Aun siendo todavía demasiado vago, nos aproxima más a nuestro objetivo la consideración de reducirlas a «las ideas y creencias [...] que simbolizan las condiciones y experiencias de vida de un grupo o clase concreto, socialmente significativo»; este concepto está aún demasiado próximo a una cosmovisión, aunque estas suelen extenderse más allá de un «grupo o clase concreto». Introduciré por tanto en mi aplicación otras dos restricciones: por la primera, «la ideología puede contemplarse como un campo discursivo en el que poderes sociales que se promueven a sí mismos entran en conflicto o chocan por cuestiones centrales para la reproducción del poder social», sin desestimar la posibilidad de que las «ideas y creencias» en cuestión «contribuyen a legitimar los intereses de un grupo o clase dominante» (Eagleton, 2005: 52-55): nos hallamos, en el último caso, ante lo que se viene llamando «visión crítica» de la ideología, defendida por ejemplo por J. B. Thompson (1984: 4), que la concibe ante todo como un instrumento de dominación.
Conviene poner también de manifiesto los aspectos no políticos de las ideologías, por ejemplo, aglutinar a los grupos sociales que se adhieren a ellas, organizarlos y caracterizarlos frente a los otros grupos; creo que quien lo ha expresado con mayor nitidez es J. Baechler: «la première fonction de l’idéologie réside dans la nécessité de se reconnaître entre amis [...] et de désigner l’ennemi» (1976: 64). Hay por fin una dimensión que, si bien puede manifestarse también en los conflictos políticos, se vincula sobre todo a la subjetividad: la capacidad de interpretar el mundo y, cuando las cosas van mal, de hallar fuerzas en la adversidad y la lucha. En esta línea, los antropólogos y algunos psicólogos y sociólogos han tendido a valorarlas como un aliviadero de las tensiones espirituales y sociales que pueden ser interpretadas, encauzadas y canalizadas mediante un encuadre ideológico apropiado:
el pensamiento ideológico es [...] considerado como una (especie de) respuesta a [la] desesperación: «la ideología es una reacción estructurada a las tensiones estructuradas de un rol social». La ideología proporciona «una salida simbólica» a las agitaciones emocionales generadas por el desequilibrio social (Geertz, 2005: 179).
Adherirse a una cosmovisión o a una ideología tiene por tanto implicaciones subjetivas que se incrementan en la medida en que los principios por los que se rige la gestión de la sociedad exceden lo que hoy entendemos como «política»; este factor resulta muy visible en el funcionamiento ideológico de los actuales países de tercer mundo, donde los conflictos sociales no se han emancipado por completo de los factores religiosos y de las cosmovisiones tradicionales, y puede ser muy rentable aplicado a la Edad Media.
1. BONIFACIO CALVO, EL CONSEJO Y LOS CONSEJEROS
Atenderemos primero Un nou sirventes ses tardar del trovador Bonifacio Calvo (Branciforti, 1955, n.º 7), que alterna las tres lenguas poéticas de Europa occidental poéticamente vivas en su tiempo: el gallego-portugués, el occitano y el francés. Entre el 8 de julio de 1253, fecha en que murió el rey de Navarra Teobaldo I dejando la herencia a su hijo homónimo menor de edad, y finales de 1255, se produjo un duro enfrentamiento de los navarros y Jaime I de Aragón contra el rey castellano Alfonso X, que pretendía el vasallaje de Teobaldo II; en este periodo, las tropas de los tres reinos estuvieron concentradas a cada lado de la frontera común en amenaza permanente de guerra, y el sirventés incita explícitamente al ataque inmediato. La elección de las lenguas busca ya un punto de enlace con el objetivo pues el gallego era usado en la corte de Alfonso y en la obra poética del propio rey, el francés lo había sido en la poesía de Teobaldo I y el occitano era la lengua de los trovadores de la corte catalano-aragonesa; Bonifacio había elegido pues las lenguas de los tres pueblos enfrentados, una base común de comunicación entre poeta y público. Otra base común era la ideología caballeresca, cosmovisión compartida por las tres comunidades: la imagen pública del rey castellano («Mas eu ouz’a muintos dizer..., v. 8), el mérito militar («se pris / vuelt avoir de ce qu’a enpris...», vv. 17-18) y la buena fama que va a perder si no «fa / vezer en la terra de la / sa tenda e son confalon» (est. IV), o sea, si no ataca, pues comienza a ser criticado por su inactividad: «comenzon a dire ia / que mais quer lo reis de Leon / cassar d’austor o de falcon / c’ausberc ni sobrenseing vestir» (Tornada); dicho de otra manera, perderá la buena fama a su alcance si en lugar de guerrear se ocupa en cazar, actividad digna de un rey pero mucho menos honrosa que las promesas de una guerra victoriosa.
La interpretación tradicional de este sirventés se ha realizado en el seno de una tradición plenamente acepada en los estudios occitanos: la de la poesía como transmisora de los estados de opinión (Riquer, 1973); tampoco es extraño percibir este tipo de poemas como una admonición a los poderosos, como si el trovador fuese un intelectual crítico. A mi parecer es posible encontrar otro tipo de interpretaciones si atendemos a los usos y creencias del momento: la primera estrofa se cierra con la expresión «mas pos dig n’aurai zo que dei, / el faz’o que quiser fazer» y la segunda con los versos «quen / quer de guerr’ondrado seer, / sei eu mui ben que lli coven / de meter hi cuidad’e sen / cuer e cors, aver et amis»; el poema se construye por tanto como un consejo al rey, que él es libre de seguir o no.
El consejo es una institución fundamental del derecho feudal y aconsejar, el primer deber del vasallo, de ahí la importancia que recibió en la tratadística medieval. Diez años antes de que fuera escrito este poema terminó Albertano de Brescia el Liber consolationis et consilii , que fue aprovechado medio siglo más tarde, junto con otras fuentes, en el Libro del consejo e de los consejeros de Maese Pedro (Taylor, 2014); desde otro punto de vista, todo el mundo recuerda que la Chanson de Roland comienza precisamente con el consejo del emperador, reunido para tomar una decisión sobre la oferta de paz de los sarracenos. En las compilaciones legales alfonsíes se trata a menudo del deber del consejo y del modo de ejercerlo; señalaré solo algunos casos que me parecen significativos. Las Partidas (Alfonso X, 2000) se ocupan del consejo en general,
el pueblo [...] debe siempre decir palabras verdaderas al rey y guardarse de mentirle llanamente o decir lisonja, que es mentira compuesta a sabiendas (XIII, ii, 5),
de la ocasión y del consejero, pues es deber del pueblo en general
Читать дальше