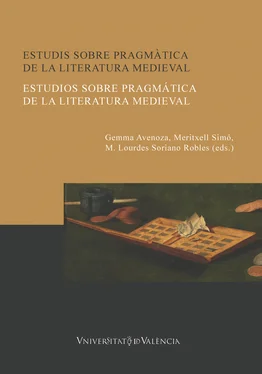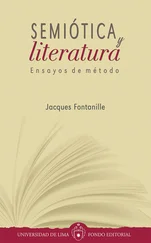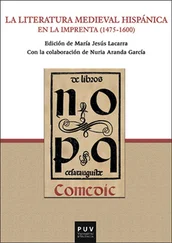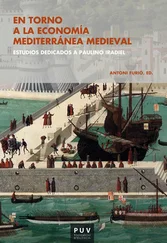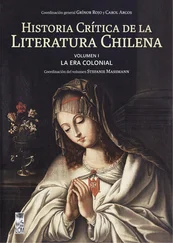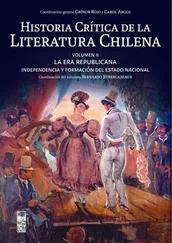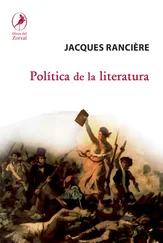No son las únicas consecuencias que impone el mercado (por emplear la terminología que parece imponerse) a la creación literaria del medioevo. Uno de los factores que vuelve única la Biblia de Moshe Arragel es el comentario; la tradición católica moderna exige que las biblias sean anotadas para fijar así la interpretación y evitar desviaciones doctrinales, pero al traductor le encargaron expresamente que añadiera una glosa rabínica escrita para lectores cristianos, exactamente lo contrario. ¿Por qué un comanditario católico encargó este tipo de paratexto, ajeno a su tradición exegética? ¿Quizá para usarlo en las polémicas y apologías antijudaicas? ¿O más bien cabría insertarlo en el contexto de asimilación de los conversos en que tan empeñada estaba la corte castellana durante el segundo cuarto del siglo XV? ¿Cómo los podían interpretar sus lectores, carentes de la necesaria formación para una lectura crítica? La investigación de J. Perujo recorre el camino contrario: el análisis de la variación en las copias latinas de Guido delle Colonne, a las que cabría atribuir las divergencias de las diversas versiones romances respecto a la edición hoy canónica de la Historia de la destrucción de Troya . Su investigación nos sumerge en un mar de variantes donde pueden haber coincidido tanto la innovación voluntaria de algunos copistas como las deformaciones o malinterpretaciones por incomprensión, pero al final fueron estas versiones innovadoras las que divulgaron la materia troyana en la Baja Edad Media y condicionaron sus pormenores, y quién sabe si su aceptación misma.
Queda un campo clásico en los estudios literarios: el impacto de las obras ya canónicas sobre la producción y la vida literaria de la posteridad. M. Simó se ha ocupado de una de sus manifestaciones en periodos cortos: las citas líricas en un grupo de romans franceses del siglo XIII, donde los poemas entonces ya consagrados como modelos experimentan una actualización y una reinterpretación que los erigen en arquetipos clásicos. La vitalidad de la primera poesía europea en nuestra historia literaria es puesta de manifiesto en las aportaciones de E. Dobry y V. Escudero sobre cómo situaciones del pasado pueden modelar los planteamientos del futuro y como, en algunos casos, la experiencia moderna modula nuestra interpretación del pasado. Por su parte, R. Capelli ha puesto de manifiesto cuántos intereses puede haber tras las innovaciones socioculturales que conducen a la reivindicación de la propia historia, desde los ideológicos a los territoriales, de los identitarios a los filológicos o históricos.
Las últimas décadas han puesto de manifiesto hasta qué punto interesan los márgenes de la literatura si deseamos verdaderamente entender su centro, el restringido grupo de obras que conforman el canon. El desafío que afrontamos en estos momentos estriba en la ampliación de nuestro punto de vista: la literatura ha canalizado la respuesta de la sociedad europea (y no solo la europea) ante los desafíos de su historia. Entender cabalmente su funcionalidad, su utilidad (quizá la palabra clave de nuestras dudas actuales cuando esta se cuestiona) pasa por la investigación de las inquietudes que la incitaron y de las respuestas que concitó. Traducido al argot profesional, la dimensión pragmática de la literatura puede ayudarnos a entender y a conservar el papel primordial que ha ocupado desde que el hombre aprendió la magia de la palabra y la eficacia de la escritura.
La historia de la literatura, como las ciencias históricas en general, pretende aprender del pasado para mejor afrontar las incertidumbres del presente; cuando Johann Wolfgang Goethe echaba los cimientos de la nación y la cultura alemanas consideró útil para esta empresa un mejor conocimiento de los trovadores, a cuyo estudio indujo al entonces jovencísimo Friederich Diez, estudioso también del romancero castellano. Vivimos tiempos turbulentos y parecen vacilar los cimientos en que Europa ha construido un presente que paradójicamente, sin ignorar cuantas sombras podemos denunciar, resulta un modelo nada desdeñable de bienestar social y de respeto mutuo. La literatura se ha erigido en la mejor manifestación de las ambiciones y los temores de la humanidad desde los albores de la cultura escrita; auscultar su latido, revivir los triunfos y los errores del pasado, resulta otra forma nada desdeñable de afrontar el futuro.
VICENÇ BELTRAN
POESÍA Y PÚBLICO:
UN CAMINO DE IDA Y VUELTA 1
VICENÇ BELTRAN Universitat de Barcelona - Institut d’Estudis Catalans vicent.beltran@uniroma1.it orcid.org/0000-0002-6598-7972
Resumen:El análisis de los componentes ideológicos de tres poemas, uno del trovador Bonifaci Calvo, otro de Gómez Manrique y otro de Garcilaso de la Vega, permite reconstruir la fuerza ilocucionaria que justifica su creación y por tanto acercarnos a su significado desde el punto de vista del autor y del entorno. En el tercer caso tenemos constancia de consecuencias inesperadas en el romancero castellano.
Palabras clave:pragmática de la literatura, ideología, trovadores, Bonifaci Calvo, Gómez Manrique, Garcilaso de la Vega, Renacimiento, poesía de cancionero.
POETRY AND PUBLIC: A TO-AND-FROM JOURNEY
Abstract:The analysis of the ideological components of three poems, one by the troubadour Bonifaci Calvo, another by Gómez Manrique and another by Garcilaso de la Vega, allows us to reconstruct the illocutionary force that justifies their creation and, therefore, to approach their meaning from the point of view of the author and his milieu. In the third case we have evidence of unexpected consequences in the Castilian r omancero .
Keywords:Pragmatics of literature, ideology, troubadours, Bonifaci Calvo, Gómez Manrique, Garcilaso de la Vega, Renaissance, cancionero poetry.
La relación entre la literatura y el lector fue una constante en los estudios de retórica clásica, nacidos en un periodo en que la ejecución literaria era eminentemente oral y en que uno de los géneros más estudiados era la oratoria; en la Baja Edad Media y Renacimiento, período del que nos vamos a ocupar, las cosas no habían cambiado substancialmente: la poesía se cantaba 2 o se leía, a menudo en forma colectiva (y esta alternativa valía también para la prosa, Frenk, 1997), era escrita para círculos muy próximos al autor, generalmente en torno a un mecenas, y tenía un marcado carácter endogámico: certificaba la pertenencia de autor y receptor a una esfera de valores compartidos entre los que estaba, en primer lugar, la capacidad de valorarla según ciertos parámetros temáticos y técnicos que funcionaban como criterios de distinción social (Bourdieu, 2006). Estas condiciones implicaban una notable homogeneidad cultural entre autor y lector (o entre ejecutante y receptor), por lo que la creación y lectura literaria, especialmente la poética, además del factor lúdico, implicaba una utilidad educativa que se evoca sin cesar desde Horacio: como han puesto de relieve algunos estudiosos de la historia social, gran parte de la literatura medieval era transmisora de modelos de comportamiento y de ideologías características de la aristocracia (la cortesía en la Edad Media, enriquecida por la educación humanística desde el siglo XV) y servía para moderar la violencia de los feudales en la relación con los débiles (las mujeres sobre todo, pero también los inferiores en general) y entre sus iguales (Duby, 1973, 1984 y 1996; Elias, 1982).
No es mi intención (ni está entre los objetivos de mis investigaciones) hacer un balance de las aproximaciones pragmáticas a la literatura, a veces más inclinadas a posicionamientos teóricos que al análisis del corpus; 3 mi intención en este momento es buscar en el decurso histórico un punto de apoyo para la dimensión pragmática que no sea aplicación más o menos ancilar de teorías generales del discurso o de los actos de habla ni se centre en las manifestaciones de la personalidad del autor, sino que refleje la negociación y el compromiso entre el autor y su público: qué podía decir un poeta que interesara al círculo para el que escribía (y veremos el caso de autores y públicos totalmente diversos para idéntico material poético y unas mismas motivaciones contextuales). Para ello realizaré una aproximación empírica a la relación entre creadores y receptores en tres momentos de la historia literaria, los siglos XIII, XV y XVI: reconstruyendo las circunstancias de composición de varios poemas, la personalidad de autores y destinatarios y el contexto ideológico justificativo de su actuación, aplicaré esta información para reconstruir su fuerza ilocucionaria, «cómo lo que se dice debe ser tomado por el oyente o la audiencia». 4 En el último caso estamos también en condiciones de detectar una parte de las reacciones del público, en cuanto unas obras motivadas por unas circunstancias políticas fácilmente detectables dan lugar a una respuesta en forma de modas literarias sin objetivo extrapoético aparente.
Читать дальше