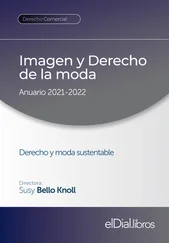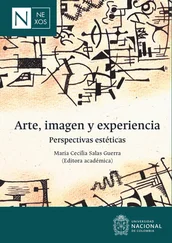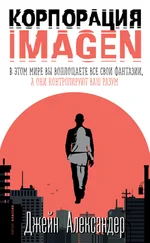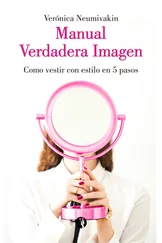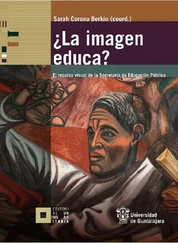Servicio de Cardiología del Hospital Universitario «La Fe» de Valencia:
Vicente Miró Palau, Ana Osa Sáez, Anastasio Quesada Carmona, Antonio Salvador Sanz.
Servicio de Radiología del Hospital Universitario «La Fe» de Valencia:
Vicente Navarro Aguilar.
Unidad de Cardiología del Hospital Universitario «La Plana» de Vila-Real:
María José Bosch Campos.
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario «Doctor Peset» de Valencia:
Pablo Aguar Carrascosa.
Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario de Castellón:
Josep Navarro Manchón.
Unidad de Cardiología del Hospital «Sant Francesc de Borja» de Gandía:
Pilar Merlos Díaz.
Unidad de Cardiología del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón:
Ana Peset Cubero.
Servicio de Cardiología del Hospital de Manises:
Luis Mainar Latorre.
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza:
Juan Carlos Porres Azpiroz.
INTRODUCCIÓN
Los métodos de exploración y diagnóstico en cardiología: historia y futuro
Vicente López Merino
Índice del capítulo
1.Los métodos de exploración y diagnóstico en cardiología: historia
1.1 Método empírico-técnico. Método semiológico o hipocrático o método indiciario (Ginzburg)
1.1.1Subperiodo inicial (siglo VI a. C.-siglo XVI). La lesión como un indicio más de la enfermedad
1.1.2Segundo subperiodo. La autopsia como parte importante de la semiología (1500-1700). La lesión como posible clave diagnóstica
1.1.3Empirismo reiterado en el método clínico con el complementario empirismo anatomopatológico. Sydenham o el comienzo de la «nosografía» moderna (1625-1689)
1.1.4El empirismo anatomopatológico va adquiriendo su madurez
1.2 Nuevo paradigma anatomopatológico de la enfermedad o la anatomía patológica como base indudable para la definición de la enfermedad (el genio precoz de Bichat [1801])
1.3 Fracaso de la autopsia como referencia. Charcot y la histeria (1869). Inicio del paradigma psicosomático o funcional. Psiquiatría, Freud y el nacimiento del psicoanálisis (1870)
1.4 La ampliación del esquema nosológico. Esquema de Galeno. La eclosión de la microbiología (1860-1900). Protagonismo del diagnóstico etiológico (1930-1940)
1.5 Métodos de exploración según cada época. «Cada definición de la enfermedad = un método de exploración» (cada concepto básico genera un método clínico). La historia clínica y la «novela»
1.6 Métodos diagnósticos en 1950, ya por entero bajo los nuevos paradigmas anatomopatológicos
2.Los métodos de exploración y diagnóstico en cardiología: futuro
2.1 Métodos persistentes del pasado. La historia clínica como símbolo de lo más valioso
2.2 Los métodos surgidos en función del paradigma médico vigente. Nuevos métodos
Referencias bibliográficas
1.Los métodos de exploración y diagnóstico en cardiología: historia
En cada periodo de su desarrollo histórico los métodos de exploración y diagnóstico dependen de su utilidad, la cual, a su vez, depende de su ajuste a las definiciones de enfermedad en cada época, y que se resumen a continuación.
1.1 Método empírico-técnico. Método semiológico o hipocrático o método indiciario (Ginzburg)
Durante todo el primer gran periodo de la historia de la medicina, que comprende desde sus inicios hasta 1801 (siglo VI a. C.-siglo XIX), se desarrolla el llamado método hipocrático o empírico-técnico. La enfermedad se considera como un ente que ocupa y se desarrolla en el cuerpo humano y consiste fundamentalmente en los fenómenos sucesivos que van apareciendo en él. Su descripción cronológica, exacta, se corresponde con su definición. Posee dos métodos esenciales para llegar al diagnóstico de la enfermedad, que son: a ) la anamnesis, o recuerdo que en cada momento tiene el paciente (y también el médico) de la enfermedad y su curso, al que se añaden principalmente los síntomas y signos (como huellas subjetivas u objetivas recogidas por el médico y el paciente), y b ) la autopsia del cadáver cuando el paciente fallece. Ambos extremos, anamnesis de todos los detalles, síntomas o signos anotados por orden cronológico de aparición y desarrollo, padecidos por el enfermo (síntomas) u observados objetivamente por el paciente y el médico (signos), y la autopsia, como examen objetivo del cadáver, se anotan en la memoria o mejor por escrito, y luego se estudian, estableciendo analogías y diferencias entre sucesivos pacientes. Este análisis da lugar a una semiología y unos diagnósticos que constituyen la desencriptación de la historia clínica o conjunto de anamnesis y, en caso de existir, la autopsia. Todo ello va madurando sucesivamente, unas veces mediante la acumulación de los datos de la anamnesis y otras, más raras al principio, con los datos anatomopatológicos o de la autopsia. En todas estas fases se van estableciendo conclusiones entre los «tesaurus» de unos y otros, que se van enriqueciendo en las sucesivas etapas.
1.1.1Subperiodo inicial (siglo VI a. C.-siglo XVI). La lesión como un indicio más de la enfermedad
Se puede establecer el primer subperiodo (siglo VI a. C.-siglo XVI), o subperiodo inicial, durante el cual ya se va enriqueciendo la «observatio» del médico mediante la recopilación de más «semeion» (síntomas y signos) que se pueden sumar en algunos casos a los datos semiológicos de la autopsia (anatomía patológica), sobre todo al final de esta época (renacimiento), en la que la obra de Antonio Benivieni, titulada Sobre algunas causas ocultas sorprendentes de enfermedad y curación (1502), recoge el relato de 111 casos clínicos seguidos de una breve descripción anatomopatológica. Un siglo más tarde esta fase llega a su madurez con el Sepulchretum de Th. Bonet (1620-1689). Se establece con ello una primera aproximación a la lesión anatomopatológica, intentando correlacionarla con la anamnesis y con el nombre de la enfermedad clasificada según la anamnesis.
1.1.2Segundo subperiodo. La autopsia como parte importante de la semiología (1500-1700). La lesión como posible clave diagnóstica
Este segundo subperiodo de crecimiento de la autopsia (∼1500-1700) se desarrolla cuando esta no solo es un indicio u orientación acerca de la enfermedad, sino que constituye una especie de «caja negra» que se busca para conocer o confirmar la causa de la muerte, hecho que ocurre dos siglos después, cuando J. M. Lancisi, con su obra De subitaneis mortibus (1706), estudia en las autopsias los casos de muerte súbita en una extraña racha de episodios ocurridos en Roma. La lesión alcanza con ello el rango de clave diagnóstica, por el desarrollo progresivo de la anatomía patológica. Igual sucede a continuación de Bonet, con la notable obra de Francesco Albertini (1662-1738), que es la primera ocasión de ratificar la clínica cardiológica estableciendo sus concomitancias con los signos anatomopatológicos, [1]intento que fracasó al elegir mal los síntomas clínicos de referencia. [2]En la gigantesca obra de Giovanni Batista Morgagni De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis (1767) queda preparado el sólido y progresivo crecimiento de la ciencia anatomopatológica, así como las correlaciones anatómicas para llevarlas a la clínica, y viceversa. «Si se observan muchos cadáveres de sujetos muertos de la misma enfermedad, y luego se comparan los resultados del examen (escribe Morgagni, haciendo efectivo el pensamiento de Glisson), aquellas anomalías que sean semejantes en todos, serían la causa morbis, y las lesiones que difieren de un caso a otro juzgadas como defectos de la enfermedad». [3]
Читать дальше
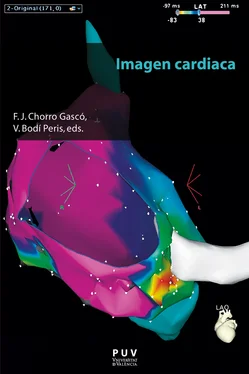
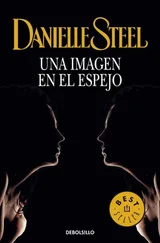

![Джейн Александер - Корпорация IMAGEN [litres]](/books/431746/dzhejn-aleksander-korporaciya-imagen-litres-thumb.webp)