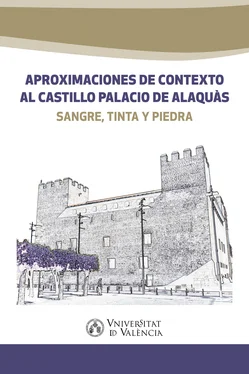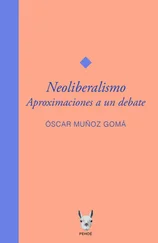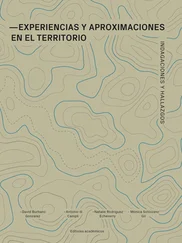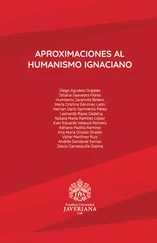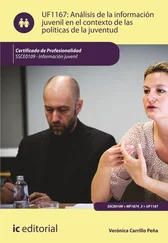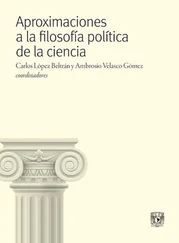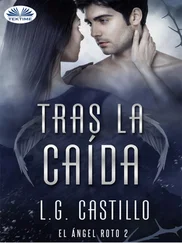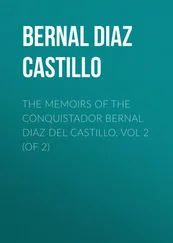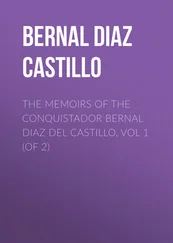La bibliografía especializada suele utilizar la línea divisoria del 1 % para clasificar los diferentes territorios europeos en una cierta escala del peso específico de la nobleza. Se ha sostenido que, en la mayor parte de la Europa occidental, este grupo social vendría a representar aproximadamente alrededor del 1 % de la población 48: 0’25 % en el Valle de Aosta, 0’4 % en Dinamarca, 0’5 % en Suecia, 0’6/0’7 % en Génova, 1 % en Portugal 49, 1’2/1’7 % en Francia 50, 1’4 % en el Domini de la Terraferma veneciana, 1/2 % en Inglaterra 51, 1’9 % en Bari, etc. Por el contrario, en la Europa centro-oriental los porcentajes serían considerablemente más elevados, moviéndose entre 3/5 % de Hungría 52o de Rusia y el 6/7 % y el 15 % de Lituania-Polonia-Ucrania 53. Por supuesto, también habría excepciones: la nobleza checa y la brandenburgo-prusiana apenas rondaría un 1 % de la población en un contexto socio-geográfico hipernobiliario 54, mientras que, en la ciudad de Venecia o en España –más bien, Castilla 55– la nobleza podría llegar a representar el 4’5 % y el 10 % de la población, respectivamente, dentro de un contexto, por el contrario, hiponobiliario 56. Pese a su aparente coherencia y presunto rigor, los porcentajes aventados en la bibliografía especializada encierran un prejuicio de fondo: la consideración de la nobleza como un grupo social pasivo u ocioso cuyo elevado tren de vida descansaba forzosamente sobre el resto de la población 57. Una nobleza de no más allá del 1 o 2 % –como la sueca, la holandesa, la inglesa, la danesa, la germano-occidental e, incluso, la francesa– sería una carga soportable y perfectamente compatible con las posibilidades de expansión de una economía nacional. Pero una nobleza cuya proporción rondase el 10 %, como la castellana, además de un lastre asfixiante, podría llegar, incluso, a ser un factor determinante en la explicación del atraso económico y social de la Monarquía Hispánica respecto del conjunto de las naciones de la Europa occidental 58.
Ya se ha convertido en un tópico afirmar que la nobleza española del Quinientos representaba una décima parte de la población y que, sociológicamente hablando, la península estaba dividida en dos grandes mitades: la norte, caracterizada por una hidalguía numerosa, mesocrática y, las más de las veces, laboriosa, y la mitad sur, dominada por una aristocracia poco numerosa, latifundista, rentista y, sobre todo, rica. Como todos los tópicos, una de sus partes es cierta, pero la otra es una pura muletilla. La verdad es que, en líneas generales, carecemos de información precisa acerca del número de nobles y de su evolución a lo largo del siglo XVI para el conjunto de los territorios de la Monarquía Hispánica. Cierto es que contamos con algunas figuras jurídicas, como la «nobleza colectiva» o la «hidalguía universal», recogidas en algunos textos legales como los Fueros Viejo (1452) y Nuevo (1526) que nos autorizarían a considerar nobles a todos los vizcaínos y guipuzcoanos. También es verdad que, en el caso castellano, disponemos del Libro o Censo de los Millones (1591) donde aparecen computados los hidalgos de Castilla y Andalucía –no los vascongados– precisamente porque se trataba de un segmento de la población fiscalmente privilegiado. El 22’5 % de las poblaciones o conjuntos de territorios recogidos en este documento, en efecto, refleja una proporción de hidalgos igual o superior al 10 %. Este sería el caso, p. e., de la Trasmiera (Burgos) –donde consta la condición hidalga del 84’4 % del censo –, del conjunto de Cantabria (83 %), de Asturias (75’4 %), de Ponferrada (43 %), de León (32’8 %), de Burgos (20 %), de las tierras del Condestable (18 %), de Benavente (13 %), de Valladolid (11 %) o de Madrid (10 %). Sin embargo, en el 62’5 % de las ciudades, villas y comarcas del censo, la hidalguía apenas representa el 5 % de los respectivos vecindarios. Algunos ejemplos de este segundo nivel podrían ser Mondoñedo (5 %), Betanzos, Coruña 59, Ciudad Real y su territorio (2’5 %), Toledo y Santiago de Compostela (2’1 %), provincia de Madrid (1’2 %), Calatrava, Córdoba y Trujillo (1 %), Guadalajara (0’6 %) 60.
Los nobles valencianos del XVI… ¿Cuántos?
¿Y Navarra? ¿Y la Corona de Aragón? ¿Y Valencia? Para estos territorios, a decir verdad, resulta muy difícil disponer de una cifra siquiera aproximada 61. Contamos con algunas valoraciones generales: «… altas densidades (que) se corresponderían con la “hidalguía universal” de Vizcaya y Guipúzcoa, en un área que continuaría por los valles pirenaicos de Navarra: Baztán, Roncal y Salazar, hasta los infanzones del Alto Aragón» 62. ¿Qué porcentaje de los aproximadamente 400.000 catalanes 63, 300.000 aragoneses y 340.000 valencianos gozaban de consideración nobiliaria a finales del siglo XVI? Para el caso valenciano poseemos dos fuentes de información. Una y otra contienen cifras distintas que, de hecho, conforman la horquilla dentro de la cual tendremos que movernos. La primera es una aproximación genérica procedente del libro segundo de la crónica de Martí de Viciana. En absoluto movía al célebre historiador de Borriana un afán de precisión, rigor o exhaustividad. Bien al contrario, su intención era la de honrar y distinguir a un territorio en el que, a pesar de sus reducidas dimensiones, la nobleza había cosechado una considerable colección de familias nobles y un más que sobresaliente número de caballeros, generosos e hidalgos a lo largo de sus 300 años de historia. He aquí sus palabras:
«Y assí, tenemos en este libro más de trezientas familias de cavalleros, con rentas de más de quatrocientos mil ducados. Y con más de treinta mil vasallos. Y con sangres tan limpias que por muchas partes les ternán imbidia. Y con continua fidelidad al rey. Pues en reino tan chico en espacio, que apenas tiene cinco jornadas de longitud y una jornada de latitud, hallamos más de quatro mil cavalleros, [h]idalgos e generosos» 64.
Así pues, hacia finales de la sexta década del Quinientos, el reino de Valencia –según Viciana– podía contar con unos 4.000 nobles entre los cuales sobresaldrían unas 300 familias propietarias de señoríos, que gobernaban alrededor de 30.000 vasallos y obtenían unas rentas anuales cercanas a los 400.000 ducados. El segundo cómputo proviene de uno de los «clásicos» de la historiografía valenciana de finales del XX; una obra, por tanto, rigurosa, precisa y contrastada. Me refiero al conocido estudio del irlandés James Casey sobre la Valencia del XVII. En su opinión, entre los años finales del Quinientos y los iniciales del Seiscientos, el reino habría contado 157 grandes señores, seguidos de otros 500 nobles y caballeros, casi todos ellos desprovistos de feudos, y alrededor de un millar de ciudadanos – ciutadans 65– más, que gozaban de una consideración homologable a la que los hidalgos castellanos: un total, pues, de 1.657 nobles que podrían representar, poco más o menos, el 0’5 % de los aproximadamente 338.558 pobladores del reino en los momentos previos a la expulsión de los moriscos (1609) 66.
¿Qué cifra estará más cerca de la verdad? ¿La más precisa de Casey o la general de Viciana? Con Viciana, la nobleza valenciana presentaría un perfil perfectamente homologable con el de la nobleza europea occidental de su entorno más cercano: un porcentaje cercano –arriba o abajo– al 1 % y un contexto claramente hiponobiliario comparado con el de la Europa oriental. Si nos atenemos a lo escrito por Casey, la nobleza valenciana ni siquiera llegaría a igualar la bajísima ratio de las poblaciones castellanas de menor peso nobiliario, como podrían ser Calatrava, Trujillo o Guadalajara. Siguiendo a Viciana tendríamos un reino de Valencia con una proporción nobiliaria próxima al 1’2 % a finales del siglo XVI; con las cifras de Casey, sin embargo, la nobleza local difícilmente alcanzaría a representar el 0’5 % de la población. ¿Y si eliminásemos del cómputo a los cerca de 110.000 moriscos expulsos el año 1609? Por definición, los moriscos eran vasallos de señores nobles –muchos, desde luego, sí lo eran– y el concepto de nobleza les era casi por completo extraño 67. En este caso, de las cifras de Viciana resultaría una ratio nobiliaria cercana al 1’75 %, proporción muy semejante, en principio, a la que podía darse en Francia o en Venecia, mientras que las de Casey, con un 0’72 %, situarían a Valencia en un contexto nobiliario bastante más cercano a Génova, Dinamarca, Suecia, Holanda o Inglaterra. En uno y otro caso, sin embargo, el reino de Valencia se hallaría en las antípodas de Castilla: un 0’5/1’75 % en Valencia frente al 3/5 % de Andalucía y Castilla la Nueva o el 10/12/15 % de Castilla la Vieja y toda la franja del norte peninsular.
Читать дальше