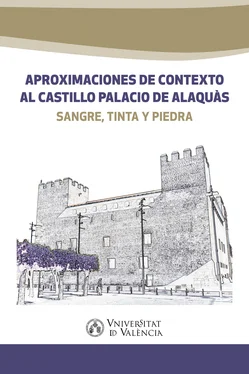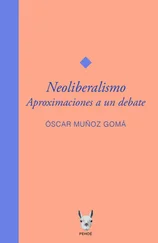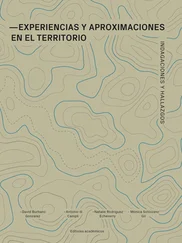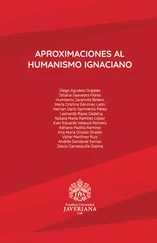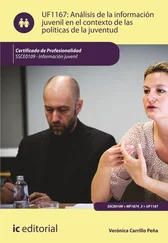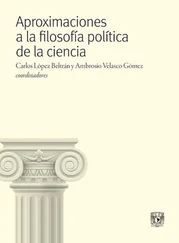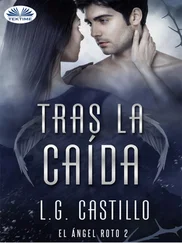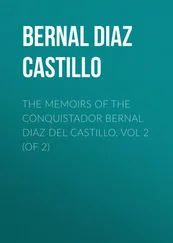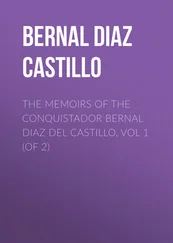Sin haber sido invitado a participar en esta empresa editorial, aunque bien conocido por toda una serie de brillantes contribuciones al conocimiento de la nobleza francesa del período moderno 33, Jonathan Dewald debía estar ultimando entonces un trabajo de síntesis –un manual universitario– muy en consonancia con el planteamiento revisionista o «revisitacionista» que también animaba a H. M. Scott y, en general, a todos los estudiosos de la nobleza europea del Antiguo Régimen en aquel momento. Muy prometedor y ambicioso por su título y planteamiento, el texto de Dewald no acaba, sin embargo, de convencer, lastrado, como muchos otros manuales, por el apresuramiento, por una metodología discutible y por una base comparativa deficiente. Con todo, se trata de una obra apreciable porque contiene dos tesis de alcance general que, desde su publicación el año 1996, han sido objeto de análisis y discusión por parte de los especialistas 34.
La primera constituye una versión algo más contenida y difusa de la tesis de Scott acerca de la trayectoria histórica de la nobleza europea del Antiguo Régimen 35. En lugar de «transformación» –que había sido la palabra escogida por su colega escocés– el norteamericano prefirió hacer uso de los términos «renovación» y «adaptación» para referirse a las actitudes y a las soluciones adoptadas por este grupo social ante los cambios operados durante los siglos XVI a XVIII 36. Dewald no presentaba una nobleza muy diferente de la que habían mostrado y analizado los colaboradores de H. M. Scott, pero insistía, sobre todo, en una serie de ideas que habían quedado fuera del esquema de trabajo propuesto por el escocés y de su materialización concreta. Bien lejos de los tópicos tocquevileanos –ranciedad, anquilosamiento, conservadurismo, caducidad, apartheid social– el historiador norteamericano subrayaba las múltiples capacidades innovadoras y adaptativas de una aristocracia en continuo proceso de renovación, abierta a la incorporación de nuevos miembros, dinámica e, incluso, progresista 37. Dentro de tal continuing vitality of aristocratic social forms , la nobleza europea habría sobresalido por aceptar el tránsito de la «sangre» –o de la «raza»– al «mérito» como criterio de ordenación interna de la sociedad, por asumir la mayor parte de los valores burgueses –incluido el patrón demográfico de la familia nuclear– y por haber sabido hallar nuevos espacios donde poner de relieve su utilidad social: administración, burocracia, ejército, gobierno, academias, la propia universidad, iglesia, etc. Esta era, sin lugar a dudas, la primera gran aportación de su obra: los «privilegiados» del Ancien Régime habrían sabido adaptarse a los grandes retos históricos que les había correspondido vivir. La segunda gran aportación de la obra vendría a ser la consideración de todas estas adaptaciones como un fenómeno esencialmente «idéntico» en toda Europa, especialmente en el área occidental, que constituye el plato fuerte del manual.
El cambio de paradigma historiográfico que ya se barruntaba en la década de los 70 del pasado siglo no debe ser infravalorado al abordar el estudio de la nobleza europea del Quinientos 38. Bajo el signo de la «crisis» (Stone) nos hubiéramos visto obligados a presentar un caso como el de Alaquàs como «contradictorio», «paradójico» o «singular» respecto de una nobleza que, en líneas generales, sufría los embates de una brutal caída de sus ingresos y un incremento no menos intenso de sus gastos. Dentro de un marco interpretativo como este, el ejemplo de los Aguilar y de los Pardo de la Casta, empeñados en elevar su propio prestigio y el de su señorío mediante desembolsos –que presuponemos copiosos– destinados a la construcción de un extraordinario castillo-palacio 39, a la obtención de un título condal (1602) y al inicio de un costoso pleito por la sucesión de las baronías de Estivella, Beselga y Arenós (1623) 40, constituiría una genuina «rareza». Sin embargo, contextualizado dentro de parámetros historiográficos distintos –ya se trate de la «transformación» de Scott o de la «adaptación» de Dewald 41– el impulso inoculado al linaje Pardo de la Casta por la herencia del señorío de Alaquàs podría ayudarnos a comprender los medios de los que se valió una nobleza aquejada por dificultades indiscutibles –problemas que, en el caso valenciano, se vieron agravados por la expulsión de los moriscos en 1609– no ya para capear el temporal, sino incluso para protagonizar una pequeña «edad dorada» durante la segunda mitad del siglo XVII 42.
Los nobles de la Europa del Quinientos… ¿Cuántos?
Desde luego, sería muy pertinente comenzar nuestra aproximación a la nobleza europea del siglo XVI definiendo con claridad el concepto mismo, así como su significado o alcance social, sus categorías y jerarquía interna, y tratando de establecer un cuadro comparativo de carácter cualitativo y cuantitativo del conjunto de los territorios europeos. Pero esta empresa es, a la altura de nuestros conocimientos actuales, completamente inviable. No lo es, en primer lugar, porque no disponemos de información suficiente sobre la nobleza de un importante número de territorios europeos y, en segundo término, porque comparar exige reducir previamente a un denominador común, lo cual implica, por necesidad, prescindir de todas las matizaciones necesarias para un cabal entendimiento de los diferentes contextos y los distintos retos a los que tuvo que enfrentarse la nobleza en la Europa del Quinientos. Por otra parte, definir y cuantificar no es una operación neutral, ni siquiera cuando reviste los caracteres «técnicos» de un cómputo lineal o relativo, según la población o el espacio 43. No diré que hacerlo dependa de la peculiar visión del mundo, de la realidad o del pasado del historiador, pero sí de los objetivos que perseguimos. ¿Qué pretendemos? ¿Determinar el número y la identidad de todas aquellas personas que fueron consideradas nobles entre 1500 y 1600? Entonces deberíamos estar en condiciones de precisar el número preciso de varones, y también el de hembras nobles, aspecto, este último, que muy a menudo se olvida por completo en la bibliografía al uso 44.
Y ¿a quién consideraremos noble? ¿Bastará con que alguien sea llamado hidalgo , o tratado como tal? ¿Lo será quien posea determinadas virtudes personales, quien desempeñe altos y distinguidos oficios 45, o quien goce de las prebendas características de la nobleza? 46¿Nos preocupará que su vida o su trayectoria vital e, incluso, la exhibición de signos externos reconocibles, responda o no al patrón más o menos tipificado de la nobleza? ¿Es comparable un marinero vizcaíno, por mucho que conste su condición de hidalgo no pechero en algún vecindario, con un representante típico de la szlachta polaca? ¿Hemos computado siempre a las mujeres a la hora de establecer el peso específico de la nobleza en un territorio determinado? ¿Lo hemos hecho de una manera sistemática? ¿Qué opción tomaríamos, p. e., ante el caso de las novicias hijas de familias nobles?
Mucho me temo que, en los cuadros y en las tablas que tratan de representar un cuadro comparativo de la nobleza en Europa 47, se haya soslayado la distinta naturaleza de las fuentes utilizadas para su elaboración y apenas se haya reparado en el significado de su contenido y en el sentido del cómputo. La pregunta clave sigue siendo la que ya hemos formulado: ¿qué pretendemos al tratar de establecer el censo de nobles y su proporción respecto de la población? Porque no es lo mismo acometer la problemática del «individuo» noble, que la de la «familia» noble, que la del «linaje» noble. Si nos dejamos cegar por el «destello» de la fuente sin haber considerado previamente su contenido y alcance, corremos el riesgo de estar comparando inconscientemente «linajes», que es lo que documentamos cuando estudiamos señoríos, vínculo y mayorazgos, con «familias», que es lo que reflejan los censos de población, cómputos fiscales y las fuentes de aquellos territorios en los que el reparto de la herencia fue básicamente igualitario, o con «individuos» (varones) que es lo que recogen los listados de oficiales públicos, miembros de órdenes militares, de cofradías, de estamentos, de diputaciones y de maestranzas, pensionados, asistentes a cortes, parlamentos, cámaras representativas, etc.
Читать дальше