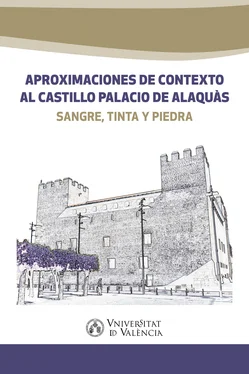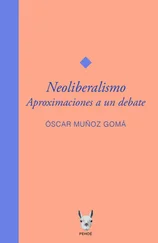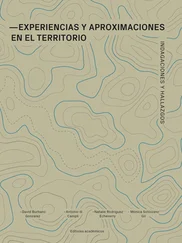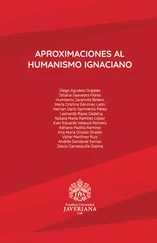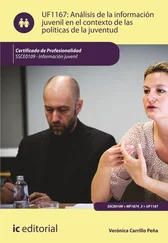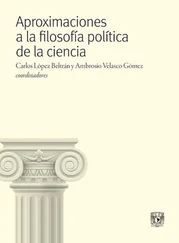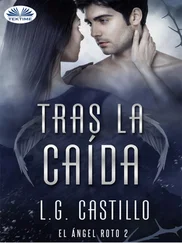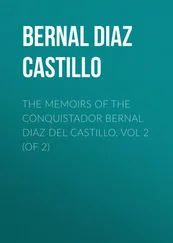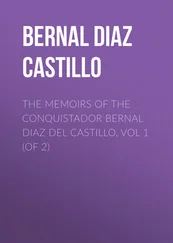Nunca hubo en Europa oriental, central y occidental un poder tan omnímodo, arbitrario y potencialmente sanguinario como el de los zares de Rusia. El absolutismo estaba sometido a cierto tipo de limitaciones y controles, lo que no evitó la subordinación de la nobleza a la corona. El parlamentarismo , por su parte, no parecía exigir el éxito de la burguesía, pues el triunfo de la aristocracia también podía dar forma a regímenes constitucionales o mixtos. Había que endosar a este último tipo de modelos políticos calificaciones despectivas –del estilo de «anarquía aristocrática», y otras semejantes– ignorar por completo los éxitos políticos y militares de Polonia durante los siglos XVI, XVII y XVIII y conducir capciosamente al lector hasta sus tres dolorosos «repartos» (1772, 1793 y 1795), para intentar «demostrar» que el parlamentarismo polaco había sido, en realidad, una construcción política «frágil, espuria y contra natura » 17.
Los años 80 fueron un tiempo de gran claridad de ideas en las aulas universitarias. Los modelos estaban perfectamente delimitados: Europa mediterránea, decadente y contrarreformista; Europa del norte, dinámica y protestante; Europa centro-occidental, absolutista y católica; Europa del este, oasis de una nobleza tan indómita como ciega ante el desafío de los nuevos tiempos; Rusia, paraíso del despotismo. El profesor podía cohonestar –y lo hacía– las lecciones de historia económica aprendidas con Braudel, las de historia social impartidas por Stone y la síntesis política del Antiguo Régimen servida por Anderson. Pero el precio que había que pagar por aquella esquematización era muy elevado: cualquier evidencia arrancada de la rica cantera de los archivos históricos, cualquier visión no sesgada o incompleta del pasado, cualquier análisis holístico del Antiguo Régimen aparecía, forzosamente, como «contradictorio» o «paradójico» respecto del «canon» aprendido y de la «ortodoxia» vigente 18.
Giro historiográfico (1984-1996)
Aunque no se percibiera entonces de una manera clara, la visión de los historiadores sobre la nobleza del Antiguo Régimen estaba cambiando. En distintas universidades europeas se habían puesto en marcha estudios y tesis doctorales llamados a cambiar nuestra comprensión del tema. Es probable que uno de los textos más influyentes de mediados de los 80 fuera As vésperas do Leviathan de António Manuel Hespanha 19. Para Hespanha nada resultaba paradójico o contradictorio, sencillamente porque el portugués había dejado de pensar la política del Barroco en clave «estatal o estatalista». La visión de Hespanha sobre el absolutismo –también la de Bartolomé Clavero 20, y, muy pronto, la de muchos otros– poseía un sentido concurrente, negociador y dinámico. Dentro de ella, la coexistencia de la monarquía absoluta con las más altas jurisdicciones señoriales no resultaba sorprendente 21. Antes al contrario, aquella especie de convivencia –compleja, inestable y difícil, si se quiere– era justo lo que cabía esperar de un orden jurídico –el del otrora llamado « Estado absoluto»– en el que ninguna institución monopolizaba, ni podía monopolizar, el ejercicio legítimo del poder político: un poder disperso, policéntrico, fractal, que, como precisaba Hespanha, no se hallaba «concentrado» en ninguna instancia, sino «socialmente compartido o repartido».
Hespanha fue, pues, una especie de «anti-Perry Anderson». Sus reflexiones nos invitaban a replantearnos en profundidad las bases sociales del absolutismo y, en consecuencia, a repensar el papel que pudiera caberle a una nobleza presuntamente decadente en este juego bastante más sutil de contrapesos, de negociaciones, de tensiones, de rupturas y de reequilibrios que fue el Antiguo Régimen. Situada dentro de su propio contexto historiográfico, la obra del portugués demuestra que, a finales de los años 80, el hartazgo de explicaciones maniqueas, iniciado en la década anterior, ya era entonces mayúsculo. Por lo que a la nobleza se refiere, entre 1984 y 1990 se tradujeron o publicaron al menos cuatro destacados estudios en la estela de Mozzarelli, Burke y Chaussinand, presididos todos ellos por un planteamiento común: lejos de haber sido barrida por las «revoluciones burguesas», ya fuera con un amable empujoncito, ya a punta de bayoneta, ya bajo el filo de la guillotina, la aristocracia europea había sabido «adaptarse» a los nuevos tiempos y, en líneas generales, había conseguido mantener una posición de gran relevancia social durante el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Ahí estaban, desafiando a sus lectores, el conocido libro del luxemburgués Arno J. Mayer –originalmente publicado en 1981, aunque traducido al castellano en 1984 22– los textos reunidos por Gérard Delille 23y Ralph Melville–Armgard von Reden-Dohna 24, y la obra de David Cannadine 25.
En alguna medida –no, desde luego, de una forma tan rotunda como Hespanha respecto de Anderson– podría decirse que Mayer y Cannadine dieron la réplica definitiva a Alexis de Tocqueville ciento treinta años después de la publicación de El Antiguo Régimen y la Revolución . Para el luxemburgués y para el británico, la aristocracia europea, lejos de haber sido barrida por el viento de la historia, habría conseguido, no ya sobrevivir al desplome de la monarquía absoluta, sino también mantener una posición de primer nivel en el seno de sociedades que caminaban hacia el disfrute generalizado de derechos equiparables, la democracia y la igualdad ante la ley. Desvestida de su primitivo estatuto de «cuerpo» o «estado», y revestida de su nueva condición de «élite» 26, la aristocracia europea habría «establecido» –«mantenido», más bien– una alianza con la «gran burguesía» de la industria, los negocios, las finanzas y la administración, convirtiéndose en aquello que, durante algún tiempo, al menos, recibió la denominación de «los notables» 27. Aunque este fenómeno de mestizaje, hibridación o simbiosis era más evidente en algunos territorios –Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, ámbito eslavo– que en otros –Francia, Inglaterra, países escandinavos– parecía justificado considerarlo, más bien, un fenómeno europeo que no específicamente nacional y, al mismo tiempo parecía razonable rastrear las raíces históricas del mismo en los siglos anteriores a la Revolución Francesa.
Dejando de lado ahora el diluvio de monografías y ensayos sobre la nobleza de la Europa moderna publicados durante los tres últimos lustros del siglo XX y primeros del XXI, en mi opinión hay dos hitos o referentes historiográficos insoslayables dentro de lo que podríamos denominar «revisionismo stoniano» 28. El primero de ellos es el conjunto de estudios reunidos por Hamish M. Scott en The European Nobilities el año 1995 29, y el segundo es la conocida síntesis del norteamericano Jonathan Dewald: The European Nobility 30. Se trata de dos trabajos de muy distinta complexión. Sin embargo, ambos estaban animados por un mismo espíritu innovador y comparativo que los convierte en textos muy atractivos para el lector.
H. M. Scott había pedido a sus 13 colaboradores que redactaran sus contribuciones siguiendo un mismo guion de seis puntos: 1) concepto de nobleza y composición el grupo nobiliario, 2) jerarquía nobiliaria nacional, 3) la propiedad nobiliaria, 4) la nobleza y el poder, 5) la «crisis» de la aristocracia y 6) la «transformación» de la nobleza. Algunos autores, como Irving A. A. Thompson en su contribución sobre la nobleza española, siguieron al pie de la letra las indicaciones del editor. Otros, particularmente los responsables del segundo volumen, optaron por desarrollos distintos e imprimieron a sus estudios un sesgo más cronológico que temático. Estos «desajustes» o «disparidades» respecto del proyecto inicial probablemente empujaron a Scott a redactar hasta tres comentarios distintos a la colectánea: la imprescindible introducción o marco general –que firmó junto a Christopher Storrs–, un breve proemio al segundo volumen en el que abordaba la problemática específica de la «segunda servidumbre» en las tierras situadas al este del río Elba y un texto conclusivo, titulado The Continuity of Aristocratic Power , que constituía menos un intento de síntesis final que un claro posicionamiento historiográfico favorable a la revisión de Stone 31. En todos estos textos, Scott ha juzgado conveniente sustituir el paradigma «crisis» por otro no completamente nuevo –pues toda «crisis» conduce, inevitablemente, a la «transformación» o a la «muerte»– pero sí que enfatizase más las consecuencias del proceso de cambio que no sus causas 32.
Читать дальше