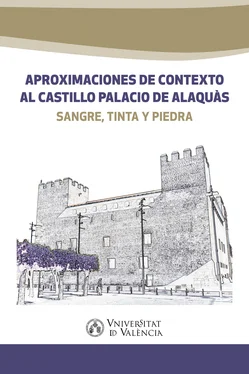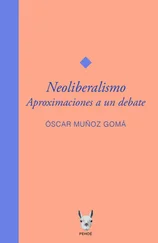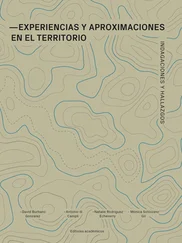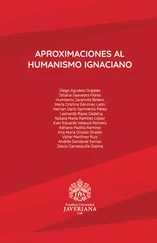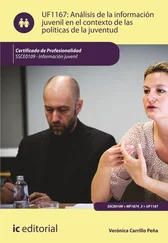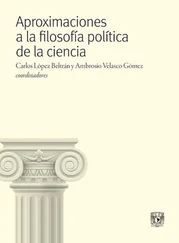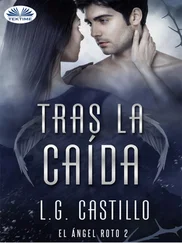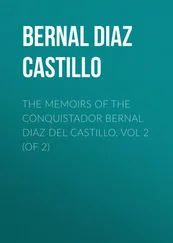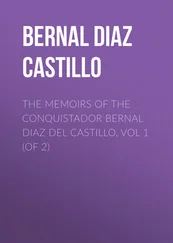Barones y señores de vasallos: ni tan ricos, ni tan poderosos
La evaluación de los ingresos del grupo α de los magnates, al final, ha resultado ser bastante problemática. ¿Y el grupo β el formado por los «20 barones más destacados del reino»? ¿Debemos considerar al «barón Maza de Lizana» distinto al duque de Mandas, como ha hecho Casey, y contarlo dos veces? ¿Debemos pasar al duque de Segorbe al peldaño β? ¿Tendríamos, más bien, que transferir a todos los titulados, con la excepción del duque de Gandía, a β? Respetemos, de momento, lo planteado de Casey. Procediendo de este modo, computaremos, en efecto, un total de 20 barones. Entre ellos, las rentas anuales de los «riquísimos» señores de Alcudia, Bélgida, Dos Aguas, Gestalgar y Torres–Torres no están, sin embargo, evaluadas. Si sumamos las estimaciones propuestas por Escolano para los ingresos anuales de los restantes 15 barones obtenemos la suma de 177.000 £ y no las 202.000 que proporciona Casey 251. Para alcanzar esta última cifra resulta imprescindible atribuir a los 5 «riquísimos» barones anteriormente mencionados rentas anuales medias de 5.000 £, lo cual parece «muy razonable», porque, según el capellán de San Esteban, el grupo χ de la primera división nobiliaria estaba formado por más de 120 barones y señores de vasallos con rentas de «entre 2.000, 3.000 y hasta 4.000 £» anuales. De modo que, puestos a suponer e inferir ¿por qué no atribuir un mínimo de 5.000 £ a las 5 baronías no estimadas por Escolano?
Aquí, como vemos, el problema radica menos en los miembros reales del grupo β, o de los «20», cuanto en la evaluación de sus rentas. En este caso, Casey no dispone de tantas referencias de archivo como las que ha conseguido cobrar sobre los «ocho». Las que ha reunido, sin embargo, parecen corroborar las estimaciones de Escolano: el condado de Elda, 12.000 £ anuales, y el de Castellar, 13.650 252. Respecto del condado del Real y del de Buñol hay diferencias entre el valenciano y el irlandés, aunque, curiosamente, se compensan entre sí, porque Escolano atribuye 14.000 £ anuales al conde del Real y 10.000 al de Buñol, mientras que Casey otorga al primero 10.000 y a segundo 14.000 253. En el caso del señor de Olocau, el noble D. Alonso de Vilaragut, barón de Olocau, Gátova, Marines y Llanera, Escolano calcula rentas anuales de 8.000 £ no desmentidas por Casey 254. Ahora bien, la mejor conocedora de las cuentas de la casa de Olocau, Paz Lloret, en un reciente trabajo, ha mostrado que su titular –interesado, por cierto, en hacer manifiesta su ruina tras la pérdida de sus vasallos moriscos para así librarse de sus acreedores– se tribuía unas rentas de 4.536 £, 12 sueldos y 7 dineros/año antes de 1609 y un nivel de 1.509 £, 19 sueldos y 8 dineros/año desde 1610 255. Resumiendo: cuando podemos oponer a Escolano una cifra con garantías de verosimilitud –como la que corresponde a la baronía de Olocau-Llanera– advertimos diferencias cercanas al 43 %, lo que, de nuevo, nos sitúa ante la posibilidad, nada remota, de que el conjunto de las estimaciones del cronista de San Esteban deban ser divididas por dos para alcanzar una imagen más cercana a la realidad.
¿Y qué sucede con el grupo χ de la primera división nobiliaria: estos «más de 120 señores con rentas de 2.000, 3.000, e, incluso, 4.000 £» 256? Para empezar, Casey traduce «más de 120» por «129» –esto es, «más de 120», pero «sin llegar a 130»– y les atribuye a todos ellos rentas anuales medias de 3.000 £; es decir: ni 2.000, ni 4.000 257. Creo que hubiera sido muy de agradecer que un historiador tan grande, sutil, riguroso y brillante como James Casey, se hubiera tomado la molestia de redactar una nota bastante más extensa que la nº 7 de la página 105 para explicar bien su método de trabajo; también para oponer todos los reparos que hubiese considerado necesarios a la información suministrada por Escolano y para haber relativizado mucho más los resultados así obtenidos. Tal vez, de ese modo, en lugar de habernos dado a entender que el 0’24 % (los «157») de la población valenciana de finales del siglo XVI acaparaba el 18’7 % de la renta agraria, podría haber concluido que el pináculo de la nobleza local no llegaba a detraer más allá del 10 % de la producción agraria anual. Antes de la expulsión de los moriscos, la nobleza valenciana debió contar solo con un magnate con rentas superiores a las 50.000£ anuales –el duque de Gandía– unos cinco más con ingresos próximos a las 20.000 £ anuales, una docena más con rentas en torno a las 10.000 £ y alrededor de 30 más que percibían entre 2.000 y 4.000 £ al año. Es mucho más verosímil, desde mi modesto punto de vista, que, hacia 1609, la «primera división» de la nobleza valenciana constase de unas 50 familias con ingresos globales cercanos a las 360.000 £ anuales, que no de 157 familias con rentas que, en conjunto, podrían alcanzar las 878.000 £/año.
El endeudamiento señorial y su medida
Cualquier lector de la obra de Casey, acabado el capítulo sexto, titulado «La bancarrota de los señores» 258, hubiera llegado a la conclusión de que importantísimos niveles de deuda consolidada lastraban la mayor o menor enjundia de los ingresos señoriales en 1609.Cuatro millones de ducados comprometidos que probablemente generasen al año intereses por valor de 280.000 £, lo que, a juicio de Casey, vendría a representar entre el 25 y el 33 % de los ingresos señoriales a comienzos del siglo XVII, cuando cuatro décadas después, hacia 1640, el abono de los réditos de la deuda vigente apenas llegaría a superar el 17 % de la renta disponible 259. El caso más imponente sería el del marqués de Guadalest, con rentas anuales de unas 20.000 a 25.000 £ y una deuda consolidada de 28.000 £. A la zaga irían el duque de Mandas, con una deuda del 62’2 % de sus ingresos anuales –8.470 £ sobre 13.600 £ de renta– el conde Cocentaina, con ingresos de 21.000 £/año y una deuda de 12.056 £ (57’4 %) y el duque de Gandía con una deuda consolidada del 51’6 % –35.546 £ sobre unos ingresos previstos para el año, sin duda excepcional, de 1605, del que se esperaba una lluvia de 68.848 £ 260.
La situación era tan grave que, según el juez visitador Diego Clavero, las rentas que obtenían las casas de Aitona, Buñol, Elda, Guadalest, Navarrés y El Real no alcanzaban sino para pagar deudas únicamente 261. Entre los señores medianos y pequeños la situación no parecía tan apurada antes de la expulsión. Las 292 £ que pagaba en concepto de intereses de sus deudas el señor de la Vall de Alcalà representaban el 11’2 % de sus ingresos, y las 246 £ que abonaba al año el señor de Alboy –término de Xàtiva– equivalían al 19 % de los suyos. Pero aquella cómoda situación de 1608, dos años más tarde, expulsados los moriscos y desvanecidos los ingresos que de ellos se obtenían, se había tornado dramática: el 97’6 % de los ingresos del señor de Alcalà estaban obligatoriamente destinados al pago de intereses 262, y lo mismo sucedía con el 54’6 % de los del señor de Alboy.
Las cifras de que disponemos deben tomarse como lo que son: indicios de un problema económico y financiero que adivinamos severo, pero no, en absoluto, la prueba de una «crisis de la aristocracia» 263a punto de llevarse por delante al estamento militar valenciano como consecuencia de la dramática combinación de una presunta irresponsable gestión del patrimonio y, por descontado, la expulsión de sus vasallos moriscos. Además de que sabemos que esto no fue así 264, considero que evaluar la deuda de la nobleza utilizando como referencia de la misma la información de un año o de un par de años puede ser un método engañoso. Mi propio seguimiento de los intereses abonados por el secuestro del ducado de Segorbe en concepto de pensiones de censales, me ha permitido comprobar que ni todos los años se abonaba la misma cantidad, ni tampoco la deuda censal representaba la misma proporción de los ingresos. La respuesta a estas variaciones no es la falta de fondos, pues hemos comprobado que todos los años había dinero suficiente para abonar la suma más alta en concepto de intereses pagada a lo largo de la etapa. Las fluctuaciones, si no estamos equivocados, obedecían a los problemas derivados del procedimiento, siempre lento, de autentificación y/o certificación de la deuda y también al destino judicial de los bienes del señorío –entregados a unos u otros miembros de la familia Aragón-Folch de Cardona, o recuperados de unos y puestos a disposición de otros– que garantizaban la deuda censal.
Читать дальше