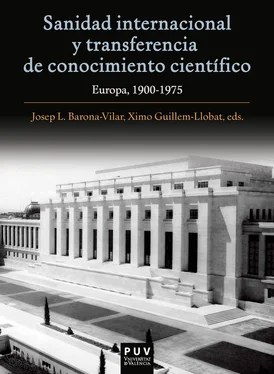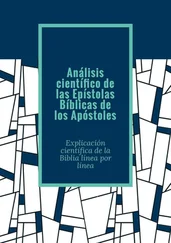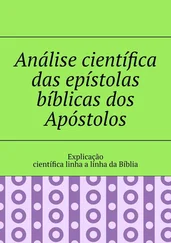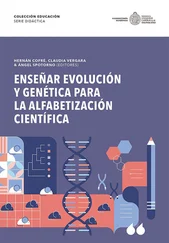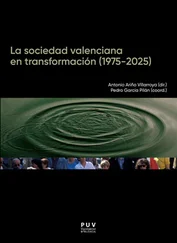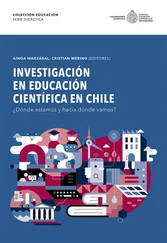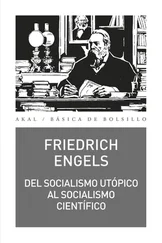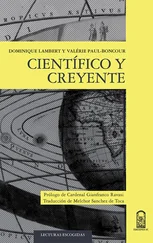El Gobierno español solicitó de la Real Academia de Medicina un informe en relación con los humos al menos en dos ocasiones. Un informe del académico Gabriel de la Puerta en respuesta a la primera petición planteaba en noviembre de 1889 que una comisión especial de la Academia debía visitar las minas de Riotinto para poder responder a la petición del Gobierno en los términos establecidos. Para ello solicitaba financiación para que al menos tres académicos se desplazasen desde Madrid. 15
El Gobierno había planteado dos cuestiones. Por un lado preguntaba por la dosis aceptable de gases sulfurosos que podía contener el ambiente y por otro se interesaba por los métodos de detección que debían utilizarse para los controles. La segunda pregunta podría responderse sin más problema por parte de un grupo reducido de académicos que constituyó una comisión especial para el conflicto de los humos. Sin embargo, la primera parecía plantear más problemas. Según los académicos, para poder responder a esta pregunta sería necesario llevar a cabo un estudio in situ.
Esta expedición a la zona minera de Huelva se dio finalmente hacia el inicio de la primavera de 1890. Finalmente fueron más de una docena de académicos los que participaron de la expedición pero la organización y financiación de esta no correría a cargo de la Administración Pública como inicialmente se sugirió sino que corrió a cargo de la Rio Tinto Company. Después de la expedición, la Academia recibió una nueva petición formal del Gobierno y se elaboraron entonces una serie de informes que acabaron por ser discutidos en sucesivas sesiones de la Academia. Finalmente se emitió un nuevo informe que, como ya comentábamos, pese a no dar el tema por resuelto, se expresó en unos términos que fueron considerados suficientes para conducir a la derogación del RD de 29 de febrero.
Entre los académicos que participaron activamente en la elaboración y discusión de los informes se encontraron Vicente Martín de Argenta, Ángel Fernández-Caro, Gabriel de la Puerta, Manuel Rico, Marcial Taboada, Joaquín Quintana, Manuel Iglesias, Mariano Carretero, Ángel Pulido, Joan Vilanova y Juan Magaz. Pero pese al protagonismo que finalmente adquirió la Real Academia de Medicina, hay que tener en cuenta que hubo otros expertos médicos que también fueron muy influyentes en aquel momento, tanto por su participación en la expedición como por los informes que elaboraron. En este sentido cabe destacar el caso Hipólito Rodríguez-Pinilla, que presentaba ante la Sociedad Española de Higiene una ponencia sobre los humos de Huelva que después sería muy reseñada en la influyente monografía que escribió Ángel Pulido tras su participación en la expedición promovida por la Rio Tinto Company. 16
Pasamos a continuación a valorar de una manera global el tipo de argumentaciones y metodologías consideradas en los informes que se elaboraron en dicho periodo. Entramos así en el análisis de la circulación transfronteriza de conocimientos. Nos referiremos en todo caso a los conocimientos o las metodologías de la ciencia, pero antes de hacerlo así conviene tener en cuenta que los informes no solo consideraron argumentos científicos o médicos sino que en muchas ocasiones recurrieron a elementos económicos, sociales o de otra índole; cuestiones que podían ser de gran importancia pero para los cuales los autores de dichos informes no tenían un especial conocimiento experto. En este sentido, puede resultar significativo el caso del informe elaborado por Vicente Martín de Argenta y José Martínez Pacheco, a partir de su participación en la expedición a Riotinto. 17 En este informe más de la mitad de las páginas consideraron argumentos que podríamos considerar extracientíficos. Ahora bien, por sorprendente que esto pueda resultar, no dedicaremos más espacio a esta cuestión. Nos centraremos a continuación en las principales perspectivas científico-médicas que consideraron los médicos en sus evaluaciones de las industrias insalubres.
ANÁLISIS QUÍMICO
El recurrir a la química en el ámbito de la salud pública pasó a ser cada vez más habitual en las últimas décadas del siglo XIX con la expansión de la higiene experimental. Así se hizo evidente, por ejemplo, con el establecimiento de los laboratorios municipales en buena parte del continente europeo en las últimas dos décadas de siglo. Cuestiones como la seguridad alimentaria, la detección del fraude o la medicina legal, que durante siglos había implicado a médicos y sus estudios organolépticos o clínicos, ahora se redefinirían según los parámetros de la química analítica. 18 Los nuevos espacios de interacción entre la medicina y la química o la farmacia no estuvieron exentos de controversia al estar en disputa quién debía constituir la máxima autoridad. Y fue posiblemente en relación con este tipo de disputas donde aparecieron las principales resistencias a una apropiación completa de los conocimientos emanados de la química.
En los informes elaborados entre 1888 y 1890 sobre los humos de Huelva, se refirieron en todo caso a las reacciones químicas que se darían en las teleras, así como a la composición de las menas y de los humos. Esta última cuestión, de hecho, constituyó el núcleo de la primera pregunta formulada por el Gobierno español, interesado en el establecimiento de las dosis aceptables de gases sulfurosos en el aire.
La respuesta inmediata de los miembros de la Real Academia de Medicina a la pregunta sobre la dosis aceptable de gases sulfurosos estuvo centrada en la imposibilidad de establecer un valor específico sin un estudio in situ. En un informe firmado por el farmacéutico Gabriel de la Puerta, el naturalista Joan Vilanova y el médico Marcial Taboada, con fecha del 1 febrero de 1890, se indicó que fácilmente se podía responder a la segunda pregunta planteada por el Gobierno con relación a los métodos de detección. 19 Afirmaban que los tratados de análisis químico y especialmente en aquellos de química industrial, existía mucha información sobre los métodos utilizados para análisis similares a los de interés para el Gobierno. A partir de esta bibliografía podía resultar fácil el dar respuesta a la pregunta. Sin embargo, la cuestión sobre la dosis resultaba mucho más compleja dada la gran variabilidad de la composición atmosférica en un medio abierto. Esta circunstancia hacía inviable que se pudiera inferir esta dosis a partir de los estudios y la bibliografía existente. Así, con este argumento se volvía insistir en el planteamiento que había hecho la sección de higiene de la Academia el 28 de noviembre de 1889 en un informe firmado por el propio Gabriel de Puerta. 20
En estos informes se planteaba, por otro lado, que en caso de llevar a cabo análisis para determinar la composición del aire en la zona de las teleras, estos análisis deberían realizarse a diferentes distancias de los focos de emisión, en diferentes condiciones climáticas, etc. Se deberían realizar en horarios y días variados y los resultados nunca se podrían derivar de estudios realizados en medio cerrado.
Algunos académicos percibieron estas complejidades como insalvables. El análisis químico podía ser, en dicho caso, totalmente inútil para resolver la controversia sobre el impacto de los humos de las teleras sobre la salud pública. El 6 de febrero de 1890 el médico Ángel Fernández-Caro se manifestó en este sentido en un escrito dirigido a la Academia. 21 En él planteó que, pese a que los tratados de química industrial contenían abundante información sobre métodos fiables para determinar la composición atmosférica en un momento y lugar precisos, estos métodos serían totalmente inútiles al interesarse por una cuestión relativa a la higiene. En este sentido, Fernández-Caro recomendaba que los académicos se centraran en la estadística demográfica y no en el análisis químico al evaluar los riesgos inherentes a las emisiones de las teleras.
Читать дальше