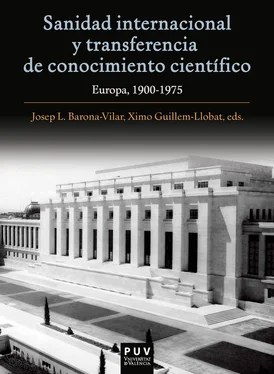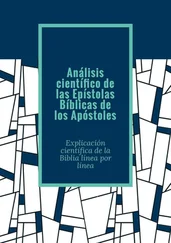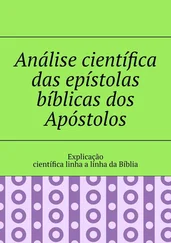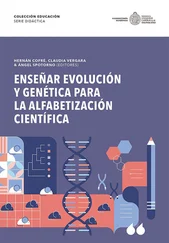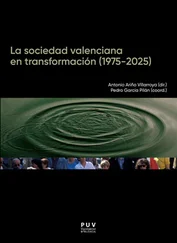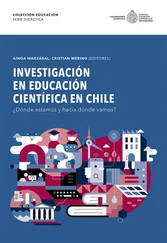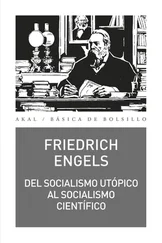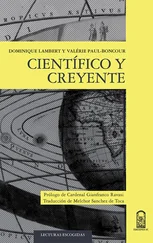Tal y como describiremos en las próximas líneas, los expertos involucrados en la controversia tuvieron que llevar a cabo sus evaluaciones bajo presiones de excepcional magnitud. Sin embargo, pese a esta indeseada excepcionalidad, el caso continúa planteando oportunidades significativas para estudiar el cambio metodológico y conceptual en la evaluación del riesgo. El hecho de constituir un caso tan influyente y notorio permitió que quedaran por escrito debates metodológicos a los que se tiene acceso en pocas ocasiones y que fueran las principales figuras de la medicina española las que se vieron involucradas en dichos debates.
Las minas de Riotinto y Tharsis han estado en activo durante siglos y las controversias sobre los riesgos asociados a las actividades minera y metalúrgica pueden identificarse en diversas etapas de su historia. Sin embargo, en este último sentido podemos encontrar un punto de inflexión especialmente significativo hacia el final del siglo XIX. En 1873 un consorcio anglogermánico fundó la Rio Tinto Company Limited y compró al Estado las minas de Riotinto. La nueva compañía protagonizó entonces la era más exitosa de dichas minas, una era que la situó entre las más significativas en el mercado del cobre. 5 Para situarse en las posiciones más altas de dicho mercado, la actividad extractiva se intensificó de manera notable en Riotinto y esto, a su vez, implicó un empeoramiento de los problemas asociados a los humos.
Los humos eran producidos en el proceso de beneficio aplicado a las menas extraídas de dichas minas (con proporciones de cobre que no excedían en la mayoría de los casos el 2%). Las menas eran apiladas en las denominadas teleras y sometidas a un proceso de calcinación lenta al aire libre que podía durar entre cuatro y seis meses. Con este procedimiento se obtenía sales de cobre soluble que después se trataban en balsas de cementación y daban lugar a un cobre de pureza suficiente para ser comercializado. El método podía resultar competitivo desde una perspectiva económica pero las emisiones suscitaron una creciente conflictividad a partir de la década de 1870.
Durante décadas, la población de la región había presentado quejas más o menos recurrentes con relación a los humos de las teleras. 6 Sin embargo, con la intensificación de la actividad extractiva que siguió a la llegada de la Rio Tinto Company, los problemas se agravaron. Al aumento de las emisiones en Riotinto se debía sumar aquellos que se habían dado en minas como la de Tharsis, que experimentó un proceso similar con la llegada de emprendedores franceses y británicos. 7 Y a estas emisiones aún había que sumarles aquellas procedentes de otras minas menores que también proliferaron en esta región de la Franja Pirítica Ibérica. 8 El nuevo contexto conllevó un incremento de las quejas y las campañas contra los humos y a la vez comportó un aumento de los esfuerzos invertidos por las compañías para responder a dichas protestas. En los párrafos siguientes nos referiremos brevemente a los principales incidentes de este nuevo contexto y solo después nos centraremos en el clímax de aquel conflicto, el período entre 1888 y 1890, cuando los expertos médicos se vieron involucrados de manera más intensa.
En 1877, como consecuencia de las quejas planteadas por los vecinos de la región, el Gobierno estableció una comisión especial de ingenieros para estudiar los métodos de extracción del cobre y su impacto. 9 El veredicto de la comisión condujo a diversas iniciativas legislativas que reforzaban la posición de las compañías mineras. 10 La más importante de estas consistió en la redacción de un proyecto de ley que debía declarar de utilidad pública el procedimiento de calcinación al aire libre y que así protegería a las compañías mineras en su conflicto con aquellos afectados por los humos. El proyecto de ley fue admitido por el Parlamento en 1880 pero al llegar los liberales fusionistas al Gobierno no se aprobó en el Senado y no sé implementó. 11
En todo caso, los debates sobre la Declaración de Utilidad Pública de las calcinaciones aparentemente tuvieron un éxito notable como inhibidores de sucesivas quejas en los años que les siguieron. El siguiente conflicto resaltable sería aquel que se dio seis años más tarde cuando el municipio de Calañas prohibió la calcinación al aire libre de las piritas. En esta ocasión el énfasis se puso más en los problemas de salud pública asociados a dichas emisiones y las medidas que se tomaron quedaron en claro contraste con las de anteriores episodios. La iniciativa del municipio de Calañas inició un intenso conflicto que implicó directamente al gobernador civil de Huelva, al Gobierno de España y a las autoridades municipales de Calañas. 12 Cuando una Real Orden de 1887 aceptó el poder de los municipios para implementar este tipo de regulaciones, otros municipios siguieron a Calañas en su iniciativa. 13 Sin embargo, el conflicto más relevante tuvo lugar el 4 de febrero de 1888 cuando una manifestación contra los humos que involucró a habitantes de la zona y mineros finalizó con centenares de manifestantes heridos e incluso muertos.
Aquel incidente inspiró la redacción de numerosos informes sobre las calcinaciones que no fueron capaces de coincidir en un mismo posicionamiento en relación con su nocividad. Entre ellos podemos destacar el que elaboraron los miembros del Consejo de Sanidad del Reino, que conduciría a la prohibición de dicho método de beneficio. La prohibición llegó con la aprobación del Real Decreto de 29 de Febrero de 1888, pero lejos de zanjar el tema aquel decreto constituyó un estímulo aún mayor para la elaboración de informes sobre el impacto de las calcinaciones en la salud pública. La elaboración de informes continuó dándose de manera intensa durante dos años, hasta que a finales de 1890 se aprobó la derogación del RD de 29 de febrero de 1888. Se imponía así el criterio de las compañías mineras y los expertos médicos abandonaron una actividad que bajo criterios médicos y científicos no parecía zanjada.
La redacción de informes había respondido fundamentalmente a la presión sistemática de la Rio Tinto Company y en mucha menor medida de la Liga Antihumista (una asociación contra los humos que incluía a terratenientes locales muy influyentes). Cuando las presiones disminuyeron o desaparecieron, los informes también cesaron. Sin embargo, aunque las investigaciones pudieron percibirse como inacabadas, motivaron tal número de documentos que nos ha permitido un análisis de los materiales desde perspectivas muy diversas. En esta ocasión lo haremos en relación a la confluencia de saberes y prácticas de la química, la fisiología experimental, la estadística, la clínica y la tradición médica clásica; una confluencia que requirió de la circulación de saberes a través de los límites fronterizos de la medicina tradicional.
Entre los informes que citaremos pondremos especial atención en aquellos que elaboraron los miembros de la Real Academia de Medicina al ser consultados por el Estado. Tras la campaña de la Rio Tinto Company a favor de la derogación del RD de 29 de Febrero, el Gobierno español se dirigió a la Real Academia de Medicina con una petición específica de evaluación experta. Desde la década de 1860, a la Academia de Madrid se le otorgó un carácter nacional y pasó a actuar como uno de los principales órganos asesores tanto del Gobierno como de los juzgados. 14 La Academia constituyó de esta manera la fuente definitiva de conocimiento experto en controversias médicas. Cuando se le involucraba en una controversia, habitualmente ya existían informes previos a cargo de médicos, juntas provinciales o municipales de sanidad o laboratorios municipales, por poner algunos ejemplos. Los miembros de la Academia acostumbraban a realizar en dicho caso un trabajo de análisis y síntesis del contenido de dichos informes con la finalidad de elaborar aquel que debía ser definitivo para cerrar la controversia. De esta forma, no acostumbraban a realizar investigaciones originales previas a la elaboración de su informe. Sin embargo, en el caso de los humos no fue así.
Читать дальше