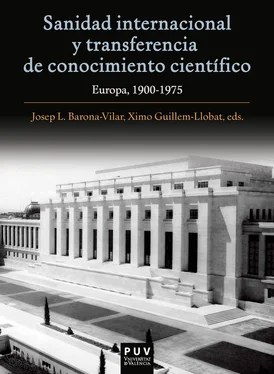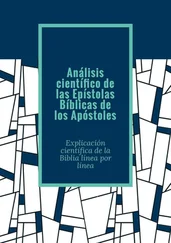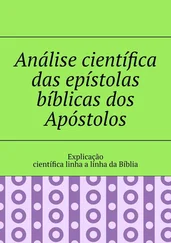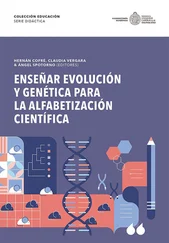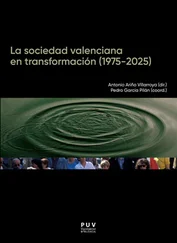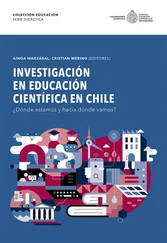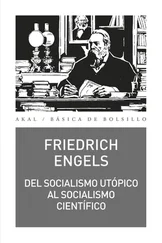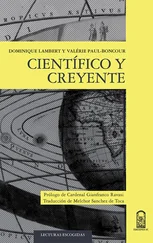A partir de la década de 1980 empezó a cuestionarse esta aproximación a la difusión del conocimiento científico basada en la división tradicional en centros y periferias. Las propuestas de Roy MacLeod, con su concepto de moving metrópolis , así como las de Paolo Palladino y Michael Worboys y más tarde las de Kapil Raj representan solo algunos ejemplos de una larga lista de contribuciones que han venido cuestionando la unidireccionalidad en la circulación del conocimiento; aquella implícita en la perspectiva tradicional. 3 Todos ellos rechazaban, de una manera u otra, la idea tradicional de una recepción pasiva y proponían la apropiación activa de conocimiento, los factores de mediación, la función de los grupos y saberes hegemónicos, cuestionando, en definitiva, el carácter pasivo de las periferias. En ese marco emergió en 1999 una red de historiadores de la ciencia que, bajo la denominación de STEP ( Science and Technology in the European Periphery ), se ha ido consolidando como referente y adquiriendo visibilidad en el panorama internacional. 4 Sus trabajos no únicamente han puesto en valor el estudio histórico de la ciencia en las periferias europeas tradicionales sino que ha actuado como altavoz de aproximaciones bien diversas al estudio de la circulación del conocimiento. Los viajes de científicos, la popularización de la ciencia o la historia transnacional han recibido especial atención en dicho marco.
El interés que presentaba la circulación del conocimiento también se hizo especialmente visible en la historiografía de la ciencia a partir de la publicación del tan citado Knowledge in Transit del historiador británico James Secord. 5 En su trabajo Secord reivindicaba la importancia fundamental de la circulación del conocimiento en el estudio histórico de la ciencia. Frente a los estudios locales de la ciencia que habían imperado en las décadas anteriores, incentivados particularmente por influencia de la sociología del conocimiento científico, Secord propugnaba una historia de la ciencia más bien centrada en los procesos de circulación de ideas y artefactos a diferentes niveles.
El renovado interés por la Global, Transnational y Cross-national history también ha contribuido a revalorizar los estudios sobre circulación del conocimiento científico. Pese a que con el tiempo también han surgido voces críticas con estas aproximaciones –voces que por ejemplo han visto en estas tendencias una confluencia con los ideales promovidos por las élites de un mundo globalizado que tienden a constituir formas de poder hegemónico–, las críticas no han devaluado los procesos de circulación sino que más bien han aportado formas novedosas de aproximación a dicha circulación transnacional.
Muchas de las aportaciones de la sociología –especialmente la sociología del conocimiento– que encontramos en trabajos de Zigmunt Bauman, 6 Ulrich Beck, 7 Michael Gibbons, 8 Bruno Latour, 9 Helga Nowotny, 10 Dominique Pestre, 11 Alain Touraine 12 y otros han planteado nuevas formas de conceptualización. Dichos autores, entre otros, han influido notablemente sobre la investigación en historia y sociología de la ciencia, otorgando al análisis de la circulación del conocimiento y las redes de poder en torno a la ciencia y la tecnología una novedosa perspectiva historiográfica. No se trata únicamente de analizar los agentes que intervienen en la producción, circulación, mediación y apropiación del conocimiento, sino también de desentrañar las relaciones de poder, el control de los grupos hegemónicos y la evolución de los saberes y grupos subalternos. 13
A comienzos del siglo XX, la crisis política y social internacional provocada principalmente por los grandes conflictos bélicos, las revoluciones sociales, y el hundimiento mundial de la economía durante los años de la Gran Depresión hizo del deterioro de la salud un factor esencial de la crisis, y también de acción y estabilización política. Más allá de las políticas públicas iniciadas a lo largo del siglo XIX, inspiradas en el higienismo e impulsadas en el contexto del reformismo liberal y de la consolidación de la profesión médica como grupo hegemónico en torno a la salud, desde la Gran Guerra la salud se convirtió en un factor de extraordinaria importancia para la estabilidad social y para la política internacional.
Entre las dos guerras mundiales se transformaron profundamente las relaciones internacionales, la situación social, económica y política de muchos países europeos y ello afectó directamente al estado de salud de la población. Los problemas derivados del deterioro de las condiciones de vida ocuparon un lugar destacado, ya que las autoridades políticas tuvieron que hacer frente a la profunda crisis social que sufrieron los países europeos: guerra, hambre y desempleo deterioraron los indicadores sanitarios. El desafío era de tal envergadura que convertía en insignificantes las tradicionales estrategias de control de epidemias y enfermedades infecciosas desarrolladas por los higienistas y las políticas nacionales e internacionales de prevención y salud pública del siglo XIX. En ese contexto la medicina social , entendida como investigación social de los problemas de salud y su articulación en las administraciones e instituciones, entró a formar parte de las políticas públicas.
Varios factores importantes influyeron en ese proceso: en primer lugar el papel de las instituciones nacionales e internacionales, como referente de conocimiento experto y legitimación de las grandes decisiones. En gran medida, los institutos nacionales de higiene y las comisiones de expertos marcaron y negociaron la orientación de la investigación médica y las políticas de salud, mediante organizaciones formales e informales. Además, las organizaciones internacionales desempeñaron un papel importante en la estandarización de los métodos de investigación, en los procedimientos clínicos y en los programas de formación para expertos en salud pública. Si los expertos adquirieron legitimidad e influencia es porque la salud se convirtió en un importante factor de acción social y política especialmente durante etapas de crisis profunda, como en los años previos a la guerra, en tiempo de guerra y en la posguerra. Es en esos momentos cuando el Estado surgió como instrumento de estabilización y como agente regulador social para atenuar los conflictos sociales derivados de las reivindicaciones obreras y paliar lo que en economía se denomina market failure , los déficits del mercado, incapaz por sí mismo de resolver las consecuencias de las desigualdades, los conflictos sociales y garantizar los derechos civiles como la educación, la salud, la vivienda o el trabajo. En este contexto se inscribe la fundación y la creciente influencia de los institutos nacionales de higiene, las escuelas nacionales de sanidad, las campañas sanitarias para hacer frente a las grandes enfermedades sociales (tuberculosis, paludismo, enfermedades venéreas, mortalidad materno-infantil, tracoma), los seguros médicos, la atención a la sanidad rural, las casas de socorro, los dispensarios, los sanatorios, las gotas de leche, la inspección médica escolar, los comedores escolares y comunitarios o las estrategias de racionamiento, entre otros. El Estado central y las administraciones locales desarrollaron políticas de salud como factor estabilizador en momentos de crisis.
El conocimiento experto que se atribuyó a organizaciones nacionales e internacionales fue no solo una referencia dotada de legitimidad técnica para el intervencionismo internacional y la justificación de las políticas estatales, la trama internacional de expertos también adquirió formas de organización (comisiones, congresos, asociaciones . . . ) y espacios de autoridad independientes. La creciente influencia de la esfera internacional como referente de las políticas nacionales acentuó los debates y las negociaciones en torno a la prevención de enfermedades y los modelos de asistencia sanitaria. En un capítulo de este libro J. L. Barona analiza cómo algunos historiadores han considerado que el protagonismo de los organismos internacionales en la promoción de la medicina social durante el período de entreguerras –la Oficina Internacional de Higiene Pública, la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Rockefeller o la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones– obedecía a intereses geopolíticos o estrategias imperialistas. Es un debate abierto que requiere matizaciones.
Читать дальше