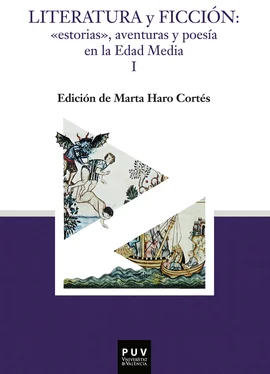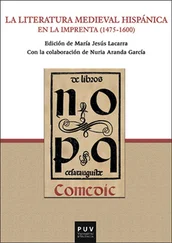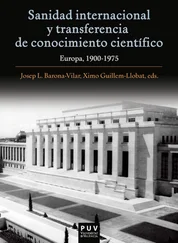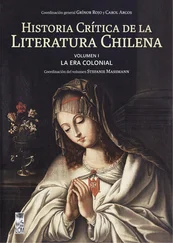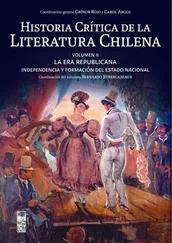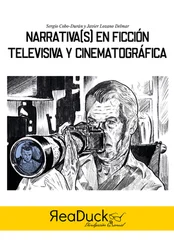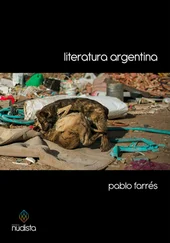PERRET, Michèle (1982), «De l’espace romanesque à la materialitè du livre. L’espace énonciatif des premiers romans en prose», Poétique , 50, pp. 173-182.
POMIAN, Krzysztof (1990), El orden del tiempo , Madrid, Júcar.
RICO, Francisco (1984), Alfonso X el Sabio y la General Estoria: tres lecciones , 2ª ed., Barcelona, Ariel.
RODRÍGUEZ, Juan Carlos (1990), Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras literaturas burguesas , 2ª ed., Akal Universitaria, 143, Madrid, Akal.
SAINTE-MAURE, Benoît (1906), Le Roman de Troie , 6 vols. ed. Léopold Constans, Paris, Librairie de Firmin-Didot et C ie.
SAN ISIDORO (2004), Etimologías , eds. José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
VARELA-PORTAS DE ORDUÑA, Juan (2010), Dante Alighieri , Literatura Universal Autores, 51, Madrid, Síntesis.
VINAVER, Eugène (1959), «A la recherche d’une poétique médiévale», Cahiers de Civilisation Médiévale , 2, 5, pp. 1-16.
____ (1966), Form and Meaning in Medieval Romance , Cambridge, Modern Humanities Research Association.
VINSAUF, Godofredo (2008), Poetria nova , ed. Ana María Calvo Revilla, Madrid, Arco/Libros.
YNDURÁIN, Domingo (1997), El descubrimiento de la literatura en el Renacimiento español. Discurso leído ante la Real Academia Española el día 20 de abril en su recepción pública por el Excmo. Sr. Don Domingo Ynduráin y contestación del Excmo. Sr. Don Francisco Rico , Madrid, Biblioteca Nueva.
ZUMTHOR, Paul (1986), «Y a-t-il une “littérature” médiévale?», Poétique , 66, pp. 131-139.
1.Para las citas de la Historia (1934) seguiremos siempre la edición clásica a cargo de Ramón Menéndez Pidal y Eudosio Varón Vallejo, limitándonos a citar sólo el número de página entre paréntesis de aquí en adelante.
2.El subrayado es nuestro.
3.Al igual que sucede con la Historia troyana polimétrica , del Roman de Troie seguiremos siempre una sola edición, que será la canónica de Léopold Constans (Sainte-Maure, 1906) en seis volúmenes. En este caso nos limitaremos a citar entre paréntesis el número de verso o de versos, el del volumen —en números romanos— en el que se encuentra la cita y el de página. No ignoramos, de todos modos, que tanto en la HTP como en la Versión de Alfonso XI , tal como advierte Juan Casas Rigall, «el texto francés más inmediato podría no pertenecer a ninguna de las ramas textuales del RT establecidas por L. Constans» (1999: 222). A su vez, Casas Rigall admite estar siguiendo la vieja tesis de García Solalinde (1916).
4.Una vez más, el subrayado es nuestro. El ejemplo que citamos arriba está tomado prácticamente al azar. Construcciones similares a la subrayada, como es sabido, no son ni mucho menos infrecuentes en la HTP . Por ejemplo, durante el asedio y prisión de Aquiles, el narrador afirma que se reunieron mil caballeros dispuestos para la lucha «asy commo auedes oydo» (82). Enumerar todos los casos nos llevaría a abusar del espacio con que contamos para este trabajo.
5.Nuevo subrayado nuestro, con el que se ponen de manifiesto las dos acciones simultáneas y necesarias de toda recitación: el oír y el contar.
6.Otra vez el subrayado es nuestro, y otra vez ha de considerarse la muestra citada como representativa de muchas otras. Por ejemplo, de uno de los señores que llega de la India para poner guarda en Troya se dice que trajo como vasallos a unos mil caballeros, de los cuales «segund fallamos por escripto, el que peor guisado venia de todos ellos, traya guisamiento tal, que conplia asaz para cuerpo de vn rrey ser bien guarnido» (97).
7.Sería en este caso la auctoritas de Benoît de Sainte-Maure, quien a su vez no sería sino un mero depositario de la auctoritas que prevalece en la tradición de la materia clásica, en una cadena que nos llevaría en última instancia hasta el propio Homero, a quien ni el artífice de la HTP ni tan siquiera Benoît habían, a buen seguro, leído directamente. Pensamos que prevalece la idea de la perfección de la materia, y su pervivencia a través de esa translatio que de algún modo es toda escritura, frente al criterio filológico, mucho más moderno, de la lectura directa de un original como garante de la verdad.
8.El subrayado es nuestro, otra vez.
9.Reproduzco arriba el texto original de la Biblioteca de Autores Cristianos, aunque puntualizo que he transcrito el vocablo griego historeîn en caracteres latinos para mayor comodidad.
10.Véase a este respecto, una vez más, Ynduráin (1998: 23-24).
11.En sentido muy similar se postulan Casas Rigall (1999) y, antes, Brownlee (1978-79).
12.La bibliografía sobre la historicidad del concepto de «literatura» (esto es, la literatura sobre el término «literatura») no es ya tan exigua como solía, hasta el punto de que nos resultaría imposible ocuparnos de ese tema por extenso ahora, y menos cuando ya lo hemos hecho en otra parte (García Única, 2011: 37-54). No obstante, algunas de las referencias que hemos tenido siempre presentes en la elaboración de nuestro trabajo deben ser consignadas en esta nota: sabemos que el término es historiable, y que desde los orígenes latinos de la palabra litteratura en tanto erudición hasta su actual consideración como arte autónomo media una gran distancia (Escarpit, 1970); sabemos que desde los usos poco asociados a la lectura silenciosa en el mundo clásico a lo que hoy es objeto privilegiado de la más sofisticada hermenéutica, también (Dupont, 2001); sabemos que la apuesta por la historia es la apuesta por la historicidad de tal concepto cuando lo aplicamos a las letras del Medievo (Funes, 2003); sabemos que conviene entrecomillar el vocablo cuando lo aplicamos a la Edad Media para precisar que bajo él no deben darse por hechos algunos factores —el de la presencia de un sujeto enunciador autónomo quizá sea el más decisivo— tan modernos como ajenos a la lógica escrituraria de la poesía medieval (Zumthor, 1986); y sabemos, en suma, que «La Literatura no ha existido siempre» (Rodríguez, 1990: 5).
13.Para este aspecto, sin duda complejo pero necesario, ha de ser de consulta ineludible el impresionante trabajo de Juan Carlos Rodríguez (1990: 5-6).
14.Aunque la tesis viene de mucho más atrás (García Solalinde, 1916: 127), entre las últimas posiciones en aceptar la posibilidad de retrasar la fecha de composición hasta el siglo XIV nos encontramos con las de Peláez (1996: 245-246), Haywood (1996: 8) y Larrea Velasco (2012: 96).
15.Aunque no es del todo desatinada la idea de recurrir, como hace Brownlee (1985: 41), al clásico libro de Étienne Gilson (2007) para justificar que de resultas de una serie de polémicas la prosa fuese adquiriendo en el siglo XIII un carácter de verdad que se da por hecho no tenía el verso, cosa que a su entender explicaría la supuesta naturaleza «derhymed» de la HTP , lo cierto es que en el caso castellano la situación puede no ser tan sencilla como la plantea esta autora. Claro está que la idea puede tener un recorrido interesante por delante por lo que respecta a la relación entre la prosa y las formas más claras de la oralidad (consideremos, por ejemplo, los cantares de gesta como una suerte de «signos flotantes» del habla hasta que son recogidos, esto es, convertidos en escriptura en la prosa alfonsí, sin ir más lejos); pero no debemos olvidar que un corpus de textos con los que la HTP comparte —ya lo hemos señalado arriba— algo más que un fragmento escrito en el mismo metro, los poemas «por la cuaderna vía», encuentran su legitimación en tanto discursos verdaderos o «sin pecado» precisamente en la regularidad del «curso rimado» y las «sílabas contadas». Lo importante, entendemos, no es tanto que lo que se afirma vaya en prosa o verso como que se haga según «dize la escriptura».
Читать дальше