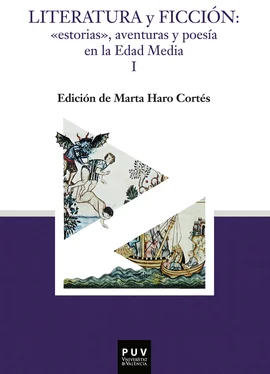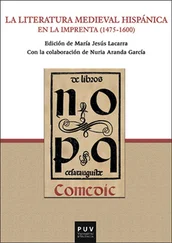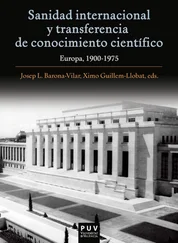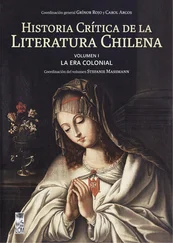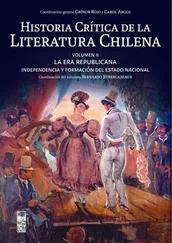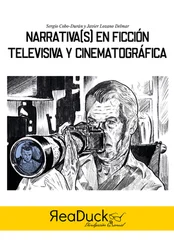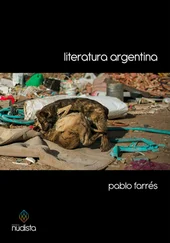HIJANO VILLEGAS, Manuel (2011), «Fuentes romances de las crónicas generales: el testimonio de la Historia menos atajante », Hispanic Research Journal , 12, pp. 118-34.
MARTIN, Georges (2012), «Después de Pidal: medio siglo de renovación en el estudio de la historiografía hispánica medieval de los siglos XII y XIII», en Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas , eds. Natalia Fernández Rodríguez y María Fernández Ferreiro, Salamanca, La Semyr, pp. 119-42.
1.Este trabajo se inscribe en las actividades del Proyecto de Investigación FFI 2012-32231 «Formas de la Épica Hispánica: Tradiciones y Contextos Históricos II» y del PICT 2010-1692 «Configuraciones narrativas del sujeto en la literatura bajomedieval y renacentista», subvencionados por España y Argentina respectivamente; del mismo modo, se ha beneficiado de mi participación en el «Estoria de Espanna» Project con sede en la Universidad de Birmingham y dirección de Aengus Ward.
2.A estas alturas, se requeriría la extensión de un libro para dar justa cuenta de la producción bibliográfica significativa sobre estas cuestiones cronísticas alfonsíes, desde los trabajos fundacionales de Ramón Menéndez Pidal hasta el presente. Me limito por ello a remitir al trabajo de Georges Martin (2012), que ofrece una síntesis de la última etapa de esta producción, con la bibliografía pertinente.
3.Ofrezco una explicación más circunstanciada de esta situación, poniendo el acento en los patrones formales discursivos de una poética, en Funes (2008a).
4.Manuel Hijano Villegas (2011) dedica un estudio a la Historia menos atajante y anuncia una edición del texto.
5.Sobre este texto pueden consultarse Funes (2003) e Hijano Villegas (2006).
6.Se ofrece aquí sólo el listado de los relatos breves que pueden detectarse en los tres textos considerados; un análisis detallado de cada uno constituirá un capítulo de un libro sobre historiografía medieval castellana actualmente en preparación ( De Alfonso el Sabio al Canciller Ayala: estudios de historiografía medieval castellana ), allí también se dará cuenta de la bibliografía existente sobre algunos de estos episodios, tales como los correspondientes a Esteban Illán (1), la Judía de Toledo (6), el juglar Paja (11), el rescate del emperador de Constantinopla (16), Garci Pérez de Vargas (32-33), entre otros.
Poesía y verdad en la Historia troyana polimétrica
Juan García Única
Universidad de Almería
1. Al margen de la ficción: el sentido de la verdad en la Historia troyana polimétrica
En su discurso de ingreso en la Real Academia Española afirmaba Domingo Ynduráin que «la divertida y difundida situación en la que un lector identifica y confunde la ficción con la realidad objetiva, como le sucede a Don Quijote, sólo es posible cuando esos dos ámbitos están ya bien diferenciados por el común de los lectores» (1997: 32). Siendo el caso, como admite el propio Ynduráin, que tal deslinde no se da de manera espontánea, sino como fruto de un largo y complejo proceso histórico, convendrá mirar siempre con el mayor de los cuidados la percepción del estatus de lo que hoy consideramos ficción en las producciones «literarias» provenientes de épocas en las que, cuando menos, la separación de los dos campos aludidos por el gran filólogo no estaba tan clara. Así sucede, sin duda, casi con la generalidad de las letras del Medievo, aunque es el ejemplo concreto de la llamada Historia troyana polimétrica , o en prosa y verso, el que nos proponemos analizar a lo largo de estas páginas. 1
Asistimos en un momento de ella a la lucha entre Ayax Telamonio y Eneas, quienes se baten con tal fiereza que sus compañeros acaban por acudir a separarlos. El combate se detiene, pero apostilla la voz que relata esta historia: «E a la buelta de aquel parar, cred que ouo muchas feridas de la vna parte e de la otra» (36). 2 Parece como si el narrador estuviera exigiendo a su auditorio un acto de fe incondicional en la verdad de lo que cuenta («creed» lo que narro, «ved» que no os miento, etc.), pero lo cierto es que no hace sino limitarse a trasladar lo que ve. Y la clave de lo que ve, pensamos, bien pudiera pasar por aquí: «N’ert pas la bataille arestee, / Quar la grant chace e la huëe / Durot ancore sor Grezeis, / Ou mout perdirent, ço fu veirs» (vv. 9425-9428, II, 63). 3 Dicho de otra manera: hay una voz que traslada lo que ve y lee en el Roman de Troie (en este caso el gran daño infligido por los troyanos a los griegos) de una lengua a otra y de un auditorio a otro, pero que varíe la forma en que se transmite la materia no debería darnos pie a considerar que ésta sufra un cambio sustancial, ni mucho menos.
Que el Roman de Troie , referente claro de la Historia troyana polimétrica , sea glosado y trasladado en esta última como verdad y testimonio representativo de una materia en la que las fronteras entre lo histórico y lo poético no acaban de deslindarse claramente no nos parece imposible. La irrupción de la voz del narrador en el relato, lejos de ser infrecuente, serpentea por todo el texto trayendo al momento de la recitación, actualizándola en él, la materia perenne del poema de Benoît de Sainte-Maure. Esto se consigue de dos maneras. Por una parte, ahí están las huellas en el texto de los códigos aurales que sin duda se ponían en práctica en la recitación, lo que explica que, por ejemplo, cuando los griegos huyan vencidos en la segunda batalla, el narrador presente a un Héctor airado, espada en mano y temible persecutor del enemigo, apostillándole de paso a su auditorio cómo el campeón de los troyanos se lanzó tras los griegos «desta guisa que auedes oydo » (46); 4 en otras ocasiones esos códigos aurales apuntan directamente al hecho mismo de la recitación, como sucede cuando la acción de la Historia se detiene, muerto por Héctor el rey Merión, para enterrar a los caídos de ambos bandos, cosa que introduce así la voz que lo narra: «E por ende oyt agora e contar vos hemos por qual rrazon se desuio aquella vegada aquesta batalla, e que non ouo fin aquel fecho» (47). 5 Por otra parte, el fuerte sesgo «de clerecía» de la HTP se deja ver en la presencia de un recurso típico de los poemas en cuaderna vía, como es el de aludir al escrito glosado, o a la escritura en general, en tanto garante de la verdad de lo que se cuenta. Sin necesidad de abandonar el hilo del episodio que venimos comentando, vemos cómo Héctor, en la tregua, regresa con los troyanos para ser recibido por su madre y sus hermanas, quienes «tollieronlle el yelmo y, e la loriga que estaua, segund que fallamos por escripto, todo sangriento de la sangre que le auia salido de las lagas» (50); 6 y cierto es que lo encontramos escrupulosamente por escrito en la obra de Sainte-Maure: «Sa merel prist entre ses braz, / E ses sorors ostent les laz; / Del chief li ont son heaume osté, / Del sanc de lui ensanglenté» (vv. 10219-10222, II, 109).
Como sucede en algunos pasajes de Berceo o del Libro de Alexandre , entre otros testimonios, también en la HTP parece ser una escritura previa, sancionada por la auctoritas , el referente que marca los límites de cuanto puede y no puede ser dicho. 7 En la segunda batalla, los caudillos troyanos son descritos a la luz del texto francés, que ofrece y delimita a un tiempo la materia que puede ser informada en el libro castellano: «E de cuantos caualleros auia en aquella az non lo fallamos escripto, mas laemos que fue mayor que ninguna de todas las otras» (14). 8 Resulta evidente que la lectura de una escritura previa garantiza la verdad de lo narrado y pone a su vez coto a la extensión que le es permitida alcanzar a tal verdad. En este caso, se comprueba que si bien Benoît no precisa cuántos caballeros había en el ejército troyano, sí que deja claro que en Troya se reunió para luchar hasta el último hombre al reclamo de su paladín: «Hector a toz ceus assemblé / Qui de la ville esteient né / E chevalier armes portant» (vv. 7979-7981, I, 431).
Читать дальше