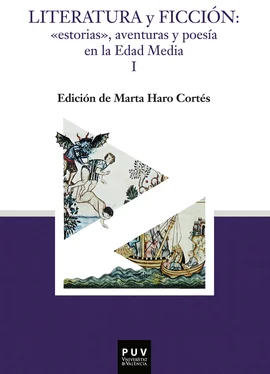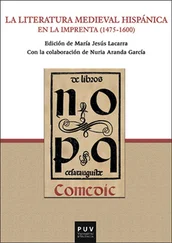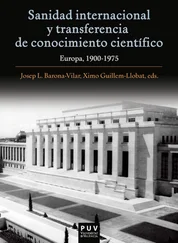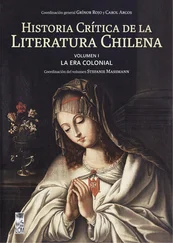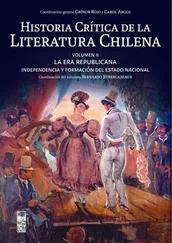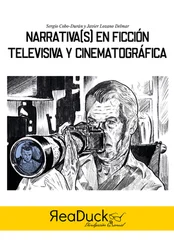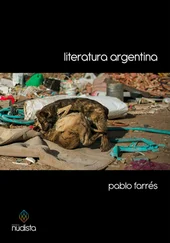8.Como bien resumía Chalon (1976: 178): «Les deux critiques [Menéndez Pidal y M. W. Kienast] penchent plutôt pour une source littéraire commmune à l’Historia et au Cantar . Et ce qui nous concerne, nous ferons observer qu’il est normal que le poète et le chroniqueur, chacun dans son style propre, nous rapportent les ordres donnés par le Cid avant le combat, mais que seule la rencontre dans les deux textes d’un même détail très particulier justifierait que l’on crût, soit a l’influence de l’un des textes sur l’autre, soit a l’influence d’une source commune aux deux. Or, le seul détail vraiment curieux de la chronique (Rodrigo grinçant des dents) ne se retrouve pas dans le Cantar».
Batallas y otras aventuras troyanas: ¿una visión castellana?
Constance Carta
Université de Genève
Un ingeniero nuclear llamado Felice Vinci es autor de un detalladísimo trabajo de investigación titulado Omero nel Baltico y publicado por primera vez en 1995, luego en versión ampliada a partir del 2002. Este libro no recibió la merecida acogida, y ello por una razón sencilla: todo lo que siempre hemos sabido (o creído saber) sobre la guerra de Troya se nos viene abajo —algo siempre molesto— al descubrir su teoría. Al mismo tiempo, paradójicamente, saboreamos mejor que nunca el poema homérico al ver aclaradas todas las que hasta aquel momento parecían, como mucho, rarezas e incongruencias o, como poco, licencias poéticas. Por ejemplo, aquel mar siempre negro, lívido y amenazador ( oinós thalassós ) en el que difícilmente reconocemos las playas griegas; los guerreros altos y rubios, cuando no pelirrojos, cubiertos de cálidas pieles de animales y luchando unos contra otros durante días como si no debiera anochecer; esa niebla tan espesa que no permite ver más que a dos pasos; lugares que deberían ser islas y en la geografía mediterránea no lo son, o viceversa (este último aspecto ya es señalado desde Estrabón), etc. Como se deduce del título de la obra de Vinci, su propuesta sitúa los acontecimientos narrados por Homero en los mares de la Europa septentrional (el Báltico y el Nordaltlántico).
Según él, los Aqueos vivían en las costas del mar Báltico al principio del segundo milenio antes de Cristo, durante el optimum climático, en la misma época en la que Groenlandia era lo que su nombre indica, es decir, una tierra verde. Con el paulatino cambio climático y el enfriamiento consecutivo, aquellas poblaciones empezaron a desplazarse hacia el Sur y terminaron llegando al mar Negro y al Egeo. Allí habrían fundado las ciudades micenas: sabemos en efecto que los Micenos no eran una población autóctona y que llegaron a la actual Grecia alrededor del siglo XVI antes de Cristo. En sus sepulturas, curiosamente, se pudo encontrar ámbar báltico en grandes cantidades, al lado de esqueletos de hombres particularmente altos y robustos. El pueblo recién llegado no habría venido con las manos vacías, ni la cabeza —sino que habría nombrado los lugares de su nueva patria con los de la antigua y habría conservado un rico bagaje cultural y una amplia tradición oral, incluida cierta saga guerrera. De ser así, la guerra de Troya no habría tenido lugar en el siglo XIII antes de Cristo, sino alrededor del siglo XVIII antes de Cristo. Después de ochocientos o novecientos años de transmisión oral, es decir en el siglo octavo o séptimo antes de Cristo, habría sido plasmada por escrito, quizá por un tal Homero.
No es el momento para discutir la veracidad de dicha teoría ya que, aunque se apoye en consideraciones sólidas, todavía no ha sido establecida lo suficiente arqueológica y lingüísticamente. Sin embargo, sirve de testimonio —por si fuera útil— del atractivo que supo generar entre los pueblos esta crónica de hechos bélicos a lo largo, no solo de cientos de años, sino quizás de dos milenios. Pasa el tiempo, cambia la geografía, se modifican las mentalidades, y el relato sigue actualizándose gracias a algo, en su esencia misma, que hace vibrar a los seres humanos a los que llega, motivando las sucesivas reapropiaciones artísticas de las que fue objeto.
Situada en la frontera entre el mito y la historia, la leyenda de Troya —los personajes y sucesos relacionados con ella— forma parte, sin duda alguna, del trasfondo cultural de Occidente. En la Edad Media, conoce una amplia difusión manuscrita, basada esencialmente en dos curiosidades literarias compiladas por pretendidos testigos de los combates, el De excidio Trojae del frigio Dares y la Ephemeris belli Trojani del cretense Dictis. La Edad Media conocía, naturalmente, a Homero, aunque a través de un resumen, la Ilias latina ; pero su auctoritas era sospechosa, por varios motivos: se lo acusaba de no haber sido testigo de los hechos que describió, de hacer a los dioses partícipes en las batallas de los hombres (mientras una obra de carácter histórico debía contener, no solo hechos reales, sino verosímiles), y de no constituir una fuente suficiente por relatar sólo cincuenta y un días de la guerra. Otro autor medieval de importancia para el conocimiento de la materia troyana es Guido delle Colonne (o Guido de Columnis), autor de la Historia destructionis Trojae (1287): a pesar de referirse solo a Dares y a Dictis, reelaboró en realidad el Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure (h. 1165); sin embargo, su obra alcanzó más difusión por estar escrita en latín, frente a la lengua de oïl del autor francés. Se suele decir que será en 1354 cuando Homero retorne a la civilización de la Europa occidental, el año en que Petrarca recibirá un manuscrito griego de la Ilíada , conservado en Constantinopla.
En el amplio caudal de textos que recuperan la temática de aquella guerra se encuentra la Crónica troyana , 1 primera traducción en prosa y en lengua castellana del Roman de Troie francés de Benoît. El manuscrito que la contiene (El Escorial, ms. h-I-6 ) fue realizado bajo el reinado del bisnieto del rey Sabio, Alfonso XI, para la educación de su hijo, el futuro Pedro I. El trabajo se concluyó el 31 de diciembre de 1350 de nuestro calendario, 2 como indica el colofón (f. 183v):
Este libro mandó fazer el muy alto et muy noble et muy exçellente rey don Alfonso fijo del muy noble rey don Fernando et de la reyna doña Costança. Et fue acabado de escribir et de estoriar en el tiempo que el muy noble rey don Pedro su fijo regnó all qual mantenga Dios al su serviçio por muchos tiempos et bonos. Et los sobredichos donde el viene sean heredados en el Regno de Dios. Amen. Fecho el libro postremero dia de diziembre. Era de mill et treçientos et ochenta et ocho annos. Nicolas Gonçales escriban de los sus libros lo escriui por su mandadado [sic].
Destaca por la excelencia de sus setenta miniaturas, de tamaño y calidad no despreciables, repartidas a lo largo de los 183 folios de los que consta. La bibliografía sobre esta obra maestra de la pintura de manuscrito castellana es bastante escasa. En los últimos años, algunos historiadores del arte hispánico se interesaron por ella y empiezan a darla a conocer; fuera de España, sin embargo, es prácticamente ignota.
Hoy en día se considera la Crónica troyana de Alfonso XI como una ficción épico-caballeresca en la que intervienen elementos maravillosos, como en los episodios que relatan las aventuras de Jasón, al principio de la obra, o los que describen mecanismos tan fascinantes como los autómatas. 3 Por supuesto, esta categorización (ficción/maravilloso) resulta de una percepción actual de la realidad y no coincide con la de épocas anteriores. De hecho, los lectores medievales veían en este texto la narración de sucesos históricos verídicos y expuestos por orden cronológico —por ello la llamaron crónica , «una palabra a veces completamente sinónima de estoria (baste decir que los títulos Estoria de España y Crónica general se usan indistintamente, ya desde la Edad Media, para señalar la misma obra alfonsí)». 4
Читать дальше