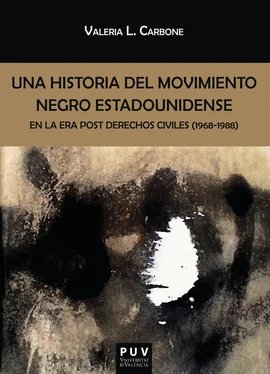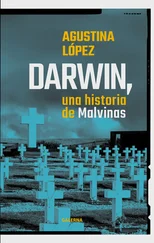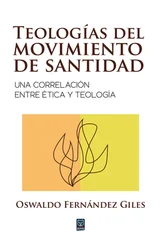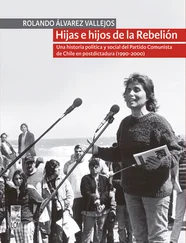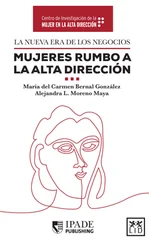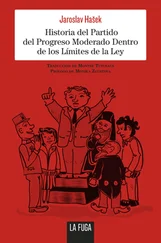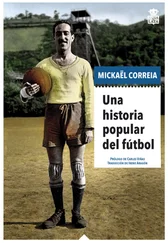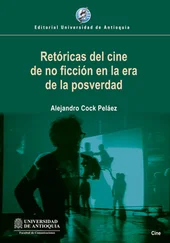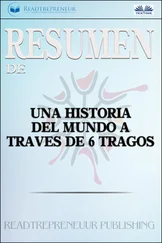En esta historiografía dominante pueden identificarse dos perspectivas. Una caracterizada como King-Céntrica 16 , que se convirtió en central para lo que Nikhil Pal Singh denominó “la mitología cívica del progreso racial en la segunda mitad del siglo XX” 17 ; y otra que se enfocó en el rol desempeñado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno Federal, y – en un segundo plano – por las organizaciones de derechos civiles, que prepararon el camino para las victorias legislativas obtenidas. 18 El historiador Steven F. Lawson considera que esta interpretación tradicional ha caducado, que la historia ya no se entiende ni lee de esa manera, y que ningún historiador que haya estado en contacto con las producciones bibliografías de las últimas tres décadas podría adherir a esta corriente 19 . Sin embargo, podemos asegurar que luego de haber recorrido incontables artículos, libros y material de lectura, esta narrativa se encuentra vigente y cuenta con numerosos adeptos, tanto dentro como fuera del ámbito académico. La razón, como observó Jaqueline Dowd Hall, es que esta forma de interpretar y divulgar la historia, “que surgió de grupos de reflexión intelectual ( think tanks ) de derecha, muy bien financiados y para ser difundida al gran público, tuvo un gran atractivo. Por un lado, porque se ajustaba a los intereses de la clase media blanca y respondía a sus vanidades nacionales, y por otro porque resonaba con ciertos ideales de esfuerzo y mérito individual, colectivamente compartidos”. 20
En la década de 1980, el revisionismo comenzó a ganar espacio. De la mano de la History from the Bottom Up (Historia desde abajo) se centró la atención en la cotidianeidad de las luchas e iniciativas llevadas a cabo por grupos locales, instituciones y organizaciones de base que dieron lugar a múltiples movimientos con identidad y características propias. Encabezada por sociólogos como Aldon Morris, Francis Fox Piven, Richard A. Cloward, Doug McAdam, Charles Payne 21 , y por historiadores como John Dittmer, Clayborne Carson y Adam Fairclough 22 , esta corriente orientó su interés hacia los movimientos de base, teniendo en cuenta los procesos de lucha fuera del sur, y el rol desempeñado por instituciones locales como iglesias negras, sindicatos, cooperativas y organizaciones políticas, de pobres y de asistencia social.
El trabajo de estos autores permitió ampliar las consideraciones de la Master Narrative , que veía al movimiento como un proceso protagonizado por los sectores medios y profesionales de la comunidad negra. Destacaron el activismo de la clase trabajadora y de las mujeres 23 , aunque viéndolo aún como una extensión (si bien innovadora) de preexistentes esfuerzos institucionales de redes y organizaciones sociales.
Dentro de esta corriente identificamos dos perspectivas. Por un lado, la de los autores que se enfocaron en el análisis de los legados, siguiendo la dicotomía “éxito-fracaso” tanto del Movimiento por los derechos civiles como del Poder Negro. Si bien en su mayoría coinciden en que la población negra estadounidense mejoró su situación socio-económica y política a partir de 1960, entienden que esto no puso fin al problema racial, cuestionan el alcance de los logros obtenidos, y debaten en qué medida se lograron preservar las conquistas alcanzadas. Sus partidarios ven a la comunidad afro-estadounidense sumida, desde mediados de 1970 en un proceso de desmovilización y letargo interno que, sumado a la contraofensiva conservadora en el ámbito político y económico, dio lugar a un proceso de estancamiento y declive en la capacidad de respuesta, movilización y reacción de parte de organizaciones de derechos civiles, de sus líderes y de las bases.
La segunda perspectiva es la que, compartiendo la premisa de una disminución del activismo político negro hacia fines de la década de 1960, busca sus razones más profundas. Entiende que hacia 1965 ya se habían alcanzado los objetivos primarios del movimiento – léase, la destrucción legal del sistema de Jim Crow , la supuesta “victoria ideológica” sobre los supremacistas blancos, y la incorporación de los negros al sistema político-electoral–, por lo que la continuidad de la lucha no tenía razón de ser. Las marchas de protesta, actos de resistencia y manifestaciones eran innecesarias para superar los obstáculos restantes a la completa integración racial. 24
Ante lo que se perfiló como una coincidencia en relación a la “ausencia de activismo negro” en el período “post-derechos civiles”, el debate historiográfico centró su atención en temas tales como la periodización del movimiento, sus orígenes, las distinciones entre el movimiento por los derechos civiles y el Poder Negro, y los elementos de continuidad y ruptura entre ellos.
La historiografía tradicional estableció la periodización clásica del movimiento a partir de la caracterización del militante socialista Bayard Rustin, respetada por la camada de historiadores revisionistas posteriores. Luego de su participación en la Joven Liga Comunista (1936-1941), Rustin comenzó a militar en la organización pacifista Fellowship of Reconciliation y junto al sindicalista afro-estadounidense A. Philip Randolph, trabajó en pos de los derechos civiles y laborales de los negros y otros grupos. Se involucró activamente en la organización de la “Marcha sobre Washington por Trabajo y Libertad” de 1941, luchó en California en defensa de los norteamericanos de ascendencia japonesa confinados en campos de detención durante la Segunda Guerra Mundial, y participó de los primeros “viajes por la libertad” (1947) contra la segregación en los medios de transporte público interestatal. En 1957, fundó junto a Martin Luther King, Jr. la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), y fue uno de los principales organizadores y promotor de la “Marcha sobre Washington” de 1963. Hasta su muerte en 1987, participó en organizaciones de derechos civiles, y publicó incontables obras sobre la situación de las minorías. En una de ellas, titulada From Protest to Politics (1965), Rustin estableció el período 1954-1964 como la “fase clásica”. El fallo de 1954 de la Corte Suprema en el caso Brown contra la Junta de Educación de Topeka – que puso fin a la doctrina “separados, pero iguales” en la educación pública elemental –, y el Boicot de Montgomery (1955-1956) que terminó con la segregación racial en los autobuses de la capital del estado de Alabama, son considerados sus detonantes. A su vez, se toma la sanción de la Ley de Derechos Civiles de 1964 como punto culminante del período de auge, mayor movilización social y protesta de masas. 25
Lo que las corrientes historiográficas dominantes (tanto la Master Narrative como la Historia desde abajo) entienden como el “fin del Movimiento” debe ser considerado un nuevo punto de partida. La lucha no finalizó, sino que dio lugar a una nueva fase en la que se reconfiguraron y reelaboraron objetivos y estrategias de lucha. La misma pasó a adoptar diferentes formas, dando inicio a una nueva etapa en la que los afro-estadounidenses lucharon para preservar e incluso expandir las victorias obtenidas, persiguiendo derechos y demandas de clase, en la que debieron enfrentar nuevos obstáculos, dando lugar a diversos y más complejos espacios de lucha 26 .
Tomando en consideración el período propuesto, tanto la historiografía tradicional como la revisionista, ven los años comprendidos entre 1965 y 1968 como una especie de interludio, una fase de transición para un movimiento que entendía que la lucha estaba aún incompleta. La interpretación que se ha hecho de estos años es que en este breve lapso el “triunfante Movimiento sureño” se expandió a los guetos urbanos del norte, donde se radicalizó bajo la égida del nacionalismo negro y del Poder Negro. En esta instancia, el Movimiento comenzó a adoptar un cariz relacionado con reivindicaciones de clase (empleo, salarios, nivel de ingreso, condiciones de vida, calidad educativa, condiciones de vivienda y distribución de la riqueza) que no sólo afectaban a la comunidad negra sino a la sociedad en su conjunto. La militancia negra pasó a ser caracterizada como “inadmisible, radical y con demandas extremistas” 27 . Como plantea Singh,
Читать дальше