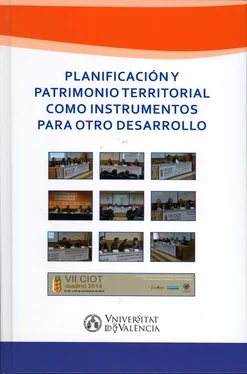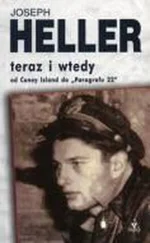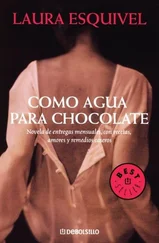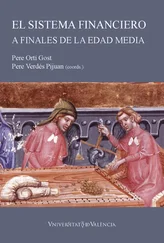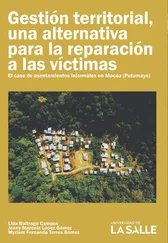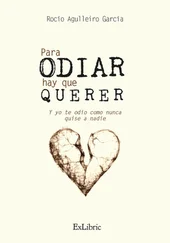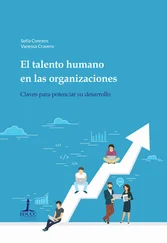Así, las contaminaciones sanitarias, o de ideas políticas o religiosas principalmente, han determinado las históricas prevenciones normativas de acogida, sólo amortiguadas o moduladas en función del grado de beneficio económico por intereses básicamente comerciales que tal movilidad reporta.
De este modo, un repaso histórico nos llevaría a concluir que desde el marco regulatorio del Imperio Romano, con meridiana distinción de derechos y obligaciones entre los ciudadanos y los peregrinos o extranjeros, pasando por las disposiciones de control de posadas y mesones de la Edad Media o las restricciones fronterizas de la Edad Moderna, el control de la carga humana exógena en un territorio ha sido siempre objeto de específica normativa desarrollada por el poder local. No puede sorprendernos, pues, la necesidad regulatoria contemporánea, con incomparables escalas de movilidad.
Baste decir, para centrar el problema, que en nuestro tiempo el turismo es un fenómeno de masas y, como tal, constituye una actividad económica mundial, que se aventura de persistente crecimiento, superando en importancia a cualquier otra potencialidad de recursos productivos tradicionales, al poner en valor recursos naturales “extra-comercium”, como el clima, la biodiversidad, los valores culturales, etc., cuya mayor demanda por el extranjero los convierte en elementos de mayor vulnerabilidad, a la par de su creciente utilidad económica.
En los últimos 50 años, el turismo ha superado en considerable escala a la movilidad extranjera por razones comerciales o, incluso, a los fenómenos migratorios económicos, diferenciándose de aquellos en que los polos de atracción no dependen de transformaciones y exportaciones, o de situaciones geoestratégicas tornadas en ventajas económicas atrayentes de mano de obra foránea. Ahora y cada vez más en el futuro, el motivo de la visita es saciar los deseos de conocimiento, ocio y descanso, que posibilitan la mejora económica de los pueblos, la progresividad de los derechos laborales y de la distribución de la renta y, en definitiva, el creciente acceso a los medios de producción y consumo, junto a la espectacular evolución de los medios de transporte y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Irrumpe, por tanto, con fuerza en los últimos tiempos el fenómeno de los nuevos países emergentes en emisión y recepción de turistas y el masivo acceso a esta demanda de poblaciones, de orígenes y con destinos impensables antaño, pero cuya imparable progresividad hace concebir esta actividad como la de mayor relevancia económica del siglo XXI.
Es así, pues, que la ordenación de la actividad turística y la planificación con rigurosa modulación del uso de los recursos naturales del territorio receptor debe perseguir el exquisito equilibrio entre demanda y capacidad de carga zonal, en lo territorial y ambiental y mayor rendimiento económico y de empleabilidad como única forma de garantizar el objeto de sostenibilidad duradera, socialmente justificable.
Y, desde estas convicciones y premisas, ¿cuál es el marco objetivo de las Islas Canarias en este concierto mundial y a qué marco regulatorio le han conducido los objetivos de sostenibilidad duradera y socialmente justificable de la actividad turística, principal motor de su economía?
2. LAS ISLAS CANARIAS. CARACTERÍSTICAS NATURALES
Antes de adentrarnos en el marco regulatorio resulta oportuno para su mejor comprensión traer a colación algunos datos, que nos permitan centrar nuestras fortalezas y limitaciones, que lojustifican.
Así, baste resumir las siguientes relevantes:
• La extensión del Archipiélago es de 7.447 kilómetros cuadrados.
• Sus 7 islas (8 con La Graciosa) tienen una longitud de costa de 1.583 kilómetros (la mayor de una Comunidad Autónoma), con gran número y extensión de playas.
• Su situación es en el norte de África, cerca de las costas del sur de Marruecos y del Sáhara (la isla de Fuerteventura dista unos 95 kilómetros de la costa africana, y la menor distancia al continente europeo es de 940 kilómetros desde el islote de La Alegranza, en Lanzarote, al Cabo de San Vicente, en Portugal).
• El clima es subtropical. Su moderación y estabilidad le reputan como uno de los mejores o el mejor del mundo en todas las estaciones del año, lo que permite una escasa variabilidad estacional de la demanda turística.
• Sus microclimas y la variabilidad zonal del mismo en función de la altitud o la vertiente norte o sur de cada isla, dentro de la general moderación de su temperatura media y su riqueza geológica, hacen que posea una gran fortaleza paisajística y de su biodiversidad, constituyendo ésta una de las más variadas del mundo. (Hay más de 15.000 especies, de las que 9.200 son autóctonas y 3.4000 son endemismos y cada año se descubren nuevas especies).
• Cuenta con 4 Parques Nacionales, 146 Espacios Naturales y 6 islas pertenecen a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. La superficie de Espacios Protegidos y de la Red Natura 2000 supera el 50% del territorio.
• La población canaria ha pasado de menos de 1 millón de habitantes en los años 60, a más de 2,1 millones en la actualidad. (Es decir, en estos últimos 50 años, siguiendo la tónica de la evolución mundial, ha superado su duplicación).
• Actualmente, el promedio de su densidad de población es de unos 284 habitantes por kilómetro cuadrado (frente a los 92 habitantes por kilómetro cuadrado del Estado y los 116 de la Unión Europea), siendo la de mayor ocupación Gran Canaria, con 546 habitantes por kilómetro cuadrado y la de menor, El Hierro, con 41. No obstante, si se tiene en cuenta la exclusión de los Espacios Naturales, la densidad real se duplica.
• El PIB canario ha evolucionado desde los 2,4 mil millones de euros en los años 60, a los 41 mil millones actuales.
• El nivel de sus infraestructuras y servicios es equiparable al del resto del Estado.
• La evolución del Turismo, tradicionalmente de sol y playa desde sus inicios, ha sido exponencial, pasando desde los 15.000 turistas contabilizados en 1950, a los 50.000 en los primeros años 60 y creciendo hasta los 13 millones esperados en el cierre del año 2014.
• La incorporación con fuerza a la actividad turística de las islas con gran potencialidad territorial, pero de extrema escasez de recursos hídricos por su orografía y desértica climatología, que lo impedían, ha sido posible por el desarrollo y evolución de las técnicas de desalación utilizados desde la década los 70.
3. LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN CANARIAS. DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO
En Canarias, la habilitación de suelos para el primer desarrollo turístico de los años 60, se basó en la aplicación de la Ley de 1963 de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que además de legalizar el incumplimiento generalizado de la Ley del Suelo, otorgó una exorbitante preponderación al objetivo sectorial, frente a la ordenación del territorio, no sólo exonerando de obligaciones inherentes al propio crecimiento y demanda de dotaciones y servicios, que pasaron a engrosar las obligaciones públicas, especialmente municipales, en descargo y provecho de promotores, sino que esta exagerada primacía de los objetivos sectoriales permitió ocupaciones con negativos impactos irreversibles en el territorio, que aún hoy han condicionado y dificultado la reversión de sus caóticas consecuencias.
A mayor abundamiento, la declaración de 1977 de Municipios de Preferente Uso Turístico, en base aun decreto de 1974, de Las Palmas y San Bartolomé deTirajana, en Gran Canaria, y de Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz, en Tenerife, consumó el mapa de una ocupación territorial propia del desarrollismo e ideas del momento, que hoy configuran la mayory más necesitada de las políticas de renovación.
Читать дальше