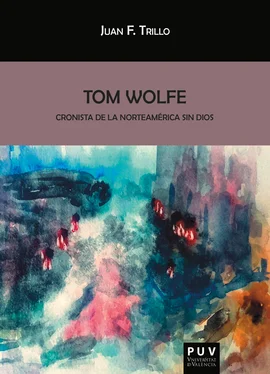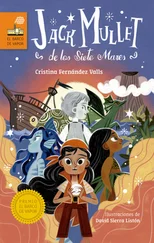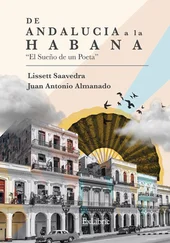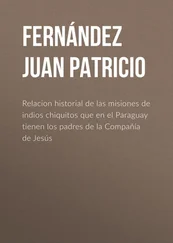(…) en 1970, las comunas de vida alternativas por fin estaban empezando a madurar en Norteamérica. De hecho, de acuerdo a un estudio publicado por New York Times , había unos dos mil asentamientos de distintos tamaños distribuidos por todo el país, situados en granjas y pabellones industriales, en mansiones rurales y en casas de adobe en el desierto, en domos geodésicos y en sótanos en el getto; todos ellos ocupados por horticultores hippies, místicos meditativos, frikis de Jesús, ex evangelistas, músicos de rock retirados, manifestantes por la paz agotados, ex-corporativos y devotos de Reich, de Maslow, B. F. Skinner, Robert Rimmer y Winnie the Pooh. (Talese 2009 [1981]: 521)
Wolfe, sin embargo, omite algo que Talese destaca: el hecho de que buena parte de estos grupos, diversos como son, comparten el deseo de explorar unas relaciones sexuales libres de las restricciones monógamas de la pareja tradicional. Habrá que esperar hasta su etapa de novelista para que se refiera a la ‘revolución sexual’ de la década de los sesenta y cuando lo haga será para mostrar las que él considera sus nefastas consecuencias. Por otro lado, el panorama que Talese describe enfría un poco el optimismo económico de Wolfe. Es posible que los Estados Unidos disfruten de una época de crecimiento, pero la cornucopia financiera no alcanza a sostener indefinidamente a grupos que prefieren meditar antes que colaborar en el mantenimiento de las comunas: “(…) esta comunidad agrícola, como muchas otras formadas por radicales llegados de los campus universitarios, se irían a pique financieramente porque sus miembros pasaban demasiado tiempo leyendo panfletos editados en papel reciclado y pontificando en torno a la hoguera, en lugar de estar en el establo ordeñando a las vacas” (Talese 2009 [1981]: 523).
Robert Houriet, en la investigación para su libro Getting Back Together (1972), pudo constatar que la mayoría de estos grupos carecían de la disciplina y la dedicación necesarias para poner en práctica lo que predicaban. Muchos de los textos incluidos en esta antología describen las originales formas en que se materializa el control que ahora los individuos ejercen sobre sus vidas y un buen ejemplo de ello aparece en el reportaje que presta título al libro, “La banda de la casa de la bomba”. En él, Wolfe muestra un grupo de muchachos que se reúne al pie de las escaleras del edificio que alberga la maquinaria de bombeo de agua, en la playa de Windansea, en La Joya, California, una zona que han acotado para su propio uso y en la que no toleran a ningún adulto. Son chicos y chicas de entre dieciséis y dieciocho años que viven para el surf y que piensan que la Vida se acaba a los veinticinco. La Vida, con mayúscula. Después no hay nada, al menos nada que ellos sean capaces de imaginar. Viven el momento.
Wolfe introduce al lector en el grupo de surferos y le ofrece sus diálogos, un fragmento del diario de una de las chicas y, en ocasiones, acceso a lo que piensan estos adolescentes de pelo largo. Y entre una cosa y otra, hace un sucinto análisis sociológico del origen de estas micro-sociedades: “La Segunda Guerra Mundial y la prosperidad que llegó a continuación inyectó increibles cantidades de dinero en la población, en la población blanca al menos, a todos los niveles sociales” (1968b: 23). Es ese dinero, que está por todas partes, “prácticamente en el aire” (25), el que ha permitido a estos chicos y chicas crear su propio mundo de fantasía 7 . En la ilustración que acompaña a “La banda de la casa de la bomba”, dos jóvenes se funden en un abrazo, junto a la orilla del mar, volcados por completo en sí mismos y nadie más aparece en la imagen. Los chicos que Wolfe describe viven en un mundo segregado de la realidad, aislados de la sociedad que los rodea, un mundo en el que lo único que cuenta es la sensación que produce el contacto directo con la Naturaleza, con el “Poderoso y Sobrecogedor Océano Pacífico” (27). El tono final del reportaje es, sin embargo, pesimista: la capacidad de los chicos para conservar ese peculiar entorno social que han creado para sí mismos es limitado y no tardará en desvanecerse. En unos pocos años, predice Wolfe, “serán ballenas varadas en la playa” (38), fracasados incapaces de mantener intacta su propia ‘estatusfera’. Hace falta mucho poder – mucho dinero – para frenar los efectos del tiempo y estos chicos no lo tienen. Algunos lograrán volver a integrarse en la vida normal; familia, trabajo, la rutina habitual; otros terminarán convertidos en delincuentes y alguno morirá, víctima de las drogas.
Wolfe muestra, además, que algo parecido está ocurriendo en Inglaterra. En “The Noonday Underground”, aparece un grupo de adolescentes, similar a los chicos surferos de la Casa de la Bomba, que consiguen huir a un mundo propio durante una hora diaria, reuniéndose en un tugurio donde escuchan su propia música y visten con un estilo muy determinado; son los ‘moods’, la tribu urbana londinense de los años sesenta. Wolfe les acompaña en una de sus escapadas diarias, pero advierte que se trata de un mero desahogo: “Apenas hay muchachos en Inglaterra que conserven la más mínima esperanza de progresar de forma significativa gracias a su trabajo. Los ingleses son educados desde niños para que comprendan que el Sistema ya ha sido establecido y todo lo que tu trabajo puede hacer es mantenerte a flote en el mismo lugar en el que has nacido” (1968b: 103). Esta distribución de los individuos por castas sociales vuelve a aparecer, con más fuerza incluso en “Vida y hechos de una adolescente londinense”, solo que en esta ocasión es posible comprobar cómo la presión social y la necesidad de ajustarse a unos parámetros determinados puede convertir la vida en un infierno. En cualquier caso, el contraste entre la sociedad inglesa y la norteamericana se revela dramática en lo que se refiere a la posibilidad de eludir el determinismo social. En el Viejo Continente, las barreras son demasiado rígidas para que nadie pueda saltárselas fácilmente. Demasiados siglos de historia; demasiada tradición. Los relatos de Wolfe, situados a ambos lados del Atlántico, le sirven para resaltar lo diferente que es la situación en los Estados Unidos donde los individuos pueden escapar a las limitaciones impuestas por su entorno e incluso por su aspecto físico. Es el caso de Carol Doda, “The Put Together Girl”, una bailarina de strip-tease que decide aumentar el volumen de sus pechos al efecto de obtener un mayor reconocimiento social y de lograr el éxito en su profesión, si bien los resultados no son exactamente los esperados. Cuando los individuos disponen de reducidas cuotas de poder – escasez económica, de conocimientos, habilidades limitadas – acostumbran a invertir los recursos disponibles en sí mismos, modificando su aspecto físico a través de la vestimenta o, como en el caso de Carol, la cirugía plástica. También aquí el tono del relato es sombrío y en la ilustración que lo acompaña, Wolfe compone una escena que roza lo grotesco, con los pechos artificiales y enormes de la protagonista centrando la atención de una audiencia que la contempla con frialdad y distanciamiento. No hay nada erótico en esta imagen y el espíritu alegre y festivo que, en teoría, a acompaña a este tipo de espectáculos se halla por completo ausente. No cabe duda de que los esfuerzos de la joven por escapar a su nicho social han sido, en este caso, contraproducentes.
El mito americano de “la tierra de las oportunidades”, del “si quieres, puedes” y del “solo en America” se sugiere de forma implícita a lo largo de todo el volumen. En la mayoría de los casos, sin embargo, los individuos se inclinan por modificar su entorno, su medio social o físico. Era el caso de los jóvenes aficionados a tunear coches o de los chicos surferos de la playa. Crean sus propios ecosistemas sociales – a los que Wolfe denomina ‘estatusferas’ – en el interior de los cuales pueden establecer nuevas y diferentes reglas y mejorar su estatus. Wolfe advierte que lo que estas personas quieren no es cambiar la sociedad – las reglas generales del Gran Juego Social, por así decirlo – sino que se conforman con pequeños cambios en su entorno inmediato. No se trata pues, de ‘rebeldes’, sino más bien de ‘resistentes’ que se niegan a aceptar las normas impuestas en la sociedad y que lo único que desean es sentirse ‘ganadores’ y ser felices, para variar: “Es una idea que podia llegar a fascinar a cualquier hombre; tomar sus recién adquiridas riquezas y su tiempo libre y sus aparatos y separarse de la comunidad en la que vive, para empezar su propio juego. Seguirá habiendo competición de estatus, pero él establecerá las reglas” (1968b: 6).
Читать дальше