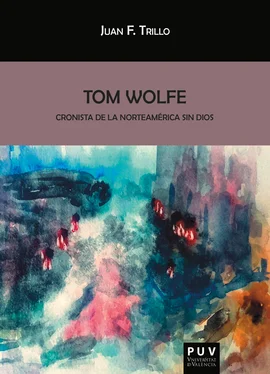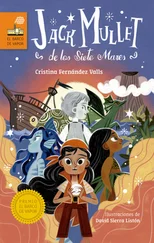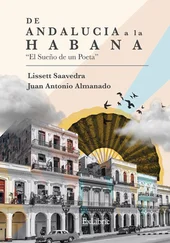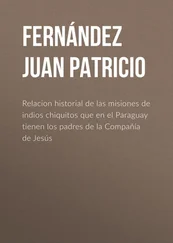Como es fácil suponer, esta visión tan extrema del efecto que el poder tiene en la sociedad ha sido rebatida, pero no se aleja demasiado de las ideas deterministas con las que Wolfe juega en sus obras de ficción. Charles Tilly, en cambio, considera que la premisa de una masa social subordinada y complaciente o ignorante de su situación es errónea de partida. Los subordinados, asegura Tilly, están de hecho en permanente rebeldía, si bien lo hacen en formas encubiertas. Además, los sometidos obtienen, por lo general, algo en contrapartida por su aquiescencia, algo que valoran lo suficiente como para aceptar el intercambio (Tilly 1991: 594). Tal vez el mejor ejemplo de esta actitud ‘negociadora’ se encuentre en la relación de sumisión entre los deportistas y su entrenador que es mencionado más arriba. El jugador Jojo Johansen, en Yo soy Charlotte Simmons ( I Am Charlotte Simmons , 2004), y sus compañeros soportan los malos tratos verbales y las humillaciones porque desean, por encima de todo, permanecer en el equipo de baloncesto universitario y acceder a los beneficios futuros que ello les puede reportar. En el caso citado también antes de las nadadoras, es significativo que las deportistas llevasen a cabo la denuncia ante los medios de comunicación cuando ya estaban fuera del equipo olímpico. A poco que el lector se esfuerce, encontrará casos muy similares a su alrededor, en la vida cotidiana, donde las personas asumen y aceptan, en determinadas circunstancias, unos ciertos abusos de poder a cambio de obtener – o de no perder – privilegios o beneficios presentes o futuros. Adam Przeworsky, por su parte se muestra desconfiado al respecto de un sistema ideológico que mantenga a la mayoría de la población en permanente engaño al respecto de cuáles son sus verdaderos intereses: “Se puede confundir a unos pocos individuos, pero no es posible sostener en el tiempo engaños a escala masiva” (Przeworsky 1985: 136).
Tal y como afirmaba Tilly, el statu quo conlleva un intercambio entre las diferentes clases sociales y dentro de esta permanente negociación “no es posible violar los intereses de ninguna de ellas más allá de ciertos límites” (Przeworsky 1985: 136). A pesar de su planteamiento inicial, en la obra de Foucault, en especial de la de sus últimos años, destacan indicios que parecen sugerir que el pensador francés no descartaba por completo la posibilidad de resistencia dentro de su teoría social, en concreto a partir del párrafo: “Donde hay poder, hay resistencia y a pesar de todo, o mejor, en consecuencia, esta resistencia nunca es manifestada en relación con el poder” (Foucault 1980a: 95). Se trata de una idea que no llegó a desarrollar, pero que deja la puerta abierta a interpretaciones alternativas en el sentido de que una cierta oposición no solo es posible, sino inevitable (Lukes 2005: 95; Allen 1999: 54; Hartmann 2003).
Este debate entre quienes sugerían la sumisión del ser humano a unas fuerzas condicionantes y quienes defendían la capacidad del individuo de resistir a estas, insinuado ya en la filosofía de Espinoza, cobró una fuerza inusitada durante el siglo XIX a partir de los estudios sobre la herencia genética iniciados por el zoólogo Jean Baptiste de Lamarck y continuados por Charles Darwin (Frye 2011: 160). Lamarck había propuesto una rudimentaria teoría de la evolución a partir de la herencia de los rasgos físicos, que fue desarrollada por Darwin en 1859, en su célebre El origen de las especies ( On the Origin of the Species ). Pero fue el contemporáneo de Darwin, Herbert Spencer, quien, tomando como punto de partida las ideas lamarckianas 8 , elaboró toda una filosofía social que privilegiaba la “supervivencia del más apto”, del individuo que mejor se adaptase al medio ambiente y fue el auténtico inspirador de lo que vendría a denominarse “darwinismo social”. De acuerdo a Spencer, la vida no es sino un conflicto entre fuerzas opuestas, en un entorno regido por leyes mecanicistas que despojan de poder al individuo y lo someten por completo a la influencia del entorno (Lehan 2011: 40). Durante algún tiempo esta visión determinista de la vida, la sociedad y del mismo universo sustentó los planteamientos literarios del género naturalista, impulsado desde Francia por Émile Zola y sostenido en Norteamérica por escritores como Theodore Dreiser, Frank Norris, Stephen Crane o Jack London. El ser humano no es, de acuerdo a estos autores, sino una pieza más de una maquinaria cósmica, conducido por los impulsos de su naturaleza animal y atrapado en una corriente de fuerzas sociales de las que, la mayor parte de las veces, ni siquiera es consciente. Los resultados más recientes en los campos de la herencia genética, la neurociencia y las ciencias sociales parecen apuntar en la misma dirección y contribuyen a formar una imagen del individuo como un ente que carece del poder necesario para tomar las riendas de su destino. Las consecuencias más inmediatas que se derivan de este panorama en el que el libre albedrío se ha convertido en una quimera se traducen en la desaparición de la responsabilidad por las propias acciones y, por tanto, en la inexistencia del mérito o la culpa.
En las obras de ficción de Wolfe es posible encontrar este determinismo en su construcción de unas relaciones asimétricas entre los individuos y su entorno. Los protagonistas, actores desempoderados por excelencia, se ven abocados a un desarrollo fatalista de los acontecimientos, empujados por fuerzas naturales, sociales y económicas más allá de su control. Sin embargo, en su caso, en lugar de conducirlos hasta el final dramático que parece sugerir este planteamiento, Wolfe los rescata en el último momento otorgándoles la capacidad de volver a elevarse como individuos renovados. Este atisbo de optimismo final desmiente su inicial visión oscura de la sociedad norteamericana de finales del siglo XX.
En un aspecto más general, los autores eligen, generalmente, dotar a sus personajes de autonomía volitiva, precisamente para hacerlos acreedores de mérito y de culpa. Precisan hacerlos dueños de su destino, o al menos que ellos piensen que lo son. Lo que condiciona la actitud de los personajes de ficción no es cómo funciona el mundo, sino cómo piensan ellos que funciona. Para un constructor de mundos ficticios, la visión del naturalismo determinista equivale a restringir las posibilidades narrativas hasta extremos insoportables, al someter los acontecimientos a un desarrollo que está previsto de antemano. Por ello necesita crear escenarios en los que los personajes sean capaces de decidir libremente y respondan de esas decisiones. El escritor, por otro lado, se relaciona con su propia obra midiendo la cuota de poder que se concede a sí mismo, el grado de autonomía creativa que se va a otorgar y hasta qué punto va a dejar que la necesidad de reflejar la realidad condicione el proceso de escritura. En el caso de Wolfe, se verá cómo, a lo largo de su carrera profesional, sigue un proceso de empoderamiento personal como creador. De sus comienzos como reportero, obligado a dar cuenta de los hechos de forma exacta y fidedigna, evoluciona hacia el New Journalism y la narrativa de no-ficción, modalidades en las que los hechos reales son descritos desde un punto de vista subjetivo y empleando técnicas novelísticas. De ahí salta a la ficción pura donde las posibilidades son, al menos en teoría, ilimitadas. Curiosamente, es en esta última etapa cuando sus personajes parecen gozar de una menor cuota de poder y se ven sometidos a condicionantes sociales y biológicos aparentemente insuperables y es también en esta etapa de mayor libertad creativa cuando precisa de períodos de tiempo más extensos para escribir sus obras.
Por último, la relación de poder entre escritor y lector se haya presente en el grado de información que el primero proporciona al segundo. Wolfe expone los elementos esenciales de la trama, pero oculta, hasta el último momento, aquellas claves que van a resolverla. Acude, como poderoso manipulador de un mundo de ficción que le pertenece, al deus ex machina sugiriendo que la esencia de la historia no se halla en los acontecimientos narrados, sino que estos han sido, tal vez, un vehículo para trasladar unas ideas personales muy concretas.
Читать дальше