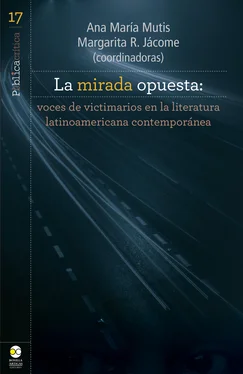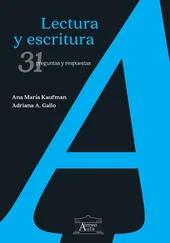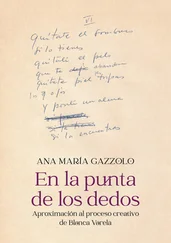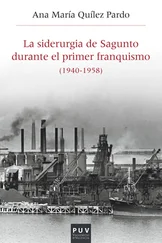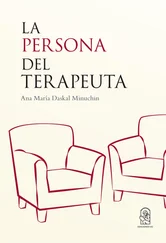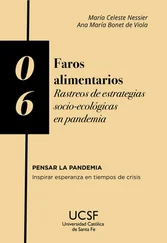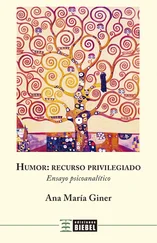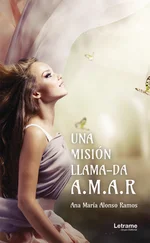Los tres primeros capítulos del volumen se enfocan en obras inmersas en el contexto de las dictaduras del Cono Sur pero que no son consideradas novelas de la dictadura propiamente dichas ni todas ellas tienen la dictadura como tema central. La voz narrativa en estas obras contemporáneas no es la del dictador, sino de victimarios que de una u otra forma están al servicio de su régimen violento. En el primer capítulo, Ana María Mutis investiga la voz del torturador en La última conquista de El Ángel de la escritora argentina Elvira Orphée. Con base en las ideas sobre tortura y lenguaje expuestas por Michel Foucault, Elaine Scarry, Idelber Avelar y Ronald D. Crelisten, la autora propone que el diseño narrativo de los relatos de Orphée y su implementación de ciertas estrategias retóricas y estéticas en el discurso del torturador reproducen algunas de las características de la tortura como mecanismo represivo. Seguidamente, el ensayo de Vilma Navarro-Daniels aborda otro tipo de narrador violento ligado a la dictadura. En su análisis de la obra teatral La amante fascista del dramaturgo chileno Alejandro Moreno Jashés, la autora analiza el monólogo de la protagonista, una cómplice de la dictadura que, sin saberlo, es víctima, en tanto que su discurso establece un paralelismo entre la nación y la mujer, consideradas ambas como “territorio” donde el dictador ejerce su dominio. En el tercer ensayo, Guillermo López-Prieto estudia la novela negra Luna caliente de Mempo Giardinelli. Desde un marco teórico basado en los estudios de Sigmund Freud, Eve Kosofsky Sedgwick y Leo Bersani sobre la paranoia, el autor identifica los rasgos paranoicos del protagonista asesino, examina la construcción de la narración dentro del ambiente sociopolítico de la dictadura en Argentina y establece un paralelo entre la paranoia del protagonista y la del régimen militar.
El segundo grupo de ensayos se desarrolla en el ámbito de las pandillas y el crimen urbano. Paula Klein Jara analiza la voz narrativa de Violación en Polanco del mexicano Armando Ramírez. La autora parte de la noción de lo abyecto de Julia Kristeva para demostrar cómo la narración en primera persona de un violador y asesino se construye por medio de la explotación de elementos abyectos del campo cultural relacionados con el lenguaje, la sexualidad y la violencia misma. Arguye también que Ramírez construye un relato violento que posiciona la perspectiva del sector urbano popular mexicano en el centro, y toma distancia de las normas literarias y culturales dominantes en la segunda mitad del siglo XX en México. Por su parte, Laura Chinchilla ofrece una exploración del poder de la imagen y del formato digital en la representación de la violencia dentro del testimonio. Con base en el trabajo de Hillary Chute, Chinchilla explora las implicaciones estéticas y políticas de la representación gráfica del marero en la primera entrega de la serie del cómic digital El hábito de la mordaza de Germán Andino. También, muestra cómo el formato digital usado por el artista posibilita una continuidad entre los recuerdos del protagonista, las entrevistas del marero con el ilustrador del testimonio y el marco histórico de la violencia narrada.
El tercer grupo de análisis lo constituye la presencia del criminal letrado. En el capítulo sobre Poder asesino, Héctor Fernández L’Hoeste elabora una indagación del discurso de la violencia política ejercida por el estrato alto de la sociedad mexicana y sus enlaces con el elemento visual en esta novela gráfica interactiva del mexicano Luis Kelly. Apoyado en el trabajo de Karina Kloster, el autor analiza cómo la información y el formato interactivo de Poder asesino presentan diferentes formas de violencia y territorios de dominación. Igualmente, cuestiona la capacidad de la novela como instrumento de denuncia al demostrar que su estilo de dibujo reproduce un código de masculinidad que afianza la violencia y sustenta un sistema de valores neoliberales. Posteriormente, el capítulo de Sebastián Pineda Buitrago se concentra en el artista como criminal en La balada del pajarillo del colombiano Germán Espinosa. A partir del análisis del subgénero de la “novela de artistas”, Pineda Buitrago analiza la figura del protagonista-narrador, un feminicida crítico de arte, y arguye que éste no sólo pone en evidencia la fractura entre la estética y la vida en la sociedad burguesa, sino también la estetización de la violencia. Así mismo, nota que el arte, la erudición artística y la alta cultura son las armas del narrador para justificar sus crímenes, quien deviene una consecuencia monstruosa de la excesiva estratificación y elitismo de la sociedad colombiana.
El último aparte de La mirada opuesta se desarrolla en el entorno del tráfico de estupefacientes. En su contribución, Juan Carlos Ramírez-Pimienta y José Salvador Ruíz estudian la representación del fenómeno narco en los corridos enunciados tanto en la primera persona del singular como del plural. Los autores se apoyan en las teorías de representación de la violencia de Sayak Valencia y Achille Mbembe para estudiar cómo se articulan estos textos a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y del surgimiento de los corridos del Movimiento Alterado. Finaliza el volumen el capítulo de Margarita Jácome sobre la novela El resucitado de Gustavo Álvarez Gardeazábal. En él, la autora analiza la presencia de otro narrador a medio camino entre víctima y victimario, el abogado de un capo del narcotráfico. Con base en el concepto de “nueva víctima” de Joel Best, Jácome explora lo que ella denomina “testaferrato narrativo”, un constructo fabricado desde la ilegalidad letrada por medio del cual el discurso del narrador presenta un área gris de estrategias de poder y resistencia dentro del narcotráfico y sus violencias poco común en la literatura narco colombiana.
Obras citadas
Adriaensen, Brigitte. “Introducción”. Narcoficciones en México y Colombia. Eds. Brigitte Adriaensen y Marco Kunz. Iberoamericana, 2016.
Adriaensen, Brigitte, y Valeria Grinberg Pla. Narrativas del crimen en América Latina: transformaciones y transculturaciones del policial. LIT Verlag Münster, 2012.
Armillas-Tiseyra, Magalí. The Dictator Novel: Writers and Politics in the Global South. Northwestern University Press, 2019.
Blair, Elsa. “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”. Política y Cultura, núm. 32, 2009, pp. 9-33.
Cameron Edberg, Mark, y Howard Campbell. Narcotraficante: Narcocorridos and the Construction of a Cultural Persona on the U.S.-Mexico Border. University of Texas Press, 2004.
Close, Glen S. “The Detective is Dead. Long Live the Novela Negra”. Hispanic and Luso-Brazilian Detective Fiction: Essays on the Género Negro Tradition. Eds. Renée Craig-Odders, Jacky Collins y Glen S. Close. McFarland & Company, Inc. Publishers, 2006, pp. 143-61.
Colomina-Garrigós, María Dolores. La nueva novela latinoamericana del dictador: Un estudio de la autoridad discursiva. Tesis Doctoral, Michigan State University, 2003.
Cornejo-Parriego, Rosalía Victoria. “The Delegitimizing Carnival of El otoño del patriarca”. Structures of Power: Essays on Contemporary Spanish-American Fiction. Eds. Terry Peavler y Peter Standish. SUNY Press, 1996, pp. 59-74.
Dorfman, Ariel. Imaginación y violencia en América Latina. Editorial Anagrama, 1972.
Eaglestone, Robert. “Avoiding Evil in Perpetrator Fiction”. Holocaust Studies, vol. 17, núm. 2–3, 2011, pp. 13-26.
Echavarría, J. M. “Sacando la guerra de la abstracción. Conversación Ana Tiscornia - Juan Manuel Echavarría”. Fundación Puntos de Encuentro, 2009, pp. 32-40. secureservercdn.net/198.71.233.44/d82.073.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/09/Conversacion_JM_AT_esp.pdf.
Читать дальше