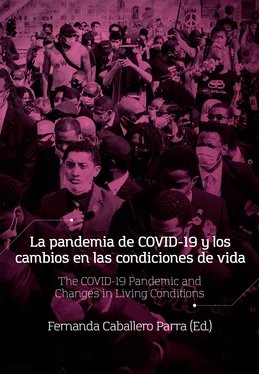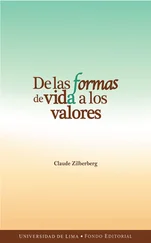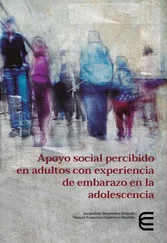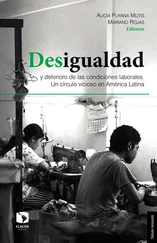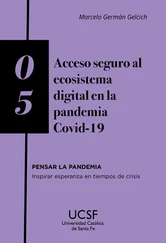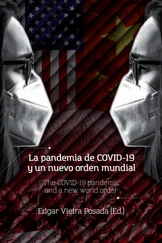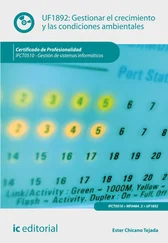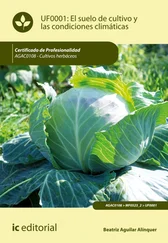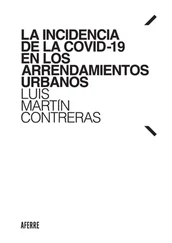Lo anterior, que es general para la economía global, se acrecienta en América Latina, toda vez que la región mantiene su primera posición en la tabla de desigualdad en el mundo. Tal como se señala en el informe especial de la Cepal, a propósito de la covid-19, la pandemia afecta profundamente la economía regional puesto que ha disminuido la actividad comercial de sus principales socios comerciales, lo que ha favorecido la caída de precios de los productos primarios, ha interrumpido las cadenas globales de valor, ha generado menor demanda de servicios de turismo y ha conllevado, por específicas dinámicas financieras, la depreciación de las monedas locales (Cepal, 2020a).
Además, se estima que los sectores económicos más afectados son el comercio al por mayor y al por menor, los hoteles y los restaurantes, el transporte, la reparación de bienes, el almacenamiento, las comunicaciones y los servicios, en general. Mientras que otros sectores son medianamente afectados como la explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, el suministro de electricidad, gas y agua, la construcción, la intermediación financiera, las inmobiliarias, los servicios empresariales y de alquiler, la administración pública, y los servicios sociales y personales (Cepal, 2020b).
Ante ello, los Gobiernos han tomado varias medidas monetarias, financieras y fiscales para evitar el colapso del actual sistema económico. Entre ellas se encuentran medidas como reducción de tasas de interés de los bancos centrales y apertura de líneas de crédito especiales, emisión de préstamos adicionales, ampliación de los plazos para el reembolso de los créditos o la extensión de hipotecas, redireccionamiento de los presupuestos estatales, desgravación fiscal, retraso de los plazos de presentación de declaraciones de impuestos o exenciones de estos para ciertos sectores económicos y búsqueda de financiamiento adicional, mediante empréstitos, para canalizar recursos hacia medidas urgentes a corto plazo (Cepal, 2020b).
Pero no todo ocurre en el ámbito económico; también las otras esferas de la vida social han sido estremecidas por la pandemia. Como lo señala el periodista español Ignacio Ramonet (2020), la pandemia se torna un “hecho social total” y esto es así porque toda la vida social ha sido intervenida para evitar la propagación del contagio. Los eventos masivos se han detenido: tanto los cultos de las iglesias, como los conciertos musicales, las competencias deportivas, las visitas a bibliotecas y museos, y hasta las salidas de compras a las plazas y a los centros comerciales. Las escuelas y las universidades han cerrado sus puertas. El transporte, tanto terrestre como aéreo, se ha restringido enormemente. Aun los detalles más elementales de la relación entre las personas se han afectado, pues solo basta mirar las recomendaciones que se han formulado, y en algunos lugares se han impuesto de modo autoritario, frente al dejar atrás las reuniones familiares, los abrazos y los besos.
No es la primera vez que eso pasa y, de hecho, las medidas que actualmente se han tomado nos remontan, en un primer momento, al comienzo del siglo xx, cuando ocurrió la pandemia de gripa de 1918. Pero, ya en un segundo momento, la memoria nos lleva más atrás en el tiempo cuando la humanidad se enfrentó a grandes epidemias como las de viruela y gripa, en el siglo xvi, en medio de la conquista española de las tierras del continente americano (Cook, 2005); la llamada “peste negra”, en la Europa medieval (Gottfried, 1989); la plaga Justiniana, en el Imperio Bizantino (Mordechai y Eisenberg, 2019) y la peste de Atenas, en la antigua Grecia (Couch, 1935).
En todas ellas hubo gran conmoción social, medidas de aislamiento y mucho temor. Se cuenta, por ejemplo, que en la peste de Atenas los cuerpos contaminados de los muertos quedaban regados por las calles y alejaban a los perros y a las aves de rapiña; hubo cierto momento en el que se perdieron algunos ritos referidos al respeto de los muertos. Los historiadores también han señalado que se recurrió a ciertas medidas de aislamiento como mecanismo de prevención (Couch, 1935). Por su parte, quienes han estudiado la plaga Justiniana mencionan que uno de los problemas más acuciantes fue la retirada de los cadáveres y ello llevó a la utilización de grandes fosas comunes y a la práctica de arrojar los cuerpos al mar. También hablan del miedo experimentado y la histeria colectiva que trastornó a la población y del gran desorden social que generó. Suele señalarse, por demás, la gran importancia que la epidemia tuvo en el cambio de época y en su efecto demoledor de la antigüedad, aunque este último aspecto ha sido criticado con fuerza recientemente (Mordechai y Eisenberg, 2019).
Estudios aún más detallados se han hecho sobre la epidemia de la peste negra, enfermedad que causó tantos estragos en la población europea, aunque no solo en ella, puesto que adquirió la fama de ser la mayor catástrofe demográfica sufrida por la humanidad. De hecho, en la comparación histórica que se ha hecho en la prensa, en estos días, acerca de la letalidad de las diferentes pandemias, esta ocupa el primer lugar. Como se sabe, los efectos que produjo la epidemia fueron enormes. Cuando la enfermedad llegaba a un sitio, los campesinos dejaban su labor en los campos y los comerciantes cerraban sus negocios. El desorden social primó; la respuesta general fue apartarse y huir de los enfermos, hasta donde los recursos y los vínculos sociales les permitían a las personas. Muchos se refugiaron en sus creencias religiosas, pero muchos otros se dedicaron a la vida licenciosa. Al respecto, se ha llegado a afirmar que:
Gran parte de la crueldad y la violencia así como de la piedad y la alegría de finales del siglo xiv y del xv solo puede comprenderse teniendo en cuenta la nueva omnipresencia de la peste y la posibilidad de una muerte súbita y dolorosa. (Gottfried, 2005, p. 184)
En relación con las epidemias, ocurridas en América tras su invasión y conquista por parte de los europeos, se sabe que, si bien los pueblos aborígenes se enfrentaron a varias enfermedades infecciosas autóctonas, las enfermedades epidémicas que no se conocían en las Américas fueron la viruela, el sarampión, la peste bubónica, la influenza y el tifus. Todas ellas existieron en varias partes de la Europa renacentista; por lo tanto, al momento del encuentro de los indígenas con los conquistadores europeos, el cataclismo demográfico que se suscitó fue impresionante, trayendo como consecuencia diezmar la población indígena y, en algunos grupos, llevarla hasta su desaparición. Entre las causas, la viruela y la gripa tuvieron un gran protagonismo (Cook, 2005).
Tal vez, la primera gran epidemia que se produjo fue de la viruela, la cual llegó al continente en la segunda flota de Colón. Y su efecto fue demoledor. En muchas partes, la población quedó tan diezmada que no había casi nadie para alimentar y cuidar a los que sobrevivían a la enfermedad; gran parte de los habitantes de los pueblos huían para evitar el contagio y, según se menciona en las crónicas, los padres abandonaban a los hijos y los hombres a “sus” mujeres. Ante los brotes epidémicos, el pánico y la huida fueron reacciones muy frecuentes. En las grandes civilizaciones amerindias, la gran mortalidad favoreció el resquebrajamiento de sus estructuras sociopolíticas (Cook, 2005).
En cuanto a la epidemia de gripa de 1918, las descripciones son aún más detalladas y amplias, y convergen en mostrar cómo la vida social fue totalmente trastocada, en un ambiente general ya de por sí desquiciado por los efectos de la guerra. Estudios en diferentes partes del mundo han mostrado cómo, bajo las directrices del higienismo de la época, las ciudades emprendieron algunas medidas de limpieza, el cierre de escuelas y la clausura de espectáculos públicos. Además de evitar las reuniones en espacios cerrados, se tomaron medidas de cuarentena; en varios sitios se alentó para que las personas usaran tapabocas y en otras se prohibió, con cierto tesón, que la gente escupiera en el suelo. De igual manera se establecieron cordones sanitarios y se recurrió a la desinfección con creolina y otras sustancias (Echeverri, 1993; Eslava et al., 2017).
Читать дальше