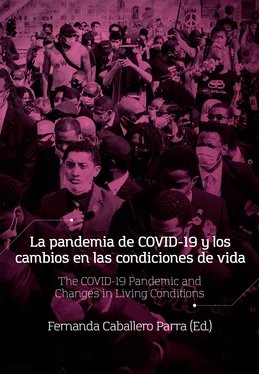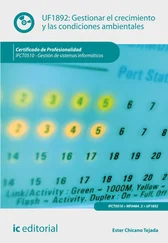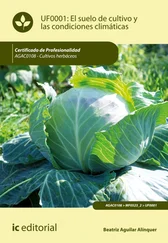La preocupación por el manejo de los cadáveres también estuvo muy presente y eso llevó a que se decretaran algunas disposiciones para el entierro de los fallecidos y se alteraran algunos rituales en las procesiones y en los cementerios. Asimismo, se usaron señales especiales para identificar los lugares donde vivían personas enfermas y se intentó mantener a los niños dentro de sus casas. Estas medidas de higiene pública se acompañaron con medidas de higiene personal las cuales, en buena medida, tuvieron el aval médico. Entre estas acciones se encontraba el lavado y la desinfección de boca y fosas nasales, la disciplina del distanciamiento social, alejarse de los enfermos, descansar bien, ventilar la casa y, de modo especial, garantizar una alimentación sana y adecuada (Echeverri, 1993; Aimone, 2010).
Así como todo esto ocurrió en el pasado, en el presente la vida social también ha sido zarandeada y profundamente trastocada y ello, claro está, ha hecho que el ámbito cultural haya sido completamente alterado, y no solo por lo que implica el cierre de tantos espacios y las limitaciones para expresarse en los escenarios de la vida cotidiana, sino también porque la conciencia colectiva ha estado bombardeada por las noticias de la epidemia y la comunicación digital se ha convertido en la pauta. El encierro físico experimentado por una gran cantidad de personas ha conllevado una mayor conexión digital y los canales informáticos están al tope y retan la capacidad instalada de una colosal industria de telecomunicaciones. Teletrabajo y telediversión se combinan en la intimidad de los hogares, donde eso es posible, y modifican los patrones de relacionamiento doméstico y las formas de percepción frente a la realidad exterior.
Ahora bien, esa gigantesca red mediática a la que estamos sometidos todo el día, que permite hacer un seguimiento obsesivo y en tiempo real de los acontecimientos que ocurren a cada instante, no solo transmite información de la epidemia permanentemente, sino que también, a la par, transmite, minuto a minuto, temor entre la gente. Es bajo ese temor colectivo que se está desplegando toda una estrategia defensiva que busca atenuar (o detener) el contagio para dar tiempo al desarrollo de una medida preventiva o terapéutica eficaz. Es bajo ese temor que los Estados buscan restablecer su autoridad, la cual había sido socavada por el impulso corporativo y por las directrices neoliberales. Con ese temor, el personal de salud labora infatigablemente, en los lugares donde ha irrumpido la epidemia, o se apresta, en aquellos que aún están a la espera de que llegue la tormenta. Es bajo ese temor que los ingenieros acometen la tarea de mejorar tecnológicamente la forma de enfrentar la amenaza y los biólogos y biotecnólogos laboran afanosamente para lograr desarrollar una vacuna. Con ese temor, los virólogos intensifican su esfuerzo por descubrir los secretos de un virus que le ha dado una bofetada a la arrogante humanidad, complacida por su despótico ejercicio de dominación de la naturaleza.
El miedo se ha expandido tan rápido y globalmente que, efectivamente, estamos viviendo un momento histórico caracterizado como un pánico de masas global, tal como lo menciona el historiador argentino Petruccelli (2020) en uno de sus artículos. El asunto no ha pasado desapercibido para los analistas del momento y se ha convertido en un eje permanente de reflexión. Desde las primeras advertencias de un inquieto y ambiguo Giorgio Agamben (2020), hasta la encuesta Gallup de abril sobre coronavirus (Schwartz, 2020), pasando por la intimista cavilación de la psicóloga feminista boliviana María Galindo (2020), la lúcida meditación de la socióloga argentina Maristella Svampa (2020) y los ya mencionados Petruccelli y Mare (2020), por solo mencionar algunos. Todos constatan el ambiente de miedo existente y reflexionan acerca de él y la amenaza que ello conlleva.
Por supuesto, la incertidumbre y la conciencia de fragilidad nutren ese temor abisal que agobia a las personas y las enfrenta ante la inminencia de la muerte. Si bien el ataque de la partícula viral solo aniquila a una muy pequeña fracción de la población humana, toda ella ha sucumbido a la angustia que produce la conciencia de la propia desaparición, así para muchos sea claro que eso no conlleva la extinción de la especie. Además, ese miedo íntimo es reforzado por los rumores y las noticias que llegan constantemente y que sirven de alimento a una frenética sociedad adicta al deslumbramiento y lo espectacular, a lo fantasioso y lo que cause gran sensación.
Este temor se acrecienta en los grupos sociales que experimentan y sobrevaloran la seguridad. Como lo señala Petruccelli (2020), las clases altas y una parte de la clase media viven vidas confortables, prolongadas y protegidas, y son ellas las que más intranquilidad experimentan por la irrupción de un virus que trastoca el orden establecido el cual, además de todo, afecta con especial agresividad a la población adulta mayor. Ese temor de clase se transmite y se proyecta en los canales bajo su dominio y este terror reclamó medidas urgentes y drásticas que se concretaron en un aislamiento social preventivo que ha sido muy extendido y seguido de manera estricta, entre dichas clases, pero que difícilmente se ha podido llevar a cabo entre las clases populares.
Con dicha medida, toda la dinámica social ha sido perturbada, aunque el impacto no es igual en todas partes y la manera de afrontar la situación es diferente según los recursos y la capacidad de las personas y los grupos sociales. Por ello, la condición de desventaja social entre personas, grupos, clases y naciones se ha hecho más que evidente, y la desigualdad campea por doquier y enfrenta a las sociedades a dilemas profundos. La pandemia nos confronta, de manera patente, con la dramática condición humana, pero, aún más, con la trágica condición societal que privatiza las ganancias y los privilegios, y socializa las amenazas, los riesgos, los costos y los sacrificios.
Impactos mediatos
Pero, más allá del remezón instantáneo, la misma situación de incertidumbre y angustia por la que atravesamos ha puesto en evidencia lo inadecuado que resulta la manera como están organizadas nuestras sociedades y lo desequilibrado que resulta la distribución de la riqueza, los recursos, el poder y las oportunidades. Esto, de por sí, exigirá todo un replanteamiento de lo que conocemos como la “situación normal”, y hará que cada vez sea más fuerte el llamado a no regresar a la normalidad, porque esa normalidad ya es, en sí, todo un problema (Méndez, 2020).
Lo anterior es así porque el mundo donde vivimos no es, precisamente, un dechado de virtud, armonía y solidaridad. Si se hace un recorrido muy general sobre la situación mundial, uno no puede dejar de concluir que, antes de la pandemia, ya estábamos en una crisis civilizatoria. Con esta expresión, por cierto, se quiere resaltar la existencia de una confluencia de múltiples crisis que conmocionan todos los aspectos de la vida social, ponen en entredicho los esquemas de intervención tradicionales y afectan la capacidad propia de regeneración de los ecosistemas del planeta (Eslava, 2020).
Solo para tener una corta idea de lo que ello implica, vale la pena mostrar algunos datos inquietantes. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) del 2010, alrededor de 1 750 000 de personas viven en condiciones de pobreza multidimensional. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), casi la mitad de los niños del mundo (el 46 %) vive en condiciones de pobreza, condición que mata a más de 9 000 000 de niños al año. Esto significa que, más o menos, 25 000 niños mueren cada día a causa de la pobreza. Un niño cada cuatro segundos (Unicef, 2011).
De igual manera, se puede observar que, al finalizar el siglo xx, el 1 % más rico de la población tenía más riqueza que el 57 % más pobre. Pero, una década más tarde, ya en el siglo xxi, la riqueza de ese 1 % más rico equivalía ya, a la del 95 % de la población. Según cálculos más recientes de la Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), se estima que se ha llegado al punto en que ese 1 % posee lo mismo que el 99 % restante. Los hombres poseen un 50 % más de la riqueza mundial que las mujeres (Oxfam, 2019).
Читать дальше