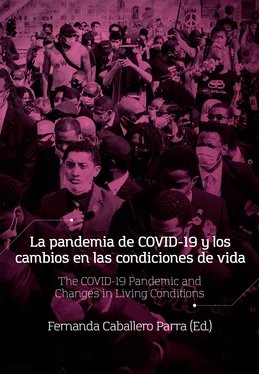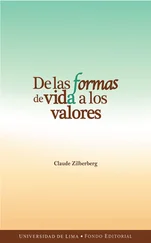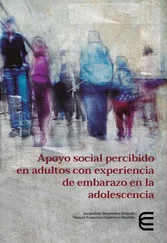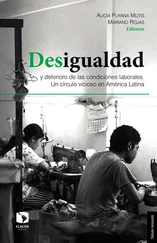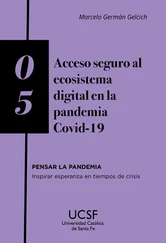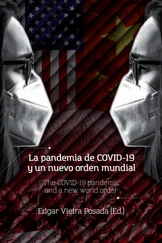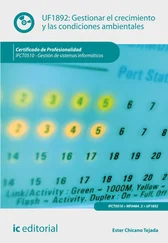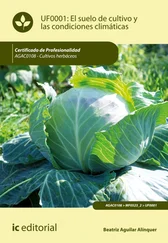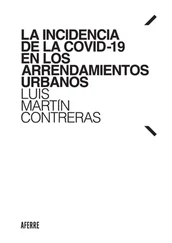En conclusión, y como complemento de la mirada de las causas próximas, las causas estructurales y profundas de la pandemia nos hablan de las formas de producción de la comida, el agronegocio, la monopolización de los mercados, la cría industrial de los animales y los acuerdos comerciales. Por lo anterior, las causas de la pandemia involucran la presencia de una pequeñísima y muy contagiosa partícula viral, la existencia de una generalizada susceptibilidad poblacional, la carencia de vacunas y tratamientos, la dificultad que conlleva la presencia de infectados asintomáticos y el caótico juego de las mutaciones genéticas; pero, más allá de esto, también vinculan las esferas económicas, políticas y culturales de la sociedad, en las cuales las formas de agricultura, las modalidades de producción y consumo y las dinámicas del poder social tienen un peso enorme. Todo ello nos remonta a la enérgica y voraz vida de una sociedad actual cuyo modo de producción se basa en la explotación del ser humano, la dominación de los demás seres vivos y la destrucción de la naturaleza.
Si esta complejidad del fenómeno pandémico se tiene en mente a la hora de organizar acciones que lo enfrenten, resulta claro que no basta con adecuar los sistemas asistenciales, aumentar la disponibilidad de respiradores y unidades de cuidados intensivos, capacitar a mayor número de personal sanitario o acrecentar los recursos biotecnológicos para la investigación y el tratamiento, por más importancia que estos aspectos tengan. Se hace necesario, igualmente, actuar sobre otras dimensiones de la vida social y repensar la manera como los humanos habitamos el planeta y nos relacionamos entre nosotros y con los demás seres vivos. La acción implica, por supuesto, la reformulación del proyecto civilizatorio que adoptamos; pero, por ahora, meditemos acerca de las consecuencias de la pandemia.
Consecuencias de la pandemia
Existe un tácito acuerdo en considerar que la vida no será la misma después de esta pandemia, aunque los pronósticos enfrentan visiones distintas, muchas de ellas incluso opuestas. Para algunos, el mundo será más abierto, más solidario y consciente de los dilemas ambientales, para otros, por el contrario, el mundo será más individualista, más hipertecnológico y más controlado por el poder de las corporaciones y de los Estados. Hay pronósticos para todos los gustos.
Tal vez, una de las oposiciones más resaltada, en los diversos medios escritos, frente a la consecuencia geopolítica de la pandemia es la que protagonizaron el filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno Slavoj Zizeck y el filósofo y experto en estudios culturales sur coreano Byung-Chul Han. En un artículo publicado hacia finales de febrero, y luego traducido y divulgado ampliamente, bajo el juguetón título de “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinvención del comunismo”, Zizek (2020) presagia el ocaso del capitalismo. Mientras que, por su parte, Han (2020) publica un artículo hacia finales de marzo, bajo el título de “La emergencia viral y el mundo de mañana”, donde afirma que Zizek se equivoca y la revolución viral nunca llegará.
Como lo han hecho ellos, otros escritores también han terciado en la discusión. El escritor y activista uruguayo Raúl Zibechi (2020) ha afirmado que la actual pandemia supone la profundización de la decadencia del sistema capitalista y una ventana de oportunidad para el cambio profundo de sociedad, algo que también ha sugerido la periodista y activista canadiense Naomí Klein (2020); pero es mirado con sospecha y escepticismo por autores como los historiadores argentinos Petruccelli y Mare (2020) y el historiador israelí Yuval Noah Harari (2020).
Como se percibe, la reflexión es permanente y la prensa no ha dejado de circular opiniones al respecto, las cuales, en últimas, insisten en que la urgencia del momento es la crisis más grande de nuestra generación. Dada su envergadura, estamos abocados no solo a la aceleración de los procesos históricos sino también a la necesidad de plantearnos la pregunta acerca de qué mundo queremos habitar en el futuro. La conciencia de vivir en una encrucijada se va haciendo cada vez mayor.
Por lo pronto, y evitando caer en la tentación de formular predicciones sin mayor sustento, me interesa señalar que los impactos que ya estamos viviendo son varios, pero algunos serán de más largo aliento y también deberemos estar preparados. Pero, como el panorama es complejo y cambiante, describiré, de manera rápida, algunas de las consecuencias que ya nos afectan de modo directo y esbozaré una reflexión general sobre lo que puede ser el escenario futuro, pero solo a manera de hipótesis provisional.
Impactos inmediatos
Desde el momento en que se declaró la pandemia, su impacto social ha sido enorme y se ha manifiestado de manera directa en la desaceleración de la economía y en las políticas de ajuste que ello induce. Si se tiene en mente que la decisión de implementar medidas de aislamiento social y, sobre todo, la cuarentena generalizada fue muy rápida y sorpresiva, la afectación de la vida económica es extraordinaria. Tanto así que ya se reconoce que la pandemia ha sacudido los cimientos de la estructura económica capitalista que, actualmente, organiza el mundo.
Por supuesto, la referencia a la crisis económica no se ha hecho esperar y las preocupaciones por salvar la economía han sido circuladas por los medios de comunicación de manera insistente. De hecho, desde muy temprano se empezó a señalar que las estimaciones más optimistas de los economistas preveían que la tasa de crecimiento de la economía mundial disminuiría, al menos, el 1 %, pero con el transcurrir de la pandemia las proyecciones han sido menos tranquilizadoras, llegando a decir que el pib de Estados Unidos puede caer un 3,8 % y en Europa podría caer un 8 o 9 % y que el desaceleramiento de la economía de China solo los haría crecer un 3 % (Cepal, 2020a).
Las medidas de aislamiento social preventivo adoptadas en los diversos países, como recurso para contener el contagio, han deprimido la actividad económica puesto que han implicado el cierre de fábricas, el cese de operaciones de algunos servicios públicos, la cancelación de las actividades comerciales en muchos sectores y una disminución del consumo de varios bienes y servicios. En el plano financiero, la liquidez se ha reducido y se han producido pérdidas de rentabilidad y riqueza, por lo tanto, se ha aumentado la volatilidad de los mercados financieros. Y se estima que los efectos microeconómicos en las empresas son muy grandes y tendrán repercusiones importantes (Cepal, 2020a).
Todo lo anterior afecta de modo directo al mundo del trabajo y los trabajadores de muchos sectores se enfrentan a una disminución de sus salarios, el aumento de su insolvencia y la pérdida de sus puestos de trabajo; la precarización se extiende mucho más y se hace más manifiesta. Aunque cabe señalar que esta no es homogénea, dado que suele afectar a ciertos grupos, más que otros, y las mujeres suelen hallarse en peor condición que los hombres. Claro está, la crisis económica que se vive actualmente no solo se debe a la pandemia, pues debemos recordar la crisis financiera del 2008 que tuvo importantes efectos de los cuales aún no nos recuperamos, pero para todos es claro que la presente pandemia ha producido un gran freno en la economía.
La pandemia, como lo señala la economista argentina Candelaria Botto (2020), ha puesto en la mesa de discusión el tipo de trabajos que se realizan en la sociedad y ha evidenciado cuáles trabajos son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, es decir, los hoy en día llamados “trabajos esenciales”; de igual forma, plantea cuáles trabajos son más bien accesorios o parecen superfluos cuando se miran desde la perspectiva de su aporte social. Por demás, se ha reconocido la gran importancia de la labor en los sectores de sanidad, educación y de alimentación. Sin embargo, la precarización también ha azotado con cierta saña a estos sectores y la crisis económica los afecta de modo muy fuerte, como a la mayor parte de la población.
Читать дальше