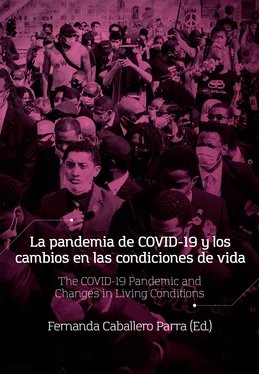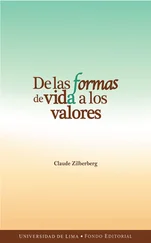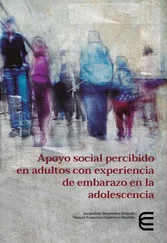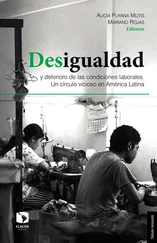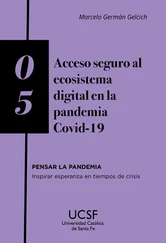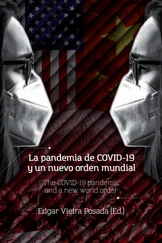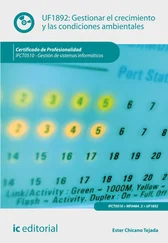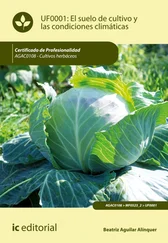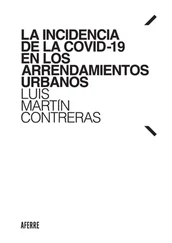Pero, si bien la transmisión por inhalación de las gotículas se considera la principal vía de contagio, lo cual se muestra en algunos trabajos como el de Ghinai y colaboradores, en el cual se encontró que la transmisión de persona a persona del sars-CoV-2 puede ocurrir debido a una exposición prolongada y sin protección con la persona infectada (Ghinai et al., 2020), también se ha señalado que la gotículas pueden caer sobre diferentes objetos y superficies que rodean a la persona, como llaves, mesas, pasamanos y ropa, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan la nariz, la boca o los ojos (Doremalen et al., 2020). De allí que se haya recomendado ampliamente el lavado de manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
Por lo tanto, y resumiendo, podemos decir que, ante la pregunta en relación con las causas de la pandemia, se puede señalar que estas son la presencia de un coronavirus, la alta contagiosidad de este, su fácil transmisión y la transferencia zoonótica; estas serían las causas próximas de la pandemia de covid-19. Pero aquí cabe tener presente que en salud pública es común escuchar la expresión “la causa de las causas”, para referirse tanto a la cadena causal que conduce a la ocurrencia de un fenómeno de interés, como a los elementos de la estructura social que lo hacen posible. En últimas, es una manera de remontarse de las causas más próximas a las más profundas, con lo cual se busca llegar a las razones estructurales de los fenómenos asociados a la salud y la enfermedad (Braveman y Gottlieb, 2014; Marmot, 2018). Ello ha permitido que se hable de manera amplia de los “determinantes sociales de la salud”, pero también ha ayudado a que se explore la relación entre ellos y se haga visible la necesidad de analizar los “procesos de determinación” que entran en juego (Morales et al., 2013).
Desde esta última perspectiva, resulta esencial comprender que, más allá de las interacciones moleculares entre organismos, de la relación biológica entre especies o de la eficacia de la propagación del contagio, la manera como surge la actual pandemia está profundamente vinculada con la forma en que, actualmente, nos relacionamos los seres humanos con las diferentes especies animales y esto remite, de manera directa, a la industria de alimentos y a la explotación de los ecosistemas. Esto es así porque, como se mencionó antes, nos enfrentamos a una zoonosis; además, porque, al descartar la posibilidad de que el virus haya escapado de un laboratorio y fortalecer de esta manera la idea de la transferencia zoonótica, adquiere mayor importancia el papel atribuido al llamado “mercado húmedo” de Wuhan en la forma como el virus sars-Cov-2 contagió al humano (Chuang, 2020; Leung et al., 2020).
Si bien el protagonismo del mercado en mención ha sido debatido, aún se mantiene la idea de que los mercados de este tipo, donde conviven muchas especies en condiciones deplorables, son todo un caldo de cultivo para el desarrollo de múltiples enfermedades, como también un escenario privilegiado para la mutación de los microorganismos. En particular, el mercado callejero de la calle Xinhua, en Wuhan, se reconocía como un amplio espacio de intercambio comercial, donde se vendían y se cocinaban todo tipo de animales salvajes en un menú muy variado, y todo un pequeño zoológico con animales hacinados en hediondas jaulas diminutas donde se entremezclaban intensos olores que caracterizaban el espacio, pese al lavado constante de sus dueños, lo cual, por demás, le lleva a adquirir el mote de “mercado húmedo” (Chuang, 2020).
Seguramente, no es el consumo de la carne de murciélago el evento central de la transmisión zoonótica y, de hecho, se duda que este plato se haya vendido en el mercado en mención, pero lo que sí se puede afirmar, por lo pronto, es que la presencia simultánea de alimentos exóticos y tradicionales en el mercado de Wuhan y la aglomeración de diversas especies de animales, que hace posible la infección, se da por las intrincadas redes comerciales que operan en una geografía económica que relaciona las urbes modernas, en plena expansión, como Wuhan, con las zonas de junglas y bosques donde las diversas especies sufren hondas alteraciones y de donde se extraen exóticos patógenos que entran en contacto con otras especies animales alojadas en granjas y mercados.
Como resultado, el virus sars-Cov-2, alojado en murciélagos, encontró un camino para impactar de modo feroz en la vida social de los humanos. Una ruta que, por demás, permitió que de un pequeño mercado en una de las provincias del emergente coloso económico llamado República China Popular, se expandiera al resto del planeta, a una gran velocidad, siguiendo los itinerarios de una frenética industria aeronáutica internacional.
Este fenómeno no resulta particularmente extraño, toda vez que ya ha ocurrido otras veces en las últimas pandemias. Aunque, seguramente, la cantidad y la velocidad del desplazamiento de grandes contingentes humanos sea hoy mayor que en otros momentos. Como lo señala el biólogo evolutivo Rob Wallace: “La agricultura dirigida por el capital que reemplaza a las ecologías más naturales ofrece los medios exactos por los cuales los patógenos pueden evolucionar hacia los fenotipos más virulentos e infecciosos” (Wallace, 2020). Por lo anterior, no es fortuito que otras epidemias como el sars hayan tenido como epicentro la misma zona geográfica. Pero lo mismo puede ocurrir en otras regiones del planeta, como lo demostró la epidemia de gripe aviar de 2004-2005, la epidemia de gripe porcina del 2009 y el mers del 2012.
Cabe tener presente, como lo han estudiado varios autores (Henao, 2018; Pitzer et al., 2016; Quammen, 2012; Wallace, 2009, 2016; Wallace y Wallace, 2017), que en estas otras epidemias también se manifiestan los vínculos estrechos entre la expansión del agronegocio y la emergencia de enfermedades infecciosas. Así lo refiere el propio Wallace, en una obra fundamental titulada Big Farms Making Big Flu. Dispatches on Infectious Diseases, Agribusiness and the Nature of Science. En últimas, su mensaje es muy claro: la agroindustria es un complejo industrial globalizado que es perjudicial para la salud animal (Wallace, 2016).
Su análisis de las condiciones en las que viven los animales antes de ser sacrificados permite entender por qué las granjas industriales favorecen el desarrollo de virus más patógenos y eficaces en su modo de transmisión, toda vez que la inmunidad natural no puede desarrollarse adecuadamente en los animales criados industrialmente; por lo tanto, la enfermedad se exporta desde estas granjas a todo el mundo, a través de las redes comerciales conectadas globalmente. El caso de la gripe aviar es ampliamente estudiado, aunque el autor también refiere lo ocurrido en el caso de la llamada “gripe porcina” (Wallace, 2016).
Al respecto, es claro que mucho de lo mencionado también ocurrió con la gripe porcina, que originó la pandemia de gripe del 2009 y 2010; la industria porcícola se constituyó en el nicho primario del virus de la influenza y en la instancia propulsora de la pandemia. Tal como lo señala la odontóloga y salubrista colombiana Liliana Henao, en su tesis doctoral, la industria porcícola transnacional Granjas Carroll de México desempeñó un papel protagónico en el estallido del brote epidémico, dada la manera en la que conservaba a sus animales en sus granjas industriales. En últimas, y según los análisis de expertos, el hacinamiento a que eran sometidos los animales, su uniformidad genética y la vacunación generalizada propiciaron la generación de nuevos virus y su transmisión entre los humanos (Henao, 2018).
Con base en lo señalado por Wallace y Henao, como también por algunos otros estudiosos de las pandemias, se puede decir que hay cierta conciencia de que las formas de producción actual aceleran la evolución de la virulencia de los patógenos y su posterior transmisión, dado que estimulan el uso de monocultivos genéticos, ponen en situación de gran estrés inmunológico a los animales, facilitan la infección recurrente, proporcionan un suministro continuo de animales susceptibles y posibilitan que los virus salten la barrera inter especie (Atkins et al., 2012; Pitzer et al., 2016; Henao, 2018; Wallace et al., 2020).
Читать дальше