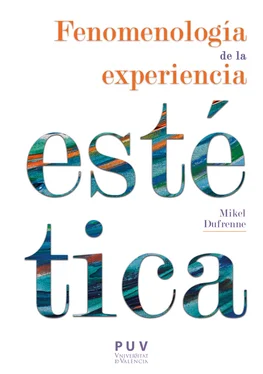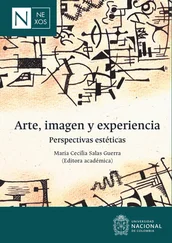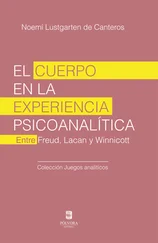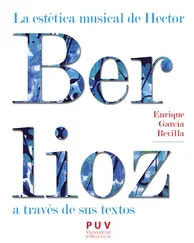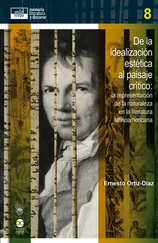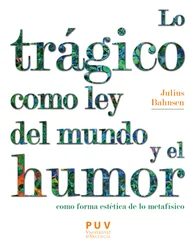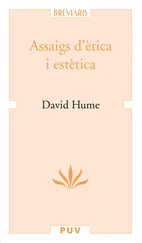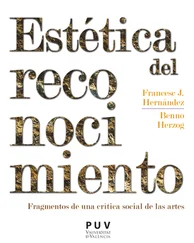Esta es la vía que nosotros vamos a tomar, y rápidamente veremos lo que ganamos con ello: porque la presencia de las obras de arte, y la autenticidad de las más perfectas, es algo que nadie discute, y el objeto estético, si se le define en función de ellas, será fácilmente determinable; y a la vez, la experiencia estética que se describirá será ejemplar, preservada de las impurezas que posiblemente se insinúen en la percepción de un objeto estético perteneciente al mundo natural, como cuando, al contemplar un paisaje alpino, se mezclan las impresiones agradables suscitadas por la frescura del aire y el perfume del heno, el placer de la soledad, el gozo de la escalada o el vivo sentimiento de libertad. Pero se puede también lamentar que el examen del objeto estético natural se vea siempre postergado. Creemos sin embargo que hemos elegido un buen método porque la experiencia tenida ante una obra de arte es seguramente la más pura y quizás también históricamente la primera, y además porque la posibilidad de una «estetización» de la naturaleza plantea, a una fenomenología de la experiencia estética, problemas a la vez psicológicos y cosmológicos que corren el riesgo de desbordarla. Por esto nos reservamos su estudio para un trabajo ulterior.
Partiremos, pues, del objeto estético y lo definiremos arrancando de la obra de arte. En rigor estamos autorizados a ello por cuanto acabamos de decir: la correlación del objeto y del acto que lo capta no subordina el objeto a este acto; se puede pues determinar el objeto estético considerando la obra de arte como una cosa del mundo, independientemente del acto que la refrenda. ¿Quiere esto decir que deberemos identificar objeto estético y obra de arte? No exactamente. Primero, por una razón de hecho: la obra de arte no agota todo el campo de los objetos estéticos; no define más que un sector privilegiado, desde luego, pero restringido. Y además por una razón de derecho: el objeto estético no se puede definir más que con referencia, al menos implícita, a la experiencia estética, mientras que la obra de arte se define al margen de esta experiencia y como aquello que la provoca. Los dos son idénticos en la medida en que la experiencia estética apunta y alcanza precisamente al objeto que la provoca; y en ningún caso hay que poner entre ellas la diferencia existente entre una cosa ideal y una cosa real, bajo pena de caer en el psicologismo desestimado por la teoría de la intencionalidad: el objeto estético está en la conciencia como no estándolo, e inversamente la obra de arte no está fuera de la conciencia, en cuanto que cosa entre las cosas, más que como referida siempre a una conciencia. Pero sin embargo un matiz los separa, que nuestro estudio deberá respetar (y que se esclarecerá por otro lado en las artes donde la creación exige una ejecución): los dos son noemas que tienen el mismo contenido, pero difieren en que la noesis es distinta: la obra de arte, en tanto que está en el mundo, puede ser captada en una percepción que descuida su cualidad estética, como cuando en un espectáculo no estoy atento, o cuando se busca comprenderla y justificarla en lugar de «sentirla», como puede hacer el crítico de arte. El objeto estético es, por el contrario, el objeto estéticamente percibido, es decir percibido en tanto que estético. Y esto marca la diferencia: el objeto estético es la obra de arte percibida en tanto que obra de arte, la obra de arte que obtiene la percepción que solicita y que merece, y que se realiza en la conciencia dócil del espectador; dicho brevemente, es la obra de arte en tanto que percibida. Y es así como tendremos que definir su estatus ontológico. La percepción estética fundamenta el objeto estético, pero reconociendo su derecho, es decir sometiéndose a él; de algún modo podemos decir que lo completa pero que no lo crea. Percibir estéticamente, es percibir fielmente; la percepción es una tarea, pues hay percepciones torpes que deforman el objeto estético, y solo una percepción adecuada puede realizar su cualidad estética. Por esto, cuando nosotros analicemos la experiencia estética, presupondremos una percepción adecuada: la fenomenología será implícitamente una deontología. Pero presuponemos también la existencia de la obra de arte que requiere esta correcta percepción. Así podemos salir del circulo donde nos encierra la correlación del objeto estético y de la experiencia estética. Pero salimos de él solo a condición, no lo olvidemos, de definir antes que nada, el objeto como objeto para la percepción, y la percepción como percepción de ese objeto (lo que, por otra parte, nos obligará a redundancias, y también a desarrollar muy particularmente las dos primeras partes de este trabajo, que tratan sobre el objeto estético y sobre la obra de arte).
Otra cuestión se nos va a presentar en este trayecto. Pero, en principio, la dificultad que nos detuvo se puede expresar de otro modo. Al decidir romper el círculo donde nos encierra la correlación del objeto y de la percepción estética, tomando la obra de arte como punto de partida de nuestra reflexión para reencontrar a partir de ella el objeto estético, y en consecuencia la percepción estética, estamos recurriendo a lo empírico y a la historia: ¿no se da ahí un saltus mortalis para un análisis pretendidamente eidético? No lo creemos. Max Scheler nos enseña que las esencias morales se descubren históricamente sin ser, sin embargo, totalmente relativas a la historia. ¿No ocurre lo mismo con la esencia de la experiencia estética? Ciertamente, la fenomenología no puede recusar el hecho que aporta la antropología al mostrar el advenimiento de la conciencia estética en el mundo cultural; antes bien la justifica cuando demuestra que el sujeto está unido al objeto, no solamente para constituirlo, sino para constituirse. La experiencia estética se cumple en un mundo cultural donde se ofrecen las obras de arte y en donde se nos enseña a reconocerlas y a fruir de ellas: sabemos que ciertos objetos «se acogen» a nosotros y esperan que les rindamos justicia. No es posible ignorar las condiciones empíricas de la experiencia estética, como tampoco aquellas a las que está sometido el desarrollo del pensamiento lógico de la ciencia o de la filosofía. Hay pues que retornar a lo empírico para saber cómo se realiza de hecho la experiencia estética.
La historia es para la humanidad ese «he ahí» que se hunde hacia la prehistoria, como lo es para el individuo el oscuro enigma de su nacimiento que atestigua que estamos en el mundo porque hemos venido a él. Y así es como la obra de arte está ya ahí, solicitando la experiencia del objeto estético, y proponiéndose, como tal, a nuestra reflexión en punto de partida. Pero la historicidad de la producción artística, la diversidad de las formas de arte o la de los juicios del gusto no implican sin más un relativismo ruinoso para una eidética del arte como tampoco la historicidad del ethos lo implica en Scheler para una eidética de los valores morales. Que el arte se encarne en múltiples facetas atestigua la potencia que hay en él, la voluntad de realizarse; y esto debe estimular y no desconcertar la «comprehensión». Nosotros lo sabemos muy bien hoy en día, ahora, cuando los museos acogen y consagran todos los estilos, y el arte contemporáneo persigue y busca sus más extremas posibilidades.
Parece en efecto que la reflexión estética se encuentra hoy en un momento privilegiado de la historia: un momento en el cual el arte se expande. La muerte del arte que anunciaba Hegel, consecutiva en el fondo, para él, de la muerte de Dios y del advenimiento del saber absoluto, significa quizás la resurrección de un arte auténtico que no tiene otra cosa que decir más que mostrarse a sí mismo. Puede incluso que la experiencia estética, tal como nosotros intentaremos describirla, sea en la historia un descubrimiento reciente; se sabe, y nosotros lo recordaremos que Malraux se hizo el campeón de esta idea: el objeto estético, en la medida que es solidario de esta experiencia, e incluso aunque la obra sea muy antigua, aparecerá en nuestro universo como un astro nuevo; hoy nuestra mirada, liberada al fin, es capaz de rendir a las obras del pasado el homenaje que sus contemporáneos no habían sabido dedicarles, y de convertirlas en objetos estéticos. No podemos ignorar esta idea ni dejar de practicarla. Después de todo, lo que se puede decir de la experiencia estética en una época que ha descubierto los estilos primitivos y que ha atravesado el surrealismo, la pintura abstracta y la música atonal, quizás sea más válido que lo que al respecto podía decir Baudelaire en la época de Baudry y de Meissonier. (Baudelaire, que sin embargo no se equivocaba: que sabía exaltar a Delacroix y Daumier y no se engañaba sobre Ingres y el rafaelismo.) Y, en todo caso, es necesario que interpretemos el papel que la historia nos impone, participando en la cons-ciencia estética de nuestro tiempo. De la misma forma que el homo aestheticus es precisamente en la historia donde se encuentra frente a las obras de arte, así también nuestra reflexión se sitúa en la historia donde se topa ya con un cierto concepto y un determinado uso del arte. Pero se dirá que esta reflexión, así solicitada por la historia, se encuentra, a su vez cargada por ello de relativismo. Sin embargo, aunque la experiencia estética haya sido una invención reciente, una cierta esencia tiende a manifestarse en ella, y nosotros tenemos que esclarecerla. Lo que nosotros descubrimos en la historia, y gracias a ella, no es histórico en su totalidad: el arte mismo nos convence de ello, ya que es un lenguaje más universal posiblemente que el discurso racional, esforzándose en negar el tiempo donde perecen las civilizaciones. En nombre de una elucidación eidética, e incluso aunque esta no sea posible más que gracias a la historia, nosotros podemos juzgar la historia, o al menos ampliar su alcance y mostrar que el fenómeno del arte ha podido manifestarse fuera de los límites históricos en los cuales se le ha circunscrito, en principio, para definirlo y que se ha podido esbozar gracias a un cierto estado histórico de la reflexión. Así puede ser que veamos que la experiencia estética no es totalmente una invención del siglo XX, como tampoco, según una célebre frase, el amor no es una invención del siglo XII; puede haber sido provocada a lo largo del tiempo por obras de arte muy diferentes, pero tiende siempre a realizar una forma ejemplar.
Читать дальше