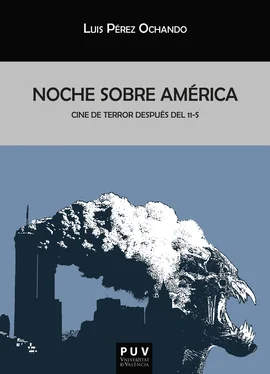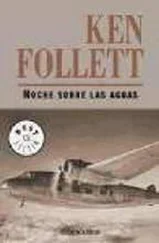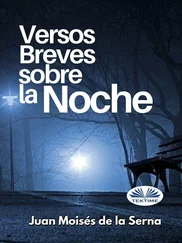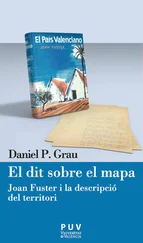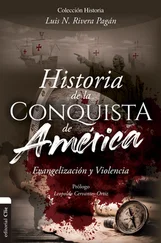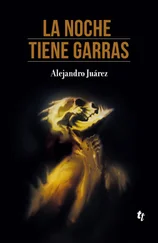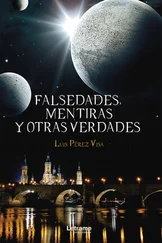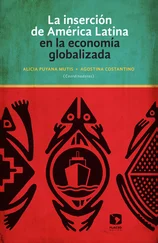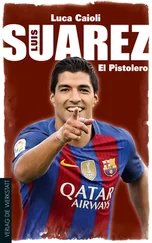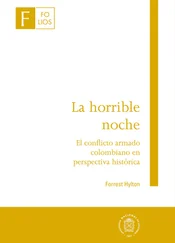6 La cita original de Gramsci (1975: 311) es la siguiente: «La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi piú svariati». Resulta revelador que su versión más difundida sea la que traduce «fenomeni morbosi piú svariati» como «monstruos», ya que concreta y personifica lo abstracto —«fenomeni morbosi»— en la figura del monstruo, estableciendo un correlato entre la crisis y la monstruosidad encarnada por los fascistas.
7 Como señalaba Robert Sklar (1978: vi): «Una de las tareas de los historiadores culturales es elucidar la naturaleza del poder cultural […] y, lo que es más importante, sus conexiones con el poder social, político. […] En el caso de las películas, la habilidad de ejercer el poder cultural fue modelada no sólo por la posesión de poder social o político sino también por factores tales como el origen nacional o la afiliación religiosa».
8 En El Informe Lugano II , Susan George (2013) congrega a un grupo de expertos imaginarios para que detalle una estrategia de supervivencia para el capitalismo. La ficción termina aquí, cuanto sigue es un ensayo sobre la tendencia antidemocrática del neoliberalismo y su necesidad de implantar una nueva mitología que perpetúe el modelo elitista neoliberal (George: 2013: 136-189).
Para comprender el miedo
Una noche, el diablo vino a casa a cenar. Se comió todos los platos y entonces pidió más. Se tragó la vajilla, los cubiertos y el mantel. Después devoró al gato, al periquito y engulló al perro labrador sin pestañear. Cuando hubo acabado, siguió con las sillas, los muebles y también la hija mayor. Mientras devoraba la biblioteca, la hija menor colocó una Biblia entre los libros de papá. Atragantado de versículos, el diablo salió huyendo por la chimenea. Hubo que comprar otra vajilla y una nueva Biblia por si volvía a presentarse a cenar. Como deducimos de este breve cuento, toda historia de terror escenifica un conflicto entre el orden y el caos. Por tanto, para comprenderlo deberemos centrarnos en la interacción de ambas categorías, que operan en un sentido circular:
1. Existe un orden establecido, pero surcado de brechas que permiten la entrada la exterioridad salvaje. Algunas veces, es su carácter represivo el que engendra monstruos en su interior; en cualquier caso, sus contradicciones larvan su propia destrucción.
2. Lo reprimido retorna al plano cotidiano bajo una forma siniestra, el orden se hunde o es invadido por el caos.
3. Lo monstruoso vuelve a ser contenido y el orden se restaura, relegando nuevamente la invasión más allá de las fronteras de la civilización.
La trampa del mal ( Devil , John Erick Dowdle, 2010) comienza con un Manhattan cabeza abajo y concluye, tras la expulsión del diablo, con los rascacielos volviendo a apuntar al cielo. El andamiaje del relato de terror suele variar poco, pero son muchas las maneras de vestirlo: el orden puede ser plácido o tiránico; el monstruo puede ser patético o espantoso y puede haber infinidad de maneras de erradicarlo. Según qué opciones se tomen, se deducirán unas implicaciones ideológicas u otras. Sin embargo, además de comprender esta estructura básica, debemos localizar el resto de motivos ideológicos que aparecen en el filme. Algunos serán de ámbito general y otros, más históricamente determinados.
Los motivos ideológicos de ámbito general comprenden aspectos como la representación de las condiciones materiales de existencia (medios económicos, condiciones laborales, etc.); la representación de la clase social y las relaciones de clase; la puesta en escena de las relaciones de poder; la construcción del entorno social y su función respecto a la trama; la integración o confrontación del personaje respecto a su comunidad; la representación de la violencia o los roles de género atribuidos por la trama o a través de referencias iconográficas, culturales o intertextuales. El segundo grupo viene determinado por la dimensión histórica de nuestro objeto de estudio. Dado que buscamos los cambios en la ideología dominante a través del género de terror, deberemos contrastar las películas con los elementos más recurrentes de la hegemonía ideológica de la época. Este segundo grupo requiere de un estudio sistematizado de la historia política, así como de los mitos que la fundamentan; pero no se trata simplemente de localizar una serie de temas, sino de interpretar la dimensión ideológica de las estrategias narrativas y formales de los filmes.
El análisis textual es nuestra herramienta metodológica fundamental; pero, dado que partimos de un corpus muy amplio, no podemos explayarnos en el análisis minucioso de todos nuestros textos ni tampoco limitarnos a una serie de ejemplos aislados, pues, en tal caso, nuestras conclusiones resultarían parciales. El problema del microanálisis fílmico radica en que sus conclusiones se restringen estrictamente al ámbito del texto analizado. Cualquier postulación de una teoría general a partir del microanálisis requiere un esfuerzo inductivo o, incluso, una prueba de fe. Lo dicho no implica que renunciemos al análisis formal, pero éste constituye sólo un paso previo.
Los análisis semióticos y de índole formal han demostrado su gran valor en el campo de los estudios fílmicos, pero aquí los utilizaremos no como un fin sino como una herramienta para interpretar la dimensión ideológica de las películas. Resultaría ingenuo pretender que las obras permiten comprender espontáneamente la estructura social; a lo sumo, nos ayudan a percibirla y a descubrir los mitos y argumentos de la ideología dominante. Las películas no existen en un vacío histórico, su entramado de signos se ancla en la sociedad que las produce. Incluso el enfoque semiótico acaba recalando en esta conclusión cuando se percata de que el análisis textual no basta para explicar la obra. Yuri Lotman, por ejemplo, postula el concepto de semiosfera para referirse a lo que, en el fondo, no es sino el contexto cultural e histórico. En Estética y semiótica del cine , Lotman (1979: 61) escribe: «Un film pertenece a la lucha ideológica, a la cultura y al arte de su época. Esas características ponen al film en contacto con muchos aspectos de la realidad situados al margen del texto físico y que dan origen a toda una serie de significaciones que para el hombre contemporáneo y para el historiador son a veces más esenciales que los problemas estrictamente estéticos».
Para lograrlo —insiste Lotman— debemos recurrir al estudio del lenguaje fílmico; sin embargo, su reflexión subraya también la necesidad de contemplar una serie de fuentes secundarias que se refieren al contexto de las obras, sus condiciones de producción y la estructura social a la que pertenecen. Nuestra metodología concluye, por lo tanto, con un proceso de triangulación que incluye la revisión bibliográfica como fuente de información. Artículos y editoriales de prensa, protocolos, informes oficiales y alocuciones políticas suponen el primer campo de batalla en el que tienen lugar los reajustes hegemónicos. Sin embargo, todas estas fuentes secundarias adolecen de un problema intrínseco: no pueden escapar de la ideología, de hecho, son parte del proceso a través del que la ideología nos interpela como sujetos. A fin de tomar un paso de distancia respecto a estas fuentes, nos apoyamos en la reflexión teórica acerca de nuestra cultura y nuestra época, pues consideramos —al igual que Louis Althusser— que la reflexión teórica ofrece una distancia crítica, una atalaya desde la que contemplar una perspectiva más amplia, un espacio de ruptura en el que es posible avizorar un poco más de esa totalidad elidida a la que las películas aluden in absentia . En consecuencia, a lo largo del libro nos referiremos a los análisis y reflexiones de teóricos y analistas como Slavoj Žižek, Zygmunt Bauman, Noam Chomsky, Naomi Klein o Susan Faludi, entre un largo etcétera.
Читать дальше