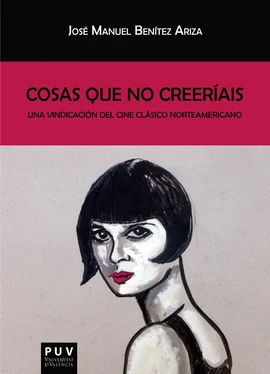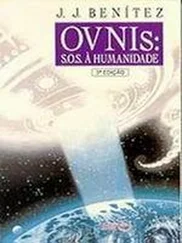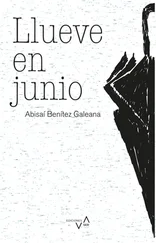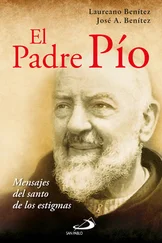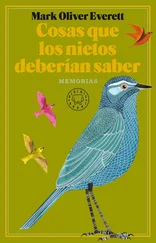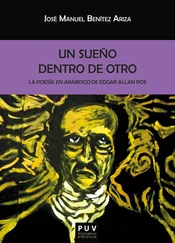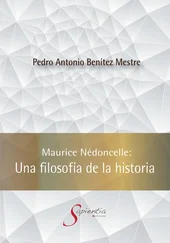La película no llegó a cubrir gastos y supuso el principio de un largo declive en la carrera de su autor. Una de las razones, se dijo, es que al público no le hizo gracia que en una misma historia se mezclaran lo cómico y lo trágico, y que al lado de una payasada se visualizara la muerte de un combatiente, por ejemplo. Quienes decían estas cosas posiblemente no habían caído previamente en la cuenta de que el cine de Keaton, en general, no jugaba tanto a provocar la comicidad como el asombro; y que la risa, con frecuencia, no era sino la reacción histérica del espectador al constatar una imposibilidad que, de paso, ponía en entredicho las certezas normales con las que una persona cualquiera se desenvuelve en su medio. El propio Keaton estuvo a punto de no sobrevivir a muchas de sus puestas en escena. En Siete ocasiones ( Seven Chances , 1925), falló en el intento de saltar de una azotea a otra y se precipitó en el vacío. Milagrosamente, los toldos de las ventanas amortiguaron la caída. Característicamente, Keaton incorporó el accidente al montaje final: de los toldos, el personaje rebotará al dormitorio de un cuartel de bomberos, se dejará caer por la barra deslizante y se incorporará al pescante de una bomba de incendios en plena marcha.
También en la vida real Keaton supo reponerse de las adversidades. Después de un largo bache que lo conduciría a una clínica mental en 1935, empezó una lenta recuperación que fue también una vuelta a sus orígenes. Escribió gags para otros cómicos, volvió a los escenarios y actuó en directo para la televisión, mientras asistía con cierta incredulidad a la revalorización de su obra y a su propia conversión en icono de una época mitificada. Ese valor icónico fue lo que aportó a El crepúsculo de los dioses ( Sunset Boulevard , 1950) de Billy Wilder, donde encarnó a uno de los fantasmales contertulios que jugaban a las cartas con la periclitada actriz Norma Desmond (Gloria Swanson), antigua estrella del cine mudo. La revalorización supuso también una cierta reinterpretación intelectualizada de su figura, similar a la que conoció en sus años de apogeo, cuando el cine cómico norteamericano devino fetiche de las vanguardias europeas. El dramaturgo Samuel Beckett reconocía la afinidad esencial entre los impávidos personajes de Keaton y sus propias creaciones, y a la hora de elegir protagonista para su guión Film (1965), pensó en él, aunque después de que su editor, Barney Rosset, hubiera intentado ofrecer el papel a Chaplin y a otros actores (Cronin, 541-542). Finalmente, fue el propio Beckett quien propuso el nombre de Keaton, quien se mostró sorprendido de que se le requiriera para un papel en el que la mayor parte del tiempo permanecía de espaldas a la cámara y hurtaba a ésta la famosa inexpresividad de su rostro (544-545). El filme, al parecer, fue un fracaso: obtuvo abucheos en el día de su estreno y apenas fue distribuido (547). No obstante, sirvió para certificar una vieja aspiración de la vanguardia artística: su afán por entroncarse con los espectáculos de entretenimiento masivo que servían de espejo a la modernidad. Era la misma pretensión, recuérdese, que animó la devoción cinéfila de los poetas españoles de la Generación del 27 e inspiró poemas como el conocido “Buster Keaton busca por el bosque a su novia, que es una verdadera vaca (poema representable)”, de Rafael Alberti, alusivo al corto El rey de los cowboys ( Go West! , 1925), que en Francia se había titulado Ma vache et moi (“Mi vaca y yo”) (Gubern 1999, 310).
Como se ve, Keaton completó un ciclo no del todo insólito en la historia de la cultura del siglo XX: de payaso de vodevil a figura reivindicada por los intelectuales. En sus serenos y laboriosos últimos años, en los que se ganó la vida en modestas actuaciones televisivas en las que normalmente recreaba viejos números de su repertorio, no pareció que diera a todo eso demasiada importancia. Él mismo era metáfora viviente de todo un capítulo de esa historia. Lo que venimos llamando “cine clásico norteamericano” murió un poco con él.
1 En la miniserie documental Buster Keaton: A Hard Act to Follow , episodio 3/3 (1987).
En la cumbre del cine mudo: Amanecer
Posiblemente el principal prejuicio que afecta a nuestra actual percepción del cine mudo sea la tendencia a juzgarlo como resultado de una limitación técnica —la dificultad, hasta finales de los años 20 no solventada, de acompañar una secuencia filmada con una banda sonora adecuadamente sincronizada a la misma—, antes que como un arte que, una vez definidas las condiciones en las que habría de desarrollarse, había alcanzado su plena madurez y, por tanto, era capaz de expresar con sus propios recursos todo aquello que sus cultivadores se proponían a partir del adecuado entendimiento de las características que le eran propias. De ahí que hayan fracasado todos los intentos de facilitar el visionado de películas originalmente mudas mediante el añadido de bandas sonoras que excedan la función asignada en su día a los músicos que acompañaban en directo la proyección: un simple subrayado dramático de lo que mostraban las imágenes.
En poco más de siete lustros el cine mudo alcanzó su propia perfección, que era también, como en cualquier otro arte, un dominio de las posibilidades técnicas existentes. En su reseña de 2004 de la película de F. W. Murnau Amanecer ( Sunrise , 1927), Roger Ebert apuntaba incluso a una posible ventaja del utillaje del cine mudo sobre el que advendría con la generalización del sonoro: si bien “los movimientos de cámara eran infrecuentes”, el desarrollo de técnicas como el trávelin (“tracking shots”) y el desarrollo progresivo del ingenio y la habilidad de los operadores hizo realidad la ilusión de “una cámara aparentemente ingrávida, que pudiera volar, que pudiera atravesar barreras físicas”. Tal fue el logro de Murnau en esta película suya estrenada al filo mismo del nacimiento del cine sonoro. Y concluye el reseñista: “[C]uando llegaron las películas sonoras y las aparatosas cámaras de sonido tuvieron que ser aisladas en cabinas insonorizadas, [esa ligereza] volvió a perderse por unos años”. El moderno comentario de Ebert se hace eco casi literalmente de las palabras que el pionero teórico del cine Béla Balász escribió en 1930: “La primitiva realidad del sonido ha impuesto al emplazamiento de la cámara un nivel de primitivismo que el cine visual había superado siete años antes”. Se refiere Balász a que el sonido grabado no permite nada parecido al perspectivismo visual que posibilitaban las distintas posiciones de la cámara, y que, por el contrario, contagiaba a la imagen de su propio estatismo: “una dudosa recaída en lo teatral” (Balász 2010, 193).
Valga este preámbulo para situar en su adecuado nivel de excelencia la gran película norteamericana del cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931). Característicamente, el simple enunciado del argumento de Amanecer resulta una simpleza: encandilado por una mujer de mundo, un joven campesino decide asesinar a su esposa y huir a la ciudad en compañía de la seductora; pero se arrepiente a tiempo y logra recuperar el amor de su mujer, a la vez que la arrebatadora experiencia de la ciudad a la que ambos han llegado al final de tan dramático viaje lo desengaña también de la perspectiva de vida que lo esperaba en ella. La historia estaba basada en una novela corta de Hermann Sudermann, Die Reise nach Tilsit (“El viaje a Tilsit”), que dio lugar a un guión de Carl Mayer, sobre quien no es descartable que influyera el reciente éxito alcanzado por la novela An American Tragedy (1925) de Theodore Dreiser. La cercanía cronológica entre la aparición de ésta y el estreno del filme invitan a la comparación, y más cuando se constata que la melodramática novela “naturalista” de Dreiser llamó pronto la atención de los cineastas y conocería su primera adaptación a la gran pantalla, de la mano de Joseph Von Sternberg, en 1931; a la que seguiría, veinte años después, la más conocida Un lugar en el sol ( A Place in the Sun ) de George Stevens. Sobre ambas pesa la sombría concepción de un mundo súbitamente abocado a la pérdida de cualquier referente moral que Murnau supo infundir al planteamiento de su película de 1927; y es imposible contemplar la escena del asesinato —en ambas películas, como en la novela, el protagonista arroja a su compañera al agua durante un paseo en barca por un lago— sin pensar en la escena análoga que es el núcleo dramático de la de Murnau: sólo que, lo que tanto en la novela de Dreiser como en las dos adaptaciones de la misma se explica mediante un complejo proceso de determinaciones sociales y psicológicas —el protagonista ve cómo sus errores le cierran constantemente el paso al soñado mundo del éxito económico y el reconocimiento social y trata de atajar esa deriva mediante un asesinato—, en la de Murnau depende de un fondo instintivo mucho más primitivo e incontrolable.
Читать дальше