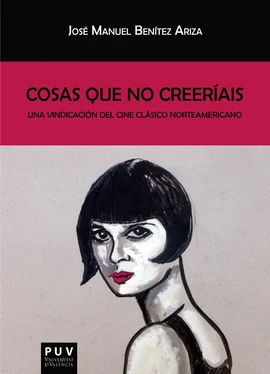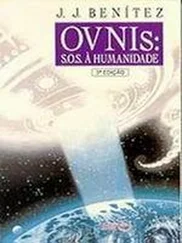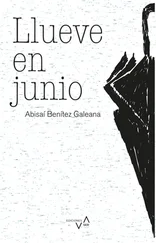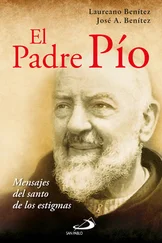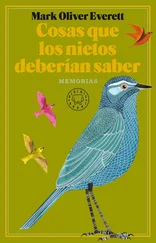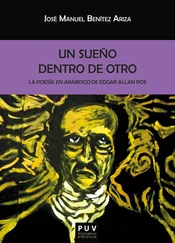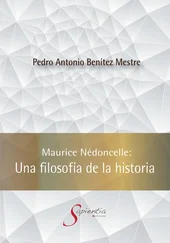La diligencia de John Ford se enriquece si, en una ulterior revisión de la misma a la luz de nuestro conocimiento de otras películas anteriores y posteriores, apreciamos, no sólo la belleza única de este relato fundacional y mítico, sino también lo que aporta a la cinematografía de su tiempo y lo que otras películas posteriores han tomado de ella. Es la única función legítima que podría tener la llamada “cinefilia”: no un mero acarreo estéril y memorístico de toda clase de datos relacionados con el mundo del cine, sino una reivindicación de la memoria como espacio en el que una nueva sensación adquiere pleno sentido por su relación con otras cuyo eco no hemos dejado extinguirse.
¿Y de qué mimbres está hecho ese tejido referencial al que no queremos renunciar en nuestra condición de espectadores? En el caso del cine norteamericano, la apelación más evidente a la memoria es la que se fundamenta en la vigencia del star-system . La antigua costumbre de referirse a una película como “de Cary Grant” o “de Doris Day” antes que de Leo McCarey o Alfred Hitchcock 1 tenía su fundamento. Los muy reconocibles rostros que protagonizan un alto porcentaje de películas clásicas norteamericanas aportan a sus personajes una autoridad y profundidad de las que carecerían si esos mismos rostros y sus trayectorias previas en la pantalla no fueran conocidos de antemano por los espectadores. En los capítulos dedicados a Laurel y Hardy, Louise Brooks o al polifacético Gregory Peck se insistirá en ese modo de actuar de la memoria construida: el halo de rectitud moral que envuelve al sacerdote que este último actor interpreta en Las llaves del reino y al abogado protagonista de Matar a un ruiseñor tendrá su parte en la credibilidad que más tarde otorguemos a las reencarnaciones extremas de ese mismo personaje de convicciones inamovibles: el obseso capitán Ahab de Moby Dick o el despiadado criminal de guerra nazi Joseph Mengele en Los niños del Brasil .
No queremos decir que no nos parezca oportuno aplicar al cine norteamericano la consideración autoral que los críticos de la nouvelle vague atribuyeron en exclusiva a los directores —a algunos directores—, en detrimento de otros agentes que intervienen en el proceso de creación de una película. Nadie discute ya lo abusivo de esa atribución, pero tampoco su incuestionable pertinencia. Como comentaremos en su momento, la inventiva visual que se atribuye a Orson Welles y lo convierte en un indiscutible renovador del cine de su tiempo resulta indisociable del trabajo del operador Gregg Toland; por lo mismo que la concepción de gran espectáculo que caracteriza a películas como Lo que el viento se llevó, Rebecca o Duelo al sol debe más al hecho de que las tres hayan sido producidas por David O. Selznick que a que las hayan dirigido respectivamente directores tan disímiles como Victor Fleming, Alfred Hitchcock o King Vidor. Como afirma el historiador del cine Jean Mitry (Laberge 1997, 903), hay al menos tres oficios que pueden reclamar para sí la “paternidad” de una película: el guionista, el director (que Mitry llama indistintamente “metteur en scéne” y “réalisateur”) y el productor.
Cuando nos referimos a determinados directores, por tanto, como “autores” de sus películas, en el sentido que quisieron dar a ese término los jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma al referirse a Hawks o al propio Hitchcock, queremos dar a entender, más bien, que lo que esa atribución representa no es tanto una individualidad artística autónoma y autosuficiente —es decir, no sólo alguien que “a lo largo de treinta años y a través de cincuenta películas cuenta casi siempre la misma historia (…) y mantiene a lo largo de esta línea única un mismo estilo”, como escribía el cineasta y crítico Alexandre Astruc en 1954 (Laberge 1997, 903)—, como la confluencia momentánea, y a veces prolongada en un conjunto de producciones, de una serie de talentos que trabajan armoniosamente bajo la batuta de la persona en quien nominalmente recae la dirección del conjunto; y que, efectivamente, puede estar empeñado en “contar siempre la misma historia”, pero no podría haber logrado esa reconocible unidad de estilo a la que se refiere Astruc sin el concurso de un equipo artístico más o menos permanente. O dicho de otro modo: si, efectivamente, personalidades creativas tan reconocibles como Alfred Hitchcock o John Ford pueden ser considerados “autores” de sus películas, lo son principalmente en cuanto que responsables del heterogéneo equipo de técnicos y artistas que las ha filmado, y sobre quienes pueden recaer tareas tan decisivas como la redacción o modificación del guión, las decisiones concernientes a la textura visual de la película (iluminación y fotografía) o la elección de los actores que la interpretan. Cuando hablamos del cine de John Ford, por tanto, no nos referimos a un conjunto de obras caprichosamente pergeñadas y ejecutadas por una personalidad artística autónoma, sino al trabajo del elenco de técnicos, guionistas y actores que trabaja habitualmente bajo su dirección: es decir, a lo que los biógrafos de Ford han denominado su “compañía estable” ( stock company ), por parecerse ésta a las que operan en el mundo del teatro. Con igual pertinencia podría aplicarse esa denominación a los elencos congregados en determinados periodos bajo la dirección de Frank Capra o Billy Wilder.
Estas confluencias, por supuesto, son variables, lo que frecuentemente resulta en un efecto de trasvase: que un actor tan característicamente fordiano como John Wayne trabaje bajo la dirección de otro director tendrá como resultado que uno de los mimbres que forman ese tejido referencial al que antes aludíamos quede momentáneamente sumido en otro haz de confluencias, a las que suma el caudal adquirido bajo la dirección del primer director. Y si a la variabilidad que suponen esos trasvases parciales contraponemos los haces de unidad, las líneas de fuerza, que aportan los cauces genéricos —wéstern, melodrama, cine bélico, etcétera— en los que se inserta la película en cuestión, el resultado será que ésta se enriquezca transversalmente a los ojos del espectador, no sólo por lo que tenga en común con otras películas de un mismo director o por la presencia en ella de determinados actores, sino también por su relación con los rasgos que identifican el género en cuestión. La diligencia , por tanto, en cuanto que película de Ford —es decir, película atribuible a una determinada voluntad autoral —, admite parangón con otras del mismo director tan alejadas de ella como El último hurra —un descarnado drama político de ambiente urbano y contemporáneo— o La taberna del irlandés —una ruda comedia en torno a la camaradería masculina—; y se enriquece, qué duda cabe, de la puesta en relación de su contenido dramático e ideológico con el de esas otras películas, de modo que, a partir del conjunto, podría postularse la existencia de una especie de filosofía fordiana de la existencia y un modo característico de abordar la creación cinematográfica. Pero si atendemos a otro de los ejes, la carrera del muy reconocible actor John Wayne, este otro camino nos permitiría apreciar la impronta fordiana en wésterns como El ángel y el pistolero de James Edward Grant o Hondo de John Farrow, así como la diversificación del estólido personaje de Wayne en otros caracteres que aportan variedad y profundidad, no sólo a su propia trayectoria como actor, sino a las del propio Ford y otros cineastas —incluido el propio Wayne, que se dirigió a sí mismo en El Álamo —: el hombre enamorado ( El hombre tranquilo ), el hombre extrañamente incapacitado para amar ( Escrito bajo el sol ) y el patriota intransigente ( El Álamo ), todos ellos variantes de un mismo arquetipo humano cuidadosamente diseñado a lo largo de toda una vida. A su vez, tanto La diligencia como Hondo o El ángel y el pistolero se insertan en el mismo cauce genérico al que pertenecen la ya citada Duelo al sol de Vidor o La noche de los gigantes de Robert Mulligan, con las que establecen, por encima de los años que las separan, un fluido diálogo referente a la distinta importancia que en cada uno de estos cinco wésterns tienen elementos como el paisaje, la pasión amorosa, la cuestión colonial y racial subyacente a todo el género o la relación del individuo con la colectividad.
Читать дальше