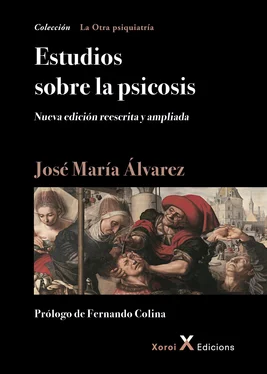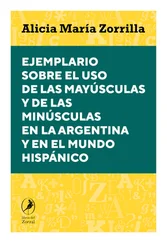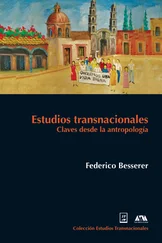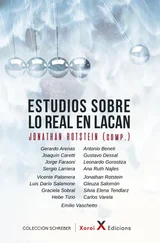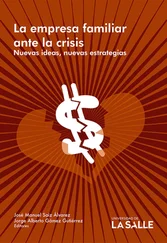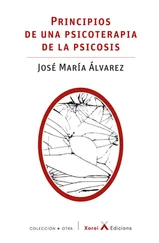En este escenario y con estos protagonistas se han concretado los estudios que siguen.
Valladolid, 1 de mayo de 2006
Nota a la tercera edición
Soy afortunado. He escrito pocos libros pero todos ellos se han reeditado. En concreto, Estudios sobre la psicosis cuenta ya con dos ediciones anteriores (Vigo, 2006; Buenos Aires, 2008).
A veces pienso que siempre escribo el mismo libro. Quizás porque mis intereses sean tan reducidos como constantes. Ya lo dije alguna vez: soy hombre de pocas aunque intensas pasiones.
A esto se añade el gusto especial por corregirme. Releo lo que he escrito y de inmediato me veo cambiando algo, añadiendo una nueva cita, simplificando un argumento. Todo parece indicar que padezco el síndrome de Montaigne, por llamarlo de alguna manera.
Esta tercera edición, además de reescrita, actualizada y ampliada, incluye tres estudios nuevos: «Nuestra psicopatología», «La locura para principiantes» y «Las locuras de Joyce y Lucia». A estas novedades se añade otra, sin duda más valiosa: alejado de todo servilismo, lo que mi mano trascribe es lo que en el fondo pienso. Al releer por última vez el libro antes de enviárselo al editor, tengo la impresión de que coincido con lo que digo.
Cuando escribí este libro por primera vez, Lucía daba sus primeros pasos. Ahora corre como una gacela. Y mientras ella corre y hace cabriolas, yo sigo montado en la bicicleta. A lo largo de once mil kilómetros al año, más o menos, da tiempo a reflexionar sobre muchas cosas. A solas por esos caminos de Dios, pedalear durante horas —por su monotonía y exigencia— acaba arrobándome y alguna vez hasta se me ocurre algo de interés.
Me cuento entre los que piensan que el estilo de nuestra prosa deriva del movimiento al que acostumbramos al cuerpo. Hay ritmos lentos, rápidos, entrecortados, saltarines, perezosos, lo mismo que hay algunos autores que para escribir paseaban, como Aristóteles o Nietzsche, otros galopaban, como Montaigne, y algunos permanecían estáticos, por ejemplo Spinoza. En mi caso, el pedalear redondo de la bicicleta me pone al corriente de mis limitaciones, cosa que invita a la humildad y a la sencillez.
Nadie da pedales por ti. Si te paras, da por seguro que te caerás. Lo mismo sucede con escribir. Aunque leas buenos libros, atiendas a pacientes brillantes y tengas maestros de talla, a la hora de poner negro sobre blanco nadie viene en tu auxilio.
Sin embargo los libros invitan a la compañía. Esta versión de Estudios sobre la psicosis me ha acercado a Kepa Matilla, al que agradezco su paciente lectura y las numerosas palabras de aliento. También en mi fuero interno, mientras lo preparaba, a menudo tenía presentes a Emilio Vaschetto, Gustavo Ingallina y Angie Campero. Ellos sobre todo, pero también otros residentes argentinos que nos visitaron en los últimos años e hicieron piña con los nuestros, han tendido un sólido puente de amistad y colaboración entre ambos lados del Atlántico.
Los libros deben contribuir a sumar antes que a restar. Espero que el destino de éste nos dé la razón a los que así pensamos.
Valladolid, julio de 2013
Con visible entusiasmo, al final de la nota a la primera edición de estos Estudios , escrita en mayo de 2006, señalo que desde hace tres años venimos realizando unas Conversaciones llamadas Siso-Villacián; Siso, por el nombre de la revista gallega de salud mental Siso saude , y Villacián, por ser el manicomio vallisoletano del que provenimos muchos de nosotros. El caso es que de aquellas reuniones surgió, no se sabe muy bien cómo, un creciente movimiento de clínicos interesados en el trato con la locura y la articulación del psicoanálisis y la asistencia sanitaria pública. Se dio en llamar «la Otra psiquiatría». Se podría haber llamado también la Otra psicología o la Otra psicopatología, porque lo más importante es el matiz que introduce ese Otra con respecto al discurso oficial y hegemónico, hoy día bajo la incipiente amenaza de descrédito.
A diferencia de las notas a las ediciones anteriores, en las que se menciona el contexto en que se elaboraron estos estudios y las personas que estuvieron presentes mientras se escribían, en esta ocasión sólo aludiré a este pequeño movimiento de «la Otra», poco conocido y marginal, aunque creciente. Quizás sea esto lo más significativo que ha sucedido entre la primera edición de este libro y la presente, la cuarta. Durante estos doce años, en torno a este significante se ha ido agrupando gente de un lado y otro del Atlántico, unos más jóvenes y otros más maduros, médicos, psicólogos, psicoanalistas, estudiosos, clínicos y trabajadores de salud mental en su gran mayoría. Unos ven ahí el renacer de una ilusión profesional, paulatinamente marchitada por la pesadez del discurso seudocientífico oficial, tan estéril en la práctica como carente de ingenio en lo teórico. Hay otros que encuentran en ella un marco en el que aprender a dialogar con la locura. También abundan los que buscan en «la Otra» un medio agradable en el que conversar con colegas de las cosas que les interesan, sin limitaciones ni servilismos, pero con respeto y la camaradería. Por lo demás, este movimiento tampoco tiene mucha más identidad que la aportada por el propio nombre y el adversario común. Así y todo, la cosa sigue adelante y de momento goza de buena salud.
Hay quien vende la piel del oso antes de cazarlo y quien lo caza y no se preocupa de la piel. «La Otra» pertenece al segundo grupo. Su presentación en sociedad se ha descuidado más de la cuenta. Advertidos de esta negligencia por desidia, la puesta de largo se hizo en 2016, cuando comenzó a publicarse una colección de libros con el nombre La Otra psiquiatría , distribuida en nuestro país y en otros de lengua castellana. En esta colección se publican ahora estos Estudios sobre la psicosis . Asimismo, desde septiembre del año pasado contamos con una web elegante y dinámica — www.laotrapsiquiatria.com— que propaga por tierra, mar y aire los contenidos surgidos en este movimiento y se hace eco de otros cercanos o de interés.
Salvo estas palabras y la cubierta del libro, esta cuarta edición no tiene modificaciones ni incluye añadidos. Me ha pillado por sorpresa que se agotara la anterior y aún con sorpresa escribo estas palabras para la nueva.
Valladolid, 13 de enero de 2018
A PENSAR LA PSICOPATOLOGÍA
1. Nuestra psicopatología: una combinación de pathos y ethos
Hoy día el pensamiento psicopatológico está en crisis. Con algunas excepciones, los grandes modelos de pensamiento psicopatológico han ido cayendo uno tras otro. La reflexión sobre el pathos ha cedido terreno frente a la simplicidad de esquemas operativos, árboles de decisión y criterios diagnósticos. De resultas de esta simplificación, la connatural trabazón entre la psicología patológica y la general se ha roto. Como si se tratara de dos ámbitos separados, la transición de lo normal a lo patológico se pretende establecer en término cuantitativos, con lo que la arbitrariedad se impone al rigor. El psicoanálisis, la fenomenología, la nosología clínica o el órgano–dinamismo, por citar algunas, son visiones de conjunto que permiten acercarnos a realidades de la clínica y que la clínica misma matiza y corrige de continuo. Desde esta perspectiva, los grandes modelos de pensamiento psicopatológico no son duros sino dúctiles, no son majestuosos sino humildes, puesto que, ávidos de mejora, prestan más atención a lo que les desmiente que a lo que les confirma. Como se sabe, los modelos mejor fundamentados y los dotados de mayor proyección son los que se inspiran de manera directa en la clínica, la enriquecen y admiten ser corregidos por ella.
Читать дальше