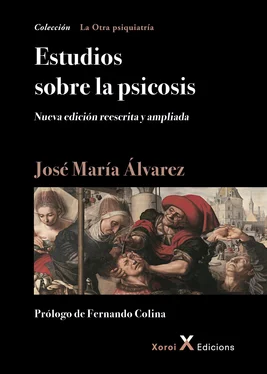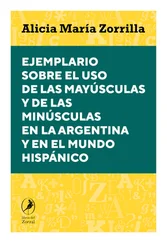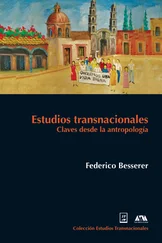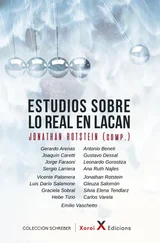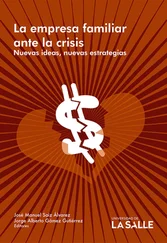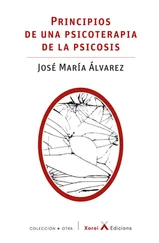6 Ahora bien, atender al tratamiento supone admitir que la locura es indomable y que toda curación es limitada y finita. Ante las psicosis conviene advertir a menudo, como sostuvo Laclos, que «cuando las heridas son mortales todo remedio es inhumano». Los remedios deben ser siempre proporcionados, atentos a la estabilización y a la dosis óptima del síntoma, antes que a cualquier normalización intempestiva. Poner a raya nuestras ansias interpretadoras y curativas es un proceso que corre paralelo a la buena práctica clínica. Nunca se debe olvidar que, por mucho que sepamos de las psicosis, sabemos siempre muy poco del psicótico. Lo único seguro que conocemos es que su cabeza puede mostrarse tan radiante como irresistible, y que su corazón puede parecer conmovedor pero ser hielo. Pues, por muy importantes que en un momento dado le resultemos, debemos estar preparados de continuo a que nos retire sin reparos de su interior, a menudo cuando nos parece más injusto e impropio. Para él, la mayor parte de las veces somos sólo una ocasión y en el mejor de los casos un catalizador. Podemos serle imprescindibles, pero al mismo tiempo resultarle accesorios.La enfermedad, como recordaba Camus, es un remedio contra la muerte, así que el psicótico tiene que vigilarnos para que no le resultemos mortales, más peligrosos que la enfermedad que con tanto esfuerzo y dolor lo protege. Advertencia que vuelve a recordarnos el respeto que debemos a la autocuración, y a la necesidad de consentir que, frente a la llamada medicina heroica —intervencionista—, es mejor proponer, siguiendo las huellas de nuestro fundador Pinel, una clínica más expectante aunque no por ello menos activa.Por otra parte, ante el enfermo no hay que darse nunca por vencido, pero hay que huir como del diablo de la avaricia onerosa de los buenos sentimientos. La compasión, la ternura y la caridad son enemigos naturales de la psicosis. En general, el moralismo y las confusas buenas intenciones son perjudiciales. En cambio, empeñarnos con obstinación pero dejándonos ganar por cierta indiferencia —casi política— que no se confunda con la vagancia y la comodidad, no es mala recomendación. Beber en el río de la despreocupación es tan importante para la clínica como evocar de cuando en cuando las imperecederas palabras que Artaud dedicó a la psiquiatría bondadosa: «Se trata de una de esas suaves pláticas de psiquiatra bonachón que parecen inofensivas, pero que dejan en el corazón algo así como la huella de una lengüita negra, la anodina lengüita negra de una salamandra venenosa».
7 Llegados a la hora del diagnóstico, la «Otra» psiquiatría es contundente. Se precia de defender el modelo de la psicosis única. Pero, bien entendido, única en cuanto a la estructura no en cuanto a la etiología, como propuso inicialmente Griesinger. Única en cuanto a la estructura quiere decir que admite una escena común donde deambulan indistintamente la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía, sin que sus tres espacios naturales permanezcan estancos e incomunicados. De modo que, si bien se considera propedéuticamente imposible saltar de una estructura a otra, de la neurosis a la psicosis o viceversa —sin hacerle ascos al grave problema teórico y práctico que suscitan las zonas fronterizas—, acepta que en el curso de la evolución se desplacen los síntomas por cualquiera de los vértices del triángulo de la locura.Con la etiología, por contra, es mucho más complaciente y tolera de buena gana una cuádruple raíz de la psicosis: una génesis psicológica; un motivo sociológico; una causalidad biológica; y un origen en la cosa en sí, en lo real, en el dominio asimbólico que con su elocuente mudez desvela el secreto de la psicosis e identifica el epicentro del drama. Cuatro son, en resumen, los móviles de un proceso único provisto de tres rostros posibles.En estas condiciones, el carácter único de la psicosis está reñido con la aceptación de especies morbosas autónomas y específicas en su interior. Las psicosis son de una diversidad irreductible, aunque tiendan a permanecer en un solo marco estructural. Sus formas de manifestación son tantas como psicóticos existan. Se entiende, por este motivo, que el diagnóstico genuino que interesa sea el estructural. Y, aun así, hay que invocar de inmediato su relatividad, pues la clínica, en su sentido más hondo, comienza después del diagnóstico, cuando cifrado el trastorno pasa a primer plano descifrar los síntomas del enfermo. Para tratar a un paciente no hay nada mejor que, después de haberlo diagnosticado de un modo más o menos provisional, procurar entenderlo.
8 Comoquiera que sea, el diagnóstico no nos ayuda mucho a conocer al enfermo ni a dialogar con él. No es de extrañar, incluso, que se convierta en un trámite vinculado al discurso profesional antes que en una herramienta para conocer al psicótico. Y aun peor es el resultado cuando el diagnóstico rehúsa al sujeto encerrándolo en un etiquetado que, con el enrejado de sus términos, viene a sustituir al antiguo encierro de la locura. Es notorio que el diagnóstico ejerce una violencia propia, de carácter simbólico. Una violencia del nombre que hace del discurso un edificio opresor y enajenante que, con sus atisbos verbales, ha venido a sustituir las cadenas del hospital. Después de todo, la psiquiatría es una disciplina de poder antes que una ciencia médica. Así lo ha subrayado Foucault y no hay que cerrar los ojos ante su aparente improperio. Pues la locura, al tiempo que un extravío de la razón, es un compromiso de la libertad que endeuda al poder del psiquiatra y de todos los que le rodean. La tarea más noble de la psiquiatría no es estrictamente curativa, como corresponde al uso médico, sino emancipadora, si se atiende a su función social.El peligro del diagnóstico descansa en la facilidad con que puede elevar cualquier malestar a categoría. En este orden de cosas, Karl Kraus señaló en uno de sus aforismos que «una enfermedad muy difundida es el diagnóstico». En la estampación inevitable de este sello reside el riesgo de lo que se han llamado estigmas. Y el mejor modo de combatirlos no es con llamadas a su corrección o quejándose por su tenacidad: es hacerlo con otra idea de la locura. No se trata tanto de interrumpir el discurso del loco con una asignación, con la potestad adánica de poner nombres, como de asumir su palabra y premiar a la locura con la dignidad de representar el punto ciego de nuestros saberes. Un reconocimiento que nos capacita para tratar a los enfermos como si carecieran de enfermedad. Casi sin nada que curar, menos que bautizar y mucho menos que rebatir.El estigma no posee el valor de un efecto secundario del tratamiento que haya que corregir o enmendar. Es la expresión del poder psiquiátrico, de la exclusión que provocamos con nuestro discurso por fuerza alienador. Somos víctimas de la necesidad de dar sentido urgente a la locura, como la locura lo es por dar sentido, a cualquier precio, al vacío mudo que se le viene encima y que no consigue rehuir.
José María Álvarez es consciente, como lo demuestra con esta colección de artículos que velan las armas del sujeto psicoanalítico, de lo que la «Otra» psiquiatría le debe a Freud: un pensador crítico, interrogativo y aporético que ha alcanzado el Parnaso del clasicismo, esa morada donde descansan aquellos que se sobrepasan con el tiempo pero que nunca son superados. Las preguntas de Freud siguen tan vigentes y subversivas como en el momento en que fueron formuladas, y tienen vocación, como las platónicas, de permanecer inmortales en nuestra conciencia. Por ese motivo, la obra de Freud es el lugar donde la Psiquiatría habrá de volver a buscar sus fuentes cuando despierte de su letargo fisiológico y no caiga en el activismo ciego de las prácticas conductistas. Thomas Mann suscribió en su día ese carácter imperecedero al que aludo: «El saber psicoanalítico es algo que transforma el mundo. Con él ha llegado una suspicacia serena, una sospecha desenmascaradora que descubre los escondites y los manejos del alma. Esa sospecha, una vez despertada, no volverá a desaparecer».
Читать дальше