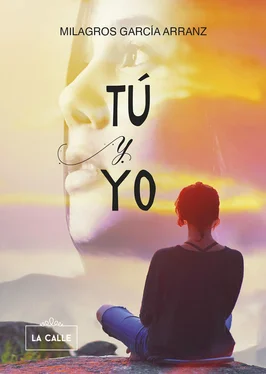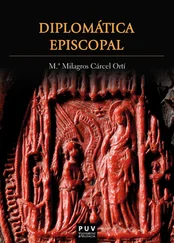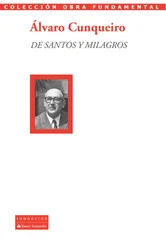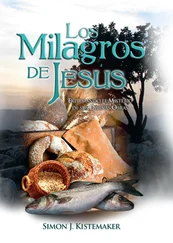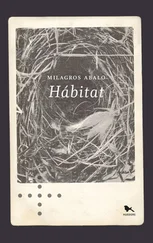Disfrutando por esas calles vi por primera vez a dos chicas agarradas de la mano. Cuando me percaté, el corazón se me paró instantáneamente de la sorpresa. ¡Qué envidia me dieron y qué pena no poder compartirlo con Evita, porque no sabía si me podría entender y aceptar! No quise arriesgarme a saberlo en ese momento.
Me alegró profundamente comprobar que había chicas que salían con chicas. Yo podía llegar a salir con otra chica. El problema que ahora se me presentaba era dónde encontraría esas chicas.
De París nos pusimos rumbo a Bélgica, a Bruselas, donde nos alojaríamos con unos españoles en casa de una pareja de amigos de Evita: Tom y Rosa. Una de las experiencias que más me llamó la atención allí fue que nos llevaron a un concierto de rock duro, pues Tom era uno de los que lo organizaban y la gente se subía y se tiraba del escenario sin mirar. Si te cogían, buena suerte, y si te dejaban caer, fuera del local había un montón de ambulancias aparcadas para trasladarte a algún hospital. Pude ver mucha sangre y muchos heridos. En este lugar me empecé a dar cuenta de la estupidez de algunos seres humanos. ¡Qué pena, no tocaron ninguna balada!
Otra de mis experiencias fue que decidimos ir a pasar el fin de semana a Holanda, concretamente a Ámsterdam. Al llegar, lo primero que hicimos fue ir a buscar alojamiento y no se nos ocurrió otro lugar que entrar y preguntar en un sex shop. Era la primera vez que entraba en uno. ¡Cuántas cosas! Ellos preguntaban y yo observaba boquiabierta, e imagino que roja como un tomate, todos los artilugios que encontraba a mi paso. ¡Vaya pollas más grandes! Me preguntaba si eso le cabría a alguien. Vi también muñecas hinchables, esposas, látigos y todo tipo de lencería erótica de hombres y mujeres, así como disfraces. El de policía me gustó. «Por Juana me lo hubiera puesto yo», pensé, y sonreí tristemente ante mi ocurrencia.
Dejamos las maletas en el hotel que nos recomendaron o encontramos. No lo llegué a saber nunca, porque durante el camino desde el sex shop hasta el hotel en mi mente solo seguía apareciendo la tienda y todos los artilugios que pude ver. Inmediatamente nos fuimos a tomar una hamburguesa antes de irnos al Barrio Rojo. Una vez allí, me quedé estupefacta cuando empecé a ver a todas aquellas preciosas chicas, sin apenas ropa, exhibiéndose en los escaparates. Me hubiera ido con cualquiera de ellas.
Luego decidimos ir a tomar algo por el barrio. Yo pedía Coca-Cola Light o té y en ningún sitio había; a cambio, nos ofrecían unas cartas con productos que ni Evita, ni yo entendíamos en absoluto. Al día siguiente, supimos que eran cartas que solo contenían distintos tipos de droga.
Volvimos al hotel, y bueno… Yo apenas dormí. Estábamos los cuatro en la misma habitación. Era muy grande y tenía dos camas, y a la parejita no se le ocurrió otra cosa que fumarse un porro y luego darse un buen revolcón. Al principio, me ruboricé mucho al darme cuenta de lo que estaban haciendo; sin embargo, lo único que quería era conciliar el sueño, pero sus gemidos y ruiditos no me dejaban.
El día siguiente fue mágico, paseando por los canales de Ámsterdam y, sobre todo, recreándome con las pinturas de Van Gogh.
Habíamos planeado llegar a Inglaterra en ferry. Salimos de Zeebrugge rumbo a Hull. El viaje duró casi un día, más de dieciséis horas. De nuevo, no dormimos. Conocimos a un montón de gente nueva y yo probé una pinta de cerveza negra, que se me subió a la cabeza, y como el barco se movía mucho acabé mareada y vomitando.
Al llegar a Hull, Evita y yo nos despedimos y acordamos que nos visitaríamos cuando estuviéramos alojadas. Yo cogí un autobús que tardó algo más de nueve horas en llegar a Londres. Casualidades de la vida, me tocó sentarme al lado de una chica de Salamanca llamada Rosa, que venía a trabajar con una familia como au pair. Era dos años mayor que yo y se la veía con mucha experiencia en la vida. Nos intercambiamos los teléfonos de donde íbamos a estar.
Yo tenía alojamiento en Londres, no sabía por cuántos días. Mi sorpresa fue que al llegar me dijeron que solo podía pasar una noche. Dormí en un sofá en mitad del salón, que me dejó el cuerpo magullado al día siguiente. En cuanto me levanté, me duché y decidí ir a buscar alojamiento y trabajo. Solo había un problema: en una de las hojas de mi pasaporte ponía en letras grandes y mayúsculas «Forbidden working». Vamos, que en teoría no podía trabajar.
Como la palabra «no» no aparecía, ni aparece en mi diccionario (salvo hasta ese momento la negativa que me dio mi Juana), tomé una revista que regalaban a la entrada del metro y empecé a seleccionar posibles alojamientos por precio. Estaba muy cerca de Victoria Station. Me dirigí a una cabina telefónica para comenzar a llamar cuando, de repente, me encontré a Rosa, la chica que conocí en el autobús. Las dos, sorprendidas, nos pusimos a saltar en mitad de la calle. Creo que nos reconfortó tanto ver una cara amiga que sentimos mucha alegría al encontrarnos. Más tranquilas le pregunté qué hacía por allí y me dijo que no quería estar con esa familia, que se iba a buscar la vida.
Le propuse indagar algún alojamiento juntas y encontramos una habitación en algo muy común en Londres, llamado basement, un sótano sin ventanas, aunque tenía dos camas y un cuarto de baño. Allí nos alojamos la primera semana. Ese mismo día encontramos también trabajo: limpiar unas enormes oficinas. Estuvimos probando esa tarde, pero al final de la jornada nos pidieron nuestros pasaportes, así que no volvimos.
Dos días después de haber continuado buscando trabajo vimos una hamburguesería con un cartel de que ofrecían empleo. Sin dudarlo, me fui a hablar con el encargado, que se llamaba Ian Kierans. Le gusté y me pidió que al día siguiente le llevara los papeles para prepararme el contrato. «¡Vaya, otro trabajo que voy a perder!», pensé, pero no le dije nada.
Por la noche le conté a Rosa lo del trabajo y le comenté que me gustaría mucho no perderlo esta vez. Decidí que al día siguiente me presentaría a la hora que me había dicho con fotocopias de mis documentos y los cuestionarios rellenados, y que probaría suerte. El hecho de sacar yo las fotocopias me daba la opción de que no vieran en la siguiente página que no tenía autorización para trabajar.
La jugada me salió redonda. Me dijo algo de si los españoles no podíamos trabajar y yo le contesté que con haber entrado en la Comunidad Económica Europea hacía unos meses, ya podíamos y eso coló. Ya tenía trabajo. ¡Qué suerte! Me fui a celebrarlo por la tarde con Rosa a un pub en el Támesis, donde me tomé una rica pinta de sidra.
Decidimos mirar un nuevo alojamiento, ya que pagábamos ochenta libras semanales y nos parecía mucho dinero para no tener derecho a usar la cocina. Así que buscamos y nos pareció regalado el alquiler de una habitación de dos camas, con un baño y con derecho a cocina. Llamamos y nos dijeron que estaba disponible la habitación, así que cogimos las maletas y nos fuimos en metro a la parada de Southfields. Era una casa de dos plantas típica inglesa. Por suerte estaba muy cerca del metro. Tocamos a la puerta y para nuestra sorpresa nos abrió un chico joven pakistaní, que no sabía nada del alquiler de la habitación. Le enseñamos el anuncio y le dijimos que habíamos hablado con alguien de la casa que nos dijo que sí estaba disponible. Sin mediar más conversación, dejamos en la entrada nuestras maletas y le comentamos que luego volveríamos. Era viernes por la tarde y queríamos ¡marcha!
Estaba viviendo unas semanas de mucha satisfacción personal. Me estaba recuperando de mi primer fracaso amoroso y disfrutaba plácidamente de la sensación libertad y de no tener que dar cuentas a nadie de lo que hacía. Seguía trabajando en la cadena Casey Jones, semejante a McDonalds o Burguer King. Ya había ascendido y trabajaba como cajera, y no en la cocina. Incluso estaban pensando proponerme como supervisora.
Читать дальше