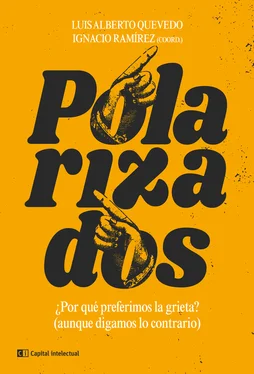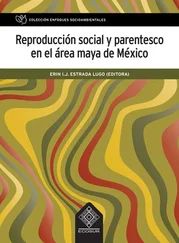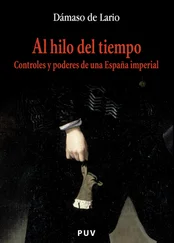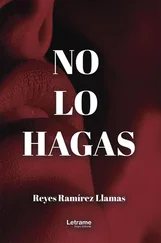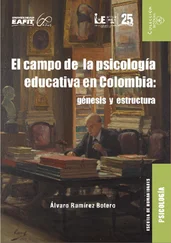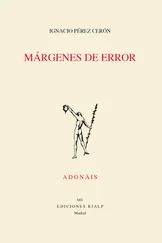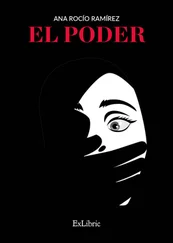Finalmente llegamos al 2020, año que, desde el punto de vista que desarrollamos en este libro, funcionó como el test final, como el examen más exigente que puso en evidencia la vigencia, la fuerza vinculante, y el magnetismo con el que actúa la ley de la polarización que rige sobre el escenario sociopolítico argentino. Rebobinemos al mundo pre-pandémico:
En octubre de 2019 triunfaba el FdT con un candidato que hacía eje en la recuperación del diálogo como herramienta política central. Nos podemos preguntarnos si, efectivamente, la promesa dialoguista había sido una motivación fundamental a la hora de explicar aquel resultado. Lo cierto es que, tras la sorpresa electoral, muchos análisis políticos insistieron sobre aquella explicación, desprovista por cierto de alguna clase de respaldo empírico. Los argentinos habían elegido “diálogo”, habían elegido un estilo. En cualquier caso, el candidato, y luego presidente, parecía decidido a cumplir ese contrato electoral que se interpretaba como un reclamo de moderación de las formas: entrevistas a todos los periodistas y en todos los canales, convocatorias a opositores a toda clase de mesas y ámbitos, etc. Incluso una “misa de reconciliación” como símbolo del inicio de una nueva etapa: dos días antes de asumir, Alberto Fernández compartió con el (aún) presidente Mauricio Macri una misa convocada por la Conferencia Episcopal Argentina en la basílica de Luján. No se podían sumar más gestos y signos para pensar una etapa de reconciliación.
Pocos meses después, el mundo era golpeado por la irrupción de la pandemia, todo entraba en duda, la vida tal como la conocíamos y vivíamos quedaba suspendida, interferida y amenazada. En ese marco, en un primer momento pareció, o pudo pensarse, que la pandemia suspendería el conflicto político, que la “salud no se politiza”, que lo natural sería la formación de consensos en la opinión pública y en la política alrededor del objetivo primario compartido de subsistir. Como confirmación de esa hipótesis, en una primera etapa la oposición se encolumnó detrás del presidente, los medios suavizaron su habitual tono beligerante, aparecieron las mesas pluripartidarias que los viernes daban datos sobre el impacto local de la pandemia y comunicaban las medidas de prevención. Tal vez la postal más emblemática de aquel inédito clima ecuménico se dio el 19 de marzo de 2020, cuando todos los diarios argentinos amanecieron con la misma tapa bajo el lema: Al virus lo frenamos entre todos. #SomosResponsables.
En síntesis, la gestualidad dialoguista del nuevo presidente y el nuevo clima de unidad que parecía configurar la pandemia prometían derretir el escenario de polarización y dejar atrás esa “manera de hacer política”. Pero no, sucedió todo lo contrario: rápidamente los sobreactuados consensos iniciales se desarmaron y quedaron a la luz profundas divergencias ideológicas en el abordaje de la crisis: en la esfera política y mediática surgió una intensa competencia narrativa entre la libertad y la protección. Incluso la experiencia subjetiva pandémica quedó sobredeterminada por las posibilidades afectivas de la polarización política, que en este tema mostraba toda su profundidad ya que hasta las percepciones de riesgo de los ciudadanos y sus conductas sanitarias fueron sustancialmente distintas en virtud de sus inclinaciones políticas. Los estudios empíricos empezaron a mostrar percepciones y “comportamientos sanitarios” diversos entre votantes oficialistas o votantes opositores; al igual que en Estados Unidos, donde los votantes de Donald Trump por ejemplo rechazaron masivamente el uso de barbijo y luego la vacuna. El conflicto político mostraba sus marcas en el cuerpo y la polarización involucraba ahora cuestiones concernientes a la vida y la muerte. Lejos de pacificarse , los afectos políticos se siguieron cargando de ira.
La actual etapa política –rápidamente recargada de polarización política pese a la “voluntad acuerdista” inicial contenida en la promesa albertista– y la pandemia operan entonces como verificadores de la fuerza con la que actúa la ley de gravedad de la vida pública contemporánea.
Hasta aquí nos ocupamos de los signos visibles a través de los cuales se viene manifestando esta “fuerza gravitacional”. Ahora bien, la polarización tiene diversas dimensiones y admite diferentes abordajes. Por un lado, se la ha identificado como el fin del centro político-ideológico para los partidos, los medios y los discursos sociales. En efecto, la expansión del enfrentamiento político y del conflicto en los extremos como modo “normal” de funcionamiento discursivo e institucional de la política trastorna muchas teorías que hasta hace poco pretendían explicar la dinámica política como una dinámica de los acuerdos, del diálogo, y por lo tanto donde la discursividad tenía todos los incentivos para colocarse siempre en el centro. Sin embargo, la polarización como fenómeno global (cuyos contenidos cambian pero no su intensidad y sobre todo sus formas de organizar al espacio público) comenzó a ser interpretada como “el retorno de lo reprimido”, como el regreso del conflicto como centro de gravedad de la actividad política democrática.
Justamente, en las últimas décadas algunos desarrollos teóricos que interpretaban el populismo avanzaron en esta dirección incorporando, además, los aspectos positivos y beneficiosos de la organización del campo de la política en términos de polarización dicotómica. De hecho, esta matriz interpretativa (que reconoce distintos linajes pero que sin lugar a dudas se alimenta de la teoría política de Carl Schmitt en la primera mitad del siglo XX y de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en el fin del mismo siglo e inicios del XXI) está presente en varios escenarios latinoamericanos y nutrió también algunos debates sobre las democracias europeas, especialmente en España y en Grecia. Algunos años más tarde, muchos marcos teóricos abiertamente de derecha aceptarán los núcleos centrales de esos desarrollos que inicialmente surgieron más próximos al “populismo de izquierda”.
Alrededor del fenómeno que estamos abordando, existe otra pregunta central: ¿se trata de algo novedoso? Esquematizando un poco, podríamos describir dos posibles respuestas antagónicas, o polarizadas. De un lado, la tesis según la cual la grieta no sería sino un nuevo capítulo, una nueva manifestación de la atávica contradicción que mueve la historia argentina: unitarios versus federales, radicales versus consevadores, peronistas versus antiperonistas, etc. Nada nuevo bajo el sol. Si bien resulta evidente que la actual confrontación política tiene continuidades con antiguos conflictos que atravesaron nuestro desarrollo histórico, advertimos novedades y rupturas que consideramos importante alumbrar. Por ejemplo: el enfrentamiento entre macrismo y kirchnerismo poco tiene que ver con la rivalidad entre radicales y peronistas de la década del ochenta, donde el contraste ideológico no era tan nítido como sí resulta ahora. Un segundo aspecto novedoso concierne a la creciente segregación ideológica de la sociedad argentina. Aludimos a la disolución de un espacio discursivo común: macristas y kirchneristas no habitan el mismo territorio cognitivo, hemos dejado de compartir una dieta mediática común, ya no vemos los mismos programas ni comentamos los mismos hechos, vivimos presos de agendas públicas crecientemente autonomizadas unas de otras. Retomaremos este inquietante aspecto sobre el final de este capítulo.
Avancemos con las preguntas y los esbozos de respuestas. ¿Se trata de algo original o más bien de un fenómeno “importado”? Al sobrevolar el paisaje político de España, Brasil, Chile o Estados Unidos surge una primera impresión panorámica más próxima a la tesis del “oleaje epocal” que a la singularidad argentina. Desde una perspectiva panorámica es imposible no advertir que un mismo nervio de ira sacude la (¿engañosa?) tranquilidad de las democracias liberales y representativas. Nuevamente aparece la figura de la polarización en clave de “sinceramiento político”. De cualquier manera, al recorrer las calles interiores de esos escenarios nacionales se registran variaciones que conviene considerar antes de sacar conclusiones excesivamente universales. Lo que sí resulta evidente es que nuestro estado de polarización transita avenidas discursivas que tienen un visible aire de familia con los lenguajes y estéticas de los combates políticos de esas sociedades, más allá del inevitable “ lost in translation ”.
Читать дальше