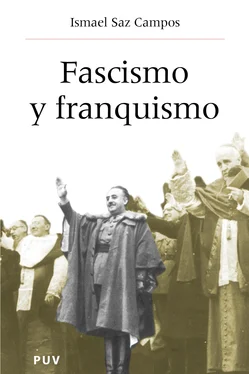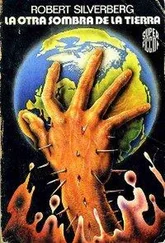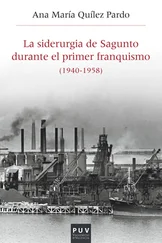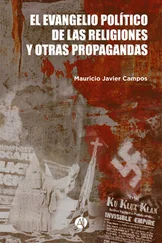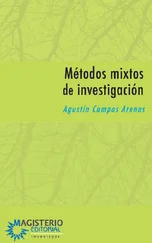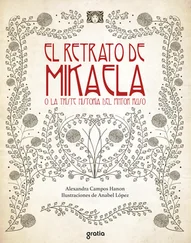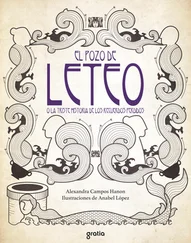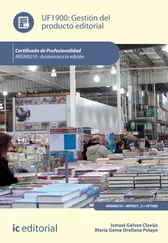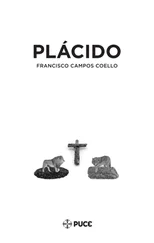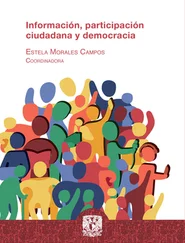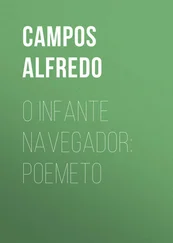En los años cincuenta la economía retomó una línea de crecimiento en absoluto despreciable; pero sin recuperar el terreno perdido respecto de los países de su entorno en la década precedente. Mucho mayor, casi revolucionario, fue el crecimiento económico en la década de los sesenta y primer tercio de los setenta. Ahora sí, se recuperaron distancias a un ritmo acelerado, pero para dejarlas más o menos donde estaban en 1935-36, después de varias décadas –las primeras del siglo XX– de lenta pero sostenida dinámica de convergencia con otras sociedades europeas. Y sin embargo, esto es lo que se recuerda como el «milagro español». El «lado bueno» del franquismo, lo que éste tuvo de «positivo».
Socialmente, los cambios fueron en la misma dirección. El proceso de urbanización fue extraordinario, la industria y los servicios experimentaron cambios estructurales, crecieron unas clases medias más numerosas y formadas, así como una «nueva clase obrera», también más numerosa y cualificada. Una vez más, conviene recordar, sin embargo, que todas esas transformaciones tienen un directo precedente en términos relativos en las experimentadas en el primer tercio del siglo XX y que, por lo tanto, tenían bastante de recuperación de un proceso, de una línea, que el propio franquismo se había ocupado de quebrar.
Algo similar puede decirse desde el punto de vista de la Administración del Estado. Tomada como botín por los vencedores, destruida de raíz su vieja pluralidad, tras décadas de ruptura, enchufismo y corrupción la Administración empezó a racionalizarse, a mejorar, a ser más operativa, aunque no menos corrupta. Muchos de los nuevos funcionarios que trabajaban para ella pudieron verse como servidores del Estado y no del régimen franquista. Los tecnócratas del Opus Dei se atribuyeron el mérito; y así les ha sido reconocido posteriormente. Sin embargo –hay que recordarlo de nuevo– la distinción entre Estado y régimen no era nueva en España. Funcionarios y burócratas de derechas, centro o izquierdas los había habido en la España de la Restauración y en la Segunda República. También aquí se recuperaba por tanto, aunque de forma muy limitada, un proceso que el régimen había quebrado brutalmente. Poner todo esto en el haber de los tecnócratas y proyectarlo, además, hacia el futuro de la transición y la democracia no deja de constituir una ironía. Aunque sólo sea porque estos eran reaccionarios políticos e integristas religiosos. Y porque su proyecto no difería en lo sustancial del de sus más directos antecesores, los reaccionarios de Acción Española de los años treinta: una sociedad sin política, un país económicamente modernizado, un régimen institucionalizado como Monarquía y opuesto por definición a la democracia liberal.
Que haya que recordar todo esto es casi sangrante. Es revelador, como apuntaba, de que algo pasa en este país. En su cultura política, en el trabajo de los partidos políticos democráticos, en muchos más ámbitos. También seguramente en el historiográfico. O al menos, esto deberíamos preguntarnos los historiadores. Es decir, si hemos sido capaces de transmitir a la sociedad el resultado de nuestras investigaciones. Si hemos sabido conectar con sus inquietudes. O si por el contrario, nos hemos mirado en exceso el ombligo. Y todo esto tiene mucho que ver, especialmente, con lo relativo al franquismo.
Nos hemos enredado con frecuencia, en efecto, en nuestras querellas historiográficas. Una de ellas ha sido precisamente la relativa a la normalidad o no de la historia de la España contemporánea en relación con la trayectoria histórica de otras sociedades europeas. Entiendo que estos debates eran –son– necesarios y han sido con frecuencia fecundos. De ellos se ocupan varios capítulos de este libro. Sostengo ahí, sustancialmente, que, para lo bueno y para lo malo, nuestra historia contemporánea es a la vez tan normal como cualquier otra y tan peculiar como cualquier otra. Hasta el punto de que incluso cuando se defiende la existencia de una peculiaridad española, por supuesto negativa, se hace utilizando argumentos similares a los que han utilizado con el mismo objetivo negativo las distintas historiografías. En este sentido podríamos decir que somos más normales de lo que a menudo pensamos. También en el plano historiográfico. Los historiadores españoles, en efecto, nos planteamos los mismos problemas, las mismas preguntas que nuestros colegas de allende los Pirineos. Estamos por completo al tanto de las grandes líneas de renovación historiográfica. Estudiamos los aspectos traumáticos de nuestro pasado de modo similar a como lo hacen franceses, italianos o alemanes.
Entiendo sin embargo que, con frecuencia, este tipo de debates suelen enmascarar problemas del presente –de nuestros sucesivos presentes-remitiéndolos a supuestas taras del pasado. O, dicho de otro modo, que lo que puede haber de singular y problemático en dichos presentes se remite a las tinieblas del pasado para desdibujarse en ellas. Es lo que sucedía con la II República, cuyos problemas tendían a remitirse a los fracasos del siglo XIX, o con la tendencia a achacar los eventuales problemas de nuestra democracia a las debilidades y concesiones de la transición. Creo que es lo que ha venido sucediendo también desde hace mucho tiempo y sigue aún sucediendo con el franquismo y su lugar histórico. Hasta el extremo de que la peor experiencia de la historia contemporánea de España ha podido quedar diluida, y hasta brillar, contra el trasfondo de una irreconocible contemporaneidad española hecha de una no menos inverosímil cadena de peculiaridades, atrasos y fracasos .
Algo similar puede decirse, en mi opinión, respecto del problema actual, presente, de las relaciones entre la historiografía y la cultura política de los españoles. Es posible, en efecto, que hayamos tomado como un dato de hecho algo que estaba lejos de serlo: la existencia de una cultura democrática que en tanto que tal no podía no ser antifranquista. Sin embargo, la actual democracia española no tiene como referente legitimador el antifranquismo, como en cambio lo tienen –o tenían– las democracias italiana, alemana o francesa en el antifascismo. Sobre esta base, o desde este contexto, las historiografías de los mencionados países han desarrollado su labor, superado paulatinamente sus complejos y abordado progresivamente cuantos aspectos o procesos de sus historias respectivas merecían la atención de la crítica historiográfica.
También nosotros lo hemos hecho. Es verdad que no han faltado ejemplos de lo que podría llamarse una historiografía resistencial y simplificadora. Pero la nota dominante ha sido seguramente la contraria. Lo hemos hecho, podría decirse, cada vez mejor: ninguna benevolencia acrítica ha presidido los enfoques de nuestra historiografía acerca de los movimientos políticos y sociales de izquierda de los últimos cien años; nada se ha obviado en el análisis de la experiencia republicana; las debilidades y carencias del socialismo español desde Pablo Iglesias a la actualidad han sido estudiadas y desmenuzadas sin compasión; lo mismo ha sucedido con nuestros republicanos; del que fue el partido de referencia de la resistencia antifranquista –el comunista– disponemos de todo menos de una historiografía complaciente. Para nada se han ocultado los cambios y transformaciones de la sociedad española a lo largo de los cuarenta años de franquismo. Nada nos ha frenado a la hora de someter a la discusión más feroz los grandes o menos grandes mitos de la historiografía democrática, radical o marxista.
Así ha procedido a grandes rasgos nuestra historiografía y, podíamos añadir, así es como debía proceder y debe seguir haciéndolo. Con todo esto, sin embargo, parecemos haber olvidado que una tarea crítica y de demolición de viejos mitos historiográficos debe ir acompañada de otra de creación, de reconstrucción, de elaboración de nuevas propuestas interpretativas de conjunto que intenten trazar un mapa en el que el lector no profesional pueda situar las nuevas adquisiciones, los nuevos logros historiográficos. Y es aquí donde la especificidad española se hace presente. Ese marco o contexto general que era en otros países el referente legitimador del antifascismo no lo ha sido en España el antifranquismo; y por esta razón, en España, hemos operado sobre un marco de referencia inexistente –como cultura política generalizada– sin acertar a construir otro.
Читать дальше