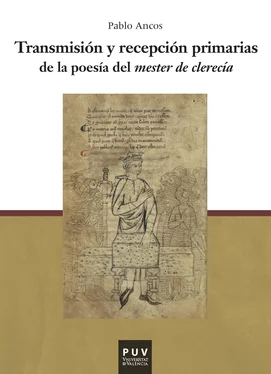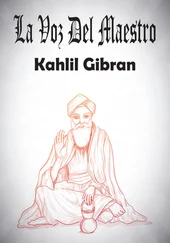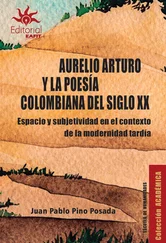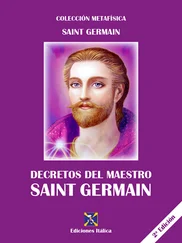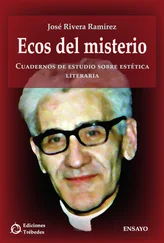43.– Las tesis de Balogh (1927) y, sobre todo, su interpretación de algunos pasajes concretos han sido ampliamente debatidas y, en algunos casos, refutadas, por ejemplo, en Hendrickson (1929) y Knox (1968). El trabajo de Balogh sigue siendo, en todo caso, una fuente imponente de ejemplos.
44.– Para Chaytor (1945) y Baugh (1967), tal variación no se debe tanto a errores o a la voluntad modificadora de autores o escribas en el momento de la copia material, como al hecho de que los textos reflejen rendiciones vocales distintas de una misma historia. En el caso de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII no tenemos tanta variedad, como veremos. Por otro lado, habría que relativizar el alcance normalizador de la imprenta. A título de ejemplo, puede verse el caso del Renaldos de Montaluan (ed. Corfis 2001) y, en general, para la variación textual en los libros de caballerías, Lucía Megías (2000). Para una matización de la influencia radical de la imprenta en los hábitos mentales y culturales de la sociedad occidental, véase Clanchy (1993: 1, 12 y passim ), que es, en buena medida, una contestación a Chaytor (1945), pero también a las tesis de McLuhan (1993) y de Eisenstein (1994a y 1994b). Para el caso de la influencia de la imprenta sobre los modos de recepción de las obras en la transición de la Edad Media a los Siglos de Oro en España, véase Deyermond (1988 y 2009) y Frenk (1997: 7-38, 73-100 y 110-15).
45.– Esto daría un total de entre 100 y 200 sílabas por minuto. Suponiendo catorce sílabas en el alejandrino del mester de clerecía y un ritmo de vocalización similar, los poemas en cuaderna vía se enunciarían a entre 7,1 y 14,2 versos por minuto. Con ello, sin pausas y dando por buena una extensión de los poemas similar a la que tienen en las ediciones que se manejan aquí, vocalizar el LAlex , de unos 10.700 versos, llevaría entre veinticinco y doce horas y media; el LApol (de unos 2.624 versos), entre seis y tres horas; y la VSD (3.108 versos, más o menos), entre siete y tres horas y media.
46.– An oral text will yield a predominance of clearly demonstrable formulas, with the bulk of the remainder «formulaic», and a small number of nonformulaic expressions. A literary text will show a predominance of nonformulaic expressions, with some formulaic expressions, and very few clear formulas. The fact that nonformulaic expressions will be found in an oral text proves that the seeds of the «literary» style are already present in oral style; and likewise the presence of «formulas» in «literary» style indicates its origin in oral style. These «formulas» are vestigial. (Lord 1960: 130).
Lord mantiene esta convicción treinta años después: «Formula density [...] is still a reliable criterion for oral composition under certain circumstances» (1991: 26).Tanto en la década de 1960 como en la de 1990, matiza y atenúa el alcance del análisis de fórmulas, poniendo condiciones al mismo. En primer lugar, no se deben tratar todos los textos de la misma manera: hay que tener en cuenta tanto al autor como la tradición a la que pertenecen y la forma en que el texto nos ha llegado por escrito (1960: 30 y 289, n. 11). Además, es necesario comparar las fórmulas específicas de una obra dada con las características de la tradición en la que esa obra se inscribe (1991: 26). Junto a las fórmulas, también son útiles para determinar si una obra fue compuesta oralmente o no el estudio del encabalgamiento, aunque no sea suficiente de por sí, y el análisis de los temas (1960: 131-32).
47.– Testimonio de la vigencia del legado de Lord es el Center for Studies in Oral Tradition (http://www.oraltradition.org) y su revista, Oral Tradition . Véase también el volumen colectivo editado por Foley (1998), en particular la contribución de Zemke (1998). Por otro lado, el análisis de fórmulas ha sido aplicado a la épica castellana con resultados e interpretaciones divergentes (De Chasca 1970; Duggan 1974; Chaplin 1976; Geary 1980; Miletich 1981 y 1986). Véanse, en este sentido, las clarificadoras páginas de Alberto Montaner (2007: XCII-XCIX y CLXXXIX-CCVII); y Matthew Bailey (2003 y 2010: 8-23 y 47-75), quien señala, con toda razón, que el concepto de fórmula , basado en unas condiciones métricas estables, no es aplicable a la épica castellana y propone su sustitución por el de intonation unit . Bailey (2006 y 2010: 24-46 y 76-104), que tiene un concepto muy amplio de lo que es oral y parece reducir la actividad compositora a las primeras etapas de creación de una obra, argumenta incluso en favor de la composición oral del PFG y otros textos en cuaderna vía. Por otro lado, en seguida veremos hasta qué punto ciertas características consideradas reveladoras del modo de composición de las obras por la teoría estándar de la oralidad pueden deberse simplemente a las peculiares circunstancias de emisión y de recepción de las mismas. En este sentido, el análisis de fórmulas parece más apto como herramienta descriptiva del estilo o como revelador de ciertos modos de difusión y de recepción de las obras que como índice fiable de su forma de composición.
48.– En 1968, es decir, cinco años después de la aparición de su extenso artículo en colaboración con Watt, Goody (1996) recoge ya algunas de las críticas hechas a aquel trabajo. Así, por ejemplo, señala que no se pretendía defender un determinismo tecnológico de la escritura y que habría que retrasar a Platón y Aristóteles algunas de las implicaciones que ya se atribuían allí a los presocráticos. Además, reconoce que muchos otros factores contribuyeron al cambio de cosmovisión en Grecia y que hay pocas (o ninguna) causas suficientes que expliquen tal cambio por sí mismas. Al mismo tiempo, Goody admite que la introducción de la escritura alfabética no tuvo en otros lugares las mismas repercusiones que en Grecia; que la escritura de por sí (y no sólo la alfabética) puede tener implicaciones importantísimas (en el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y la medicina, que no necesitan de una escritura alfabética para auto-explicarse, por ejemplo); que, al menos durante los últimos dos mil años, la mayoría de la humanidad ha vivido en sociedades con algún contacto con la escritura; y que, incluso en sociedades altamente letradas, la interrelación entre escritura y oralidad puede explicar algunas características supuestamente atípicas, como la persistencia del pensamiento mítico o supersticioso en sociedades occidentales actuales.
49.– Esta premonición, con el auge de la red, no se sostiene. En cualquier caso, a lo que parece, algunos estábamos fuera de todo riesgo de pertenecer a la execrable categoría del homo typographicus , ya que «los españoles han estado inmunizados contra la tipografía por su lucha secular contra los moros» (McLuhan 1993: 323-26).
50.– Algo parecido se podría decir de los romances, aunque no veo por qué eso ha de privarles del marbete de composiciones orales. Creo, en cualquier caso, que todo lo que se viene diciendo aquí apunta a la conveniencia de reducir el alcance semántico del término oral al proceso de composición, como se seguirá viendo a lo largo del estudio.
51.– Los comentarios de las páginas que siguen sobre Joyce Coleman (1996) son una versión modificada de Ancos (2001).
52.– Habría que tener en cuenta, en todo caso, que la crítica que en ocasiones se hace de los defensores de la teoría estándar de la oralidad parece, a veces, una reacción excesiva. Por un lado, como hemos visto, no siempre los autores criticados son tan rígidos como se da a entender, ni la gran división tan excluyente. Por otro, en vez de rechazar completamente, por ejemplo, el determinismo tecnológico propuesto por algunos a la hora de explicar el cambio en el modo de recepción de las obras, sería quizá más positivo tratar de englobar las contribuciones anteriores y observarlas como explicaciones parciales del fenómeno.
Читать дальше