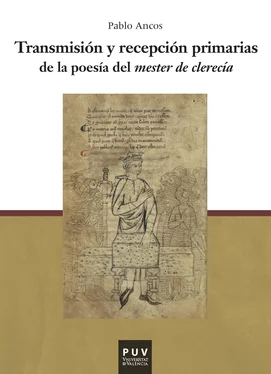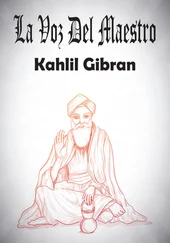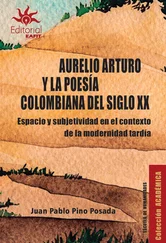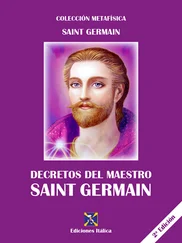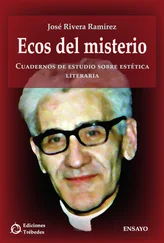Pero aún hay más. Finnegan comienza su antología de poesía oral señalando, consecuentemente con su idea de que se necesita ampliar el alcance semántico del término, que para ella «oral poetry is unwritten poetry» (1982: 1), afirmación a la que siguen casi quinientas páginas de poesía no sólo puesta por escrito, sino también cuidadosamente traducida al inglés en muchos casos. Nos encontramos aquí, pues, con un caso extremo de pretensión de que la letra no afecta a la voz. De hecho, que yo sepa, en la crítica de la teoría estándar de la oralidad no se ha hecho mucho hincapié en el problema que, a mi ver, supone la afirmación de Lord (1960: 128) de que el uso de la escritura para transcribir poemas orales no afecta su carácter oral. La aseveración de Lord implica no sólo atribuir a los autores / cantores de la Grecia antigua y de la Edad Media unos procedimientos compositivos idénticos a los de los serbios de la primera mitad del siglo XX, sino también suponer que la transmisión textual de sus composiciones presuntamente orales fue similar. En mi opinión, no se pueden comparar ni las condiciones de trabajo ni la actitud de un copista griego o medieval con las de un estudioso del siglo XX o XXI. En la pretensión de Lord y en su intento de demostrar la presunta oralidad de composiciones del pasado mediante el análisis de fórmulas vemos, en mi opinión, un intento desesperado de salvar la paradoja de que «siempre queda una barrera infranqueable para la comprensión de la oralidad» (Havelock 1996: 74), en el caso de las obras del pasado no sólo porque las sociedades y mentalidad orales sean completamente diferentes a las nuestras, que es lo que sugiere Havelock, sino porque, simplemente, no sabemos qué se ha hecho de la voz.
2.5. Teorías de la oralidad y Edad Media
Todo esto no quiere negar el valor de los estudios repasados en el apartado anterior tanto para el simple reconocimiento de la función fundamental de la voz en la composición y difusión de obras del pasado, como para el estudio de sus implicaciones. Con todo, en el campo concreto de los estudios literarios medievales, Joyce Coleman (1996) ha lanzado una crítica demoledora a la teoría estándar de la oralidad. 51Así, como Finnegan (1977) y Zumthor (1983), esta estudiosa pone en tela de juicio la verdad de lo que se ha dado en llamar the great divide , es decir, una división tajante entre composición oral y escrita, difusión vocal y textual y recepción a través de la lectura o del oído (1996: 1-33). En este sentido, lo que Joyce Coleman encuentra, al menos en las cortes de Inglaterra y Francia durante la Edad Media tardía, es una situación dominada por la recepción auditiva y la difusión a través de la lectura pública , concebida como la lectura en voz alta de un texto escrito a uno o más oyentes, es decir, una combinación de los dos polos de la voz y de la letra. La crítica de la teoría estándar de la oralidad se ahonda al ponerse en tela de juicio lo que Coleman denomina deficiency theory y eureka topos (1996: 52-75). La teoría de la deficiencia consiste en la idea de que la recepción auditiva estaba condicionada sólo por el analfabetismo de los receptores y la carencia de libros, y que, tan pronto como esas supuestas deficiencias se superaron, la gente empezó inmediatamente a practicar la lectura visual y solitaria. El tópico del eureka, por su parte, supone hacer coincidir el aumento, o incluso la aparición, de la lectura individual con alguna innovación técnica o cambio cultural concreto y único.
En este sentido, la difusión de la teoría estándar de la oralidad y de sus revisiones provoca la aparición, en el campo de los estudios de la Edad Media, de algunos ejemplos significativos del tópico del eureka. 52Así, ya se ha visto cómo algunos autores (Goody y Watt 1996; Havelock 1996; hasta cierto punto McLuhan 1993) atribuyen a la introducción de la escritura alfabética toda una serie de cambios decisivos en el modo de pensar y en la forma de organización de la sociedad en Occidente. En el plano de la recepción y de la transmisión de las obras, se ha apuntado que tal introducción posibilitó la aparición de la lectura individual, solitaria y silenciosa como modo de recepción de las obras (Knox 1968; Havelock 1996), aunque esta práctica fuera poco habitual. Pues bien, de forma análoga Paul Saenger sostiene que:
the separation of words, which began in the early Middle Ages, altered the physiological process of reading and by the fourteenth century enabled the common practice of silent reading as we know it today. (1997:ix)
Para Saenger (1982, 1997 y 1998), la ruptura de la scriptura continua o interpuntuada, tradicional en Grecia, Roma y los primeros siglos de la Edad Media, se produciría como consecuencia de un sentimiento de extrañeza ante el latín y de la consecuente necesidad de realizar una especie de análisis gramatical del mismo antes de consignarlo por escrito con el fin de clarificar su significado. De ahí que la separación de palabras surja en los siglos VII y VIII en las Islas Británicas, desde donde pasa al continente, cuajando primero en la antigua Germania. Todo ello ocurre, pues, en zonas en las que el latín no se impuso completamente y donde había variedades vernáculas no romances. Posteriormente, con el progresivo alejamiento de las lenguas románicas respecto del latín y la percepción de las primeras como distintas de éste, la separación de palabras se impondría paulatinamente en textos latinos en las zonas de lenguas romances durante los siglos XI, XII y XIII. Por último, en el siglo XIV, tal separación acabaría por establecerse en textos en lenguas vernáculas también, imponiéndose la lectura silenciosa, primero entre la alta nobleza francesa, tesis contraría a la ya esbozada de Joyce Coleman (1996). A la imposición de la separación de palabras mediante el espacio, acompañaría, durante el proto-escolasticismo y el escolasticismo, el cambio del orden sintáctico del latín por una voluntad de desarrollar un modo de lectura rápida que permitiera acceder a más textos. Todo esto iría acompañado, primero en obras latinas (siglos XI y XII) y a partir del siglo XIV también en vernáculo (Saenger se refiere sobre todo al francés), del uso de nuevos tipos de letra (con el triunfo de la cursiva); de toda una parafernalia visual alrededor del texto principal que denotaría que los manuscritos se destinaban sobre todo a la recepción ocular; y de una nueva terminología para referirse a la composición y a la recepción de las obras (así scribere / écrire empiezan a describir la forma de composición y videre e inspicere / v eoir y lire au coeur , una forma de recepción, según Saenger, a través de la lectura visual). Entre otras cosas, tal relación visual con las obras permitiría, tanto en el nivel de la composición como en el de la recepción, una interiorización de la experiencia literaria que daría lugar a la creación de una conciencia más crítica e individual (paralela al surgimiento del concepto de autoría literaria); de un método de razonamiento lógico-analítico; de una relación más individualizada entre autor y receptor; de modalidades de devoción más personales, e incluso heréticas; y de formas literarias más íntimas.
Las contribuciones de Saenger están (en especial 1997) muy bien documentadas y sus ideas resultan de gran interés. 53Además, tienen dos repercusiones fundamentales para el estudio de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII. En primer lugar, probablemente el testimonio más antiguo de todos los poemas del mester de clerecía que se han conservado sea una versión incompleta de la VSD de Gonzalo de Berceo que se preserva en un manuscrito del siglo XIII (el 12 del Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos, conocido como manuscrito S ), junto con la Vita Dominici Siliensis de Grimaldo y los Miraculos romançados de Pero Marín. El poema de Berceo parece haber sido copiado en los años 60 o 70 del siglo XIII (Fernández Flórez 2000, I: 13), es decir, entre veinticinco y cuarenta años después de las fechas que se han apuntado como probables para la composición del texto (Dutton 1976; Viña Liste 1991: 37; Uría 2000a: 286; Lappin 2002: 224 y 254-64, y 2008a: 114-16). Una rápida ojeada a la reproducción facsímil del mismo (Fernández Flórez 2000, II) permite comprobar que presenta una separación de palabras, si no absoluta o canónica (Saenger 1997: 44-51 y 313-16), casi canónica. ¿Habría que suponer que esto sugeriría una recepción de este manuscrito a través de la lectura ocular y en silencio? El contexto codicológico del manuscrito S , con la presencia de una vita latina junto a la VSD , podría venir, quizá, en apoyo de esta tesis. Sin embargo, como veremos, la evidencia que se puede encontrar en el texto conservado no parece apuntar hacia esto con respecto a la forma primaria de recepción de la obra romance original. Por otro lado, el códice conservado presenta una puntuación elocuente y carece casi por completo de toda la parafernalia visual propia de los manuscritos escolásticos latinos que estudia Saenger. En segundo lugar, la tesis de éste en cuanto a la separación de palabras tiene bastante en común con la teoría de la práctica sistemática de la dialefa por parte de los autores de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII, pues en la base de esta práctica se encuentra, a decir de algunos estudiosos (véanse Uría 1990a, 1994 y 2000a: 69-77; Ruffinatto 1974; y Rico 1985: 20-22), un análisis gramatical similar.
Читать дальше