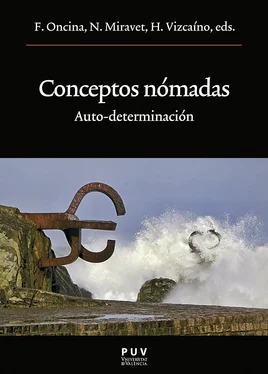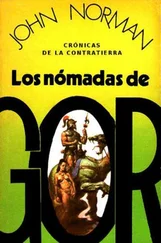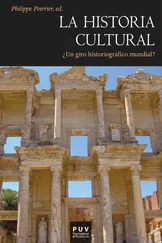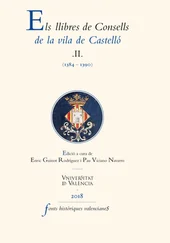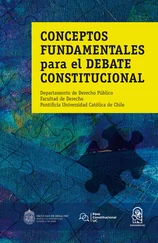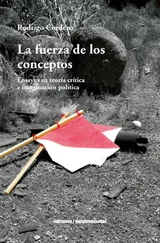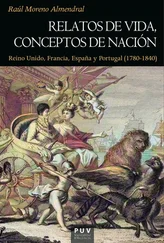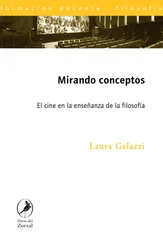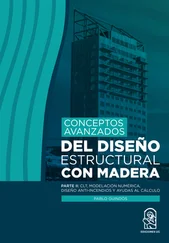1.Ritter y Koselleck han subrayado, en sus respectivos diccionarios, los méritos de Blumenberg, para a continuación justificar, aduciendo el estado todavía bisoño de los estudios en este terreno, por qué han preterido el escrutinio metaforo lógico ( cf . Ritter (1971, vol. i: VIII-IX) y Brunner, Conze y Koselleck (1972 y ss., vol. VIII: VIII)). Cabe, empero, constatar una tímida apertura a la historia de las metáforas, incluyendo ambos diccionarios algunas de ellas: Licht , Sprung , Theatrum mundi ( HWP , vols. V, VI, X); y Öffentlichkeit , Organ , Organismus , Organisation , politischer Körper ( GG , vol. IV).
2.De hecho, el concepto que hemos escogido, ni en su forma simple ni compuesta con el prefijo («auto-determinación»), ha sido recogido en dicho diccionario.
3.Entre esos elementos «impensados» Fernández Sebastián incluye «desde unos esquemas cronológicos y espaciales prediseñados, hasta las propias denominaciones de los saberes y áreas de conocimiento, el recorte de las subdisciplinas, e incluso su adscripción a determinados planes de estudio, facultades, escuelas, departamentos o unidades académico-administrativas» (Fernández Sebastián, 2011).
4.Skinner tacha la Begriffsgeschichte de reducirse a mera «historia de las palabras»: «me parece equívoco hablar de Koselleck como alguien que ha escrito sobre la historia de los conceptos. Esto no es lo que hizo: su tema fue la historia de las palabras» (Fernández Sebastián, 2006: 249).
5.La semasiología estudia los significados a partir de los significantes y la onomasiología los significantes a partir de los significados.
6.Ciertamente, no todos los colaboradores del léxico Geschichtliche Grundbegriffe se atienen a las líneas directrices de Koselleck. Para este la indómita polivocidad del concepto es irreductible a la defini ción unívoca a la que aspira la historia terminológica.
7.La contestación de Koselleck en ese encuentro de Washington fue muy atinada (Koselleck, 1996: 63-66). Cf . Koselleck (2002: 32, 37-38) y Brunner, Conze y Koselleck (1972: XIII-XXVII). Los cuatro cambios característicos en los conceptos atribuidos por Koselleck a la Sattelzeit (esto es, entre 1750 y 1850) en la Europa continental fueron temporalización, democratización, ideologización y politiza ción. Pero Pocock no los identifica como elementos cruciales de los discursos en liza en Gran Bretaña entre 1780 y 1830. Ni siquiera pueden servir de excusa las limitaciones voluntarias que trasluce el subtítulo del diccionario editado por el profesor de Bielefeld: Léxico histórico del lenguaje político-social en Alemania . Esas limitaciones, el privilegio concedido a la lengua alemana y a la llamada Sattelzeit , la franja cronológica de una centuria que va de 1750 a 1850, dejan una ristra de asuntos pendientes, tales como la trasposición de sus conclusiones a otros espacios idiomáticos y coordenadas temporales. Melvin Richter, el mediador por excelencia entre la escuelas de Cambridge y Bielefeld, entre la historiografía anglosajona y la germana, reconoce, tras establecer una tabla de equivalencias entre los conceptos del diccionario koselleckiano y su correlato inglés, que los equivalentes en inglés aquí propuestos son, por supuesto, semánticamente insuficientes (Richter, 1995: 161).
8.La pregunta por el destino ( Bestimmung ) parece excluir la especulación sobre el sino ( Schicksal ) o fatum , como se infiere de este pasaje: «Pero hay también conceptos usurpados como, por ejemplo, felicidad , destino ( Schicksal ), que, a pesar de circular tolerados por casi todo el mundo, a veces caen bajo las exigencias de la cuestión quid juris » ( Crítica de la razón pura , A 84 B117 –aunque aquí no se respeta la diferencia entre ambos términos, citamos por la versión de Pedro Ribas en Madrid, Alfaguara, 1978, p. 120–). Como veremos, en el terreno político se aprecia una sinergia entre Bestimmung y Schicksal , y pueden operar de consuno bajo los auspicios del estoicismo. Mas no solo: en las líneas inaugurales de su primera Crítica desliza la tesis de que «La razón humana tiene el destino ( Schicksal ) singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones…» (A VII) que remiten a la postre a las que plantea en el tramo final de la obra: ¿Qué puedo saber?, ¿qué debo hacer? y ¿qué puedo esperar?, las cuales recogen «todos los intereses de la razón» (A 805 B 833). El planteamiento de esos interrogantes define lo propiamente humano.
9. Cf . AA. VV. (2001: 95) y AA (XVIII, 4; VIII, 313; VIII, 365). Las obras de Kant serán citadas por la edición de la Academia berlinesa: Kants gesammelte Schriften , Königlich Akademie der Wissenschaften, Berlín, 1902 y ss. –que abreviaremos mediante AA y con la simple indicación del volumen y la página–. Como dice R. R. Aramayo: «al igual que los hados del estoicismo, ese destino sirve de guía para quien lo acata, pero arrastra violentamente tras de sí a quien se le resiste» (Aramayo, 2001: 106; cf . 104-105). Cf . Brandt (2007: 18 y ss.; 145 y ss.).
10.«La justicia , como el fatum (destino [ Verhängniß ]) de los antiguos filósofos, se halla incluso por encima de Júpiter y expresa la idea del derecho conforme a una férrea e inexorable necesidad que nos es inescrutable» (AA VI, 489). Estas líneas de la Metafísica de las costumbres se complementan con aquellas de Hacia la paz perpetua , en que el propio Júpiter, cifra del poder político supremo, ha de rendir pleitesía a ese fatum : «El confín divino de la moral no cede ante Júpiter, el confín divino del poder, al quedar este sometido al destino ( Schicksal )» (VIII, 370).
11.Los títulos exactos fueron: Algunas lecciones sobre el destino (Bestimmung) del sabio (1794) y Sobre la esencia (Wesen) del sabio y sus manifestaciones en el dominio de la libertad (1805). Cf . Oncina (2013: CXXI-CXXIII). Una monografía exhaustiva y reciente sobre dicho concepto se la debemos a Macor (2013).
12.«La exhortación a la libre autoactividad ( Aufforderung zur Selbsttätigkeit ) es lo que se llama educación» ( Fundamento del Derecho Natural [1796], GA I/3, 347). Si no se indica otra cosa, todas las referencias a las obras de Fichte consignadas en el texto remiten a esta edición crítica de la academia bávara, J. G. Fichte: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften , edición a cargo de R. Lauth, Stuttgart, Frommann, 1962 y ss. –que abreviaremos mediante GA.
13.Como sostiene J. I. Cruz, la autonomía de los centros educativos es una cuestión de rabiosa actualidad en la política educativa de nuestros días. Diversas comunidades autónomas –Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras– han formulado propuestas al respecto, llegando en algún caso a diseñar programas y aprobar normativas. Asimismo, el apartado sobre la autonomía de los centros docentes ocupa un lugar muy destacado en el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (lomce). Tales planteamientos pueden tener amplias consecuencias en la dinámica cotidiana docente, tanto en lo que respecta a los mecanismos de organización como a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la base se localizan ingredientes del ideario conservador con influencias neoliberales. Pero, igualmente, una visión desde la historia de la educación nos confirma que aspectos vinculados a la autonomía de los centros resultaron claves para el desarrollo de numerosas experiencias de renovación pedagógica. Se trata de una cuestión ambivalente cuya valoración final dependerá en gran medida de los detalles concretos de su aplicación. En lo concerniente a las universidades, después de siglos de subordinación a la presencia dominante de poderes externos, públicos o privados, laicos o eclesiásticos, la idea de liberarlas de estas ataduras mediante la implantación de un principio de autonomía se convirtió en uno de los emblemas principales del modelo educativo liberal, que comienza a ganar terreno a partir del último tercio del siglo XIX. Sin embargo, tanto en este momento como a lo largo del siglo XX, la recurrente reivindicación de esta mitificada autonomía universitaria ha albergado en su seno una gran diversidad de perfiles, que es consecuencia de la pugna entre diferentes concepciones sobre la función, la estructura organizativa y las facultades propias de las universidades, y reflejo de la ausencia de una clara definición del contenido y el alcance de este pretendido régimen de autogobierno. En su minucioso trabajo Manuel A. Bermejo atiende a la configuración que esta escurridiza noción ha ido adquiriendo en España en sus sucesivas etapas: las políticas restrictivas de la Restauración; la revitalización de esta aspiración con el regeneracionismo y la Institución Libre de Enseñanza; el fallido intento representado por el decreto de Silió de 1919; el reforzamiento del control y la conflictividad universitaria que caracterizan a la dictadura de Primo de Rivera; los modestos y efímeros progresos conseguidos en la Segunda República; la prolongada etapa de mutilación y adulteración de la propia idea de autonomía con el franquismo y la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, a pesar del débil ensayo aperturista de la Ley General de Educación de 1970; el complicado empeño por rescatar su significado y su vigencia durante el periodo de transición hacia la democracia, hasta llegar a su consagración como principio de rango constitucional; y finalmente, el papel asumido por el Tribunal Constitucional en la fijación precisa de su naturaleza y sus contornos.
Читать дальше