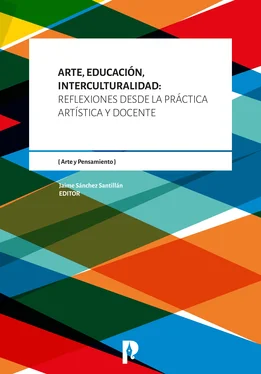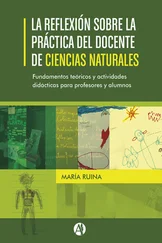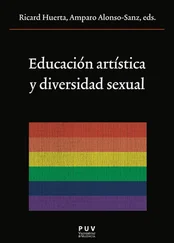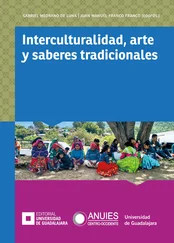Aunque en algunos contextos estas prácticas puedan ser marginales, lo cierto es que ya están siendo asimiladas como una forma de práctica perfectamente reconocible, bien como “tendencia” estética, bien como herramienta gubernamental para la mejora social. Muestra de lo primero es su presencia en el circuito dominante del arte (por ejemplo en el Turner Prize de 2015 otorgado al colectivo Assemble, la Bienal de Venecia de 2015, o las últimas documenta desde 1997), y de lo segundo, los múltiples programas, conferencias, publicaciones, concursos y políticas públicas sobre arte y transformación social que han llegado a arrinconar la financiación de propuestas que no tengan un fin social explícito (algunos ejemplos de esto serían el programa en arte social del Ontario College of Art and Design, el Master en artes y acción social del Hampshire College, la plataforma Creative Time, la línea de arte y transformación social del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, o la convocatoria Art for Change de la Obra Social “La Caixa” en España).
Incluso las prácticas artísticas llamadas autogestionadas o independientes no solo tienen una relación simbiótica con las prácticas institucionales (mediante el uso de recursos materiales comunes, la derivación de fondos mediante becas, premios y residencia, etc.), sino que también abren las puertas a la consagración de formas de trabajo autoexplotadoras basadas en la motivación y en una paradójica aspiración a la “libertad”. Como argumenta Isabell Lorey:
Quienes trabajan de forma creativa, estos precarios y precarias que crean y producen cultura, son sujetos que pueden ser explotados fácilmente ya que soportan permanentemente tales condiciones de vida y trabajo porque creen en su propia libertad y autonomía, por sus fantasías de realizarse. En un contexto neoliberal son explotables hasta el extremo de que el Estado siempre los presenta como figuras modelo. (2008: 74)
Así, el artista, por una vez, ha devenido punta de lanza del sector productivo puesto que permite experimentar con las posibilidades de un modelo de trabajador sin ataduras laborales (ni derechos), deslocalizado, infinitamente explotable (en todas sus facultades físicas, intelectuales, afectivas, y en todos los espacios y tiempos), y además apasionado por su trabajo, que identifica como realización personal. ¿Qué más puede pedir el mercado de trabajo?
Dado este contexto que acabo de trazar, al arte se le otorga un estatuto ambivalente puesto que se lo considera simultáneamente, aunque desde posiciones diferentes, como: a) un lujo irrelevante y prescindible; b) un producto de consumo que forma parte de un sector económico más; c) un ámbito estéticamente desinteresado en el que las emociones afloran y el espíritu se eleva; d) una herramienta efectiva para resolver de manera instrumental problemas tanto personales como sociales; o e) una actividad que resiste toda instrumentalización y cooptación para devenir la conciencia moral y política de toda una comunidad. Es decir, se espera y exige de los artistas demasiado o demasiado poco. Esto es una manera perfecta de desactivarlos de facto, ya que ninguna de las expectativas enumeradas se puede cumplir de forma unívoca.
Porque los artistas no son celebridades vanas, ni empresarios pujantes, ni genios inaccesibles, ni camilleros sociales, ni héroes morales. Probablemente, para entender su papel de manera más productiva, debamos explorar los territorios intermedios entre todos estos extremos y entender que el arte no es importante per se, o porque nosotras lo digamos en un ejercicio de preocupante narcisismo, sino por cuanto forma parte de un conjunto de prácticas relacionadas tanto con la producción de símbolos, valores y significados, como con dinámicas económicas que afectan aspectos tan clave como las políticas urbanísticas, la gestión gubernamental de lo social, las nuevas políticas de degradación de las condiciones laborales, los flujos económicos globales, etc.
Por consiguiente, la clave no está en defender o promover el arte como concepto genérico, con la creencia de que es siempre positivo y beneficioso para el individuo y la sociedad (bajo el argumento de que produce individuos inteligentes y equilibrados psicológicamente o fomenta una sociedad pacífica y tolerante, así como una economía floreciente). No olvidemos que el arte y la cultura son también el lugar de reproducción de formas de exclusión, jerarquías sociales y económicas (Bourdieu, Id., Bourdieu y Darbel, Id.), explotación de recursos materiales y subjetivos (Babias 2005, Lazzarato 1997), y expansión de conglomerados de entretenimiento (Miller y Yúdice 2004, Yúdice, Id.). Por ello es más productivo comprenderlos como un campo de batalla o, por lo menos, como un espacio problemático de negociación, que puede desplegarse en formas contradictorias, y no sólo como un lugar de expresión y celebración.
La lucha consiste precisamente en situarse como artista entre estas tensiones, sabiendo que no es posible esquivarlas, sin dejar de cuestionarse constantemente la posición adoptada, produciendo no obstante obras de arte inspiradoras que provoquen afectos, pensamientos y acciones, y todo ello sin morir en el intento con tanto contorsionismo ideológico. Igualmente --porque esto no es una cuestión individual sino también estructural-, el mismo desafío deben enfrentar las políticas culturales cuestionándose qué tipo de arte y cultura fomentan, al servicio de quién o de qué, producidos por quién, de qué modo y en qué condiciones.
La cultura y el arte son, como decía, un campo de batalla. En él se libran todo tipo de luchas, tantas, por lo menos, como “mundos” coexisten. También hay agentes, proyectos, teorías y debates que intentan hallar líneas de fuga desde las que desestabilizar la hegemonía del mercado y la instrumentalización gubernamental, así como sus manifestaciones concomitantes de la profesionalización y la genialidad. Siempre en posiciones precarias o casi invisibles, por moverse en los intersticios y cuestionar los campos de saber y los modos de hacer institucionalizados, sus líneas de fuga no son tanto relámpagos de energía que atraviesan la superficie de los sistemas de control -como supondría una definición más deleuziana-guattariana-, como un permanente esfuerzo por coordinar, alinear y combinar fuerzas para rehacer el mundo trazando trayectorias oblicuas que desmantelan (al menos provisionalmente) lo normativo.
En la intersección de los campos antes descritos se sitúa, de manera ciertamente incómoda, la enseñanza superior de las artes. Desde su conversión de academias de bellas artes a facultades de arte (o de arte y diseño, u otras variantes) -proceso que en España ocurrió a finales de los años 70-, este tipo de estudios se ha visto obligado a encajar en unas estructuras académicas poco afines a sus orígenes institucionales históricos. Si bien ambas eran rígidas, lo eran de formas diferentes, y producían subjetividades diferentes, además de haber seguido transformaciones no necesariamente paralelas a lo largo del tiempo.
Sin duda, esta incorporación ha tenido efectos normalizadores y estandarizadores en las facultades de arte, al deberse plegar, entre otros, a una estructura curricular, una temporalización de los estudios y una conceptualización de las formas de producción y diseminación del conocimiento que les eran ajenas. Ahora bien, los encajes incómodos también producen chispas interesantes, como por ejemplo la convivencia con otras disciplinas humanísticas, sociales o científicas; la incorporación de modos de enseñanza-aprendizaje menos personalistas y más abiertos al debate colectivo; o la entrada por la puerta grande -o pequeña, según como se mire- de la investigación artística en el panorama de las facultades de arte y de la universidad en general.
Читать дальше