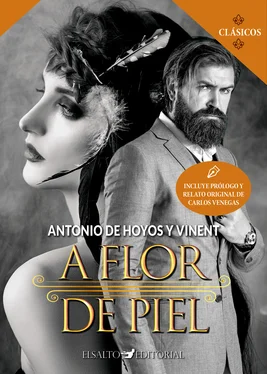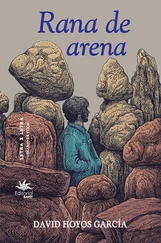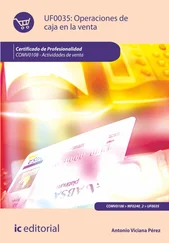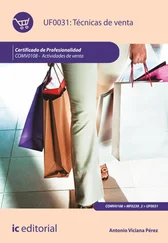Hallábase el teatrucho aquella noche casi vacío. En la pequeña sala, pintada de verde claro y alumbrada por algunos brazos de bronce dorado con tulipas de luz eléctrica, el director de orquesta, un anciano de plateada trova, luenga barba nevada y enorme nariz roja de alcoholizado, que evocaba en su apostura los retratos de los grandes genios musicales fotografiados en las fototipias 2de las cajas de cerillas, llevaba con la venerable cabeza el compás de la canallesca musiquilla, mientras sus torpes dedos corrían el teclado del destemplado piano; de los violines, el uno, adolescente, pálido, de rostro alargado, raído traje, corbata a la diabla y largas guedejas rojizas —hacía pensar en esas figuras semidolorosas, semigrotescas, que entrevemos al recorrer las páginas de un álbum de Gavarny —tocaba con aire ora arrobado, ora ensoñador; y el otro, un vulgar padre de familia, exornada la cara de dorados lentes y espesa pelambrera peinada en cepillo, arrancaba de mala gana desgarradas notas a su violín, ansioso de que llegase la hora de marchar, y maldiciendo de aquel público que hacía repetir, una y otra, vez los mismos aires. En las primeras filas de butacas, unos cuantos viejos verdes y algunos niños calaveras pateaban, coreaban, aplaudían y gritaban obscenidades; dos o tres paletos permanecían embobados ante las artistas.
—Maño, ¡qué pantorrillas! ¡Si lo supiese la parienta!
Y allá, al final del patio, enamorada pareja —barbudo el galán, frágil la niña— departían tiernamente. Arriba, en el gallinero, hacinábanse algunos chulos —pianistas, vividores, maletas y follones—, que recordaban extrañamente los príncipes velazqueños, con soldados y prostitutas.
En un proscenio, el excelentísimo señor don Pomponio Augusto Gómez; el «Héroe de la Pampa» se inclinaba sobre el barandal en contemplación de aquellas curvas, amenazando con estrellar la cabeza ilustre, nimbada por la gloria, respetada por las balas, donde tantos admirables planes guerreros se habían incubado, contra los vulgares tablones del salón-concert.
Tenía el general, con aquel rostro —tan moreno de color que le hacía parecer mulato— en que brillaban torvos los negros ojos, cobijados por enormes cejas, y en que la nariz de presa se inclinaba buscando por encima de los enhiestos mostachos los gruesos labios, y aquella estatura, que el ademán de noble fiereza agigantaba, el aspecto heroico de un bandolero italiano del siglo XVII, o de un guerrillero español de la epopeya de la Independencia. Su historia debió de ser aventurera y romancesca, y fue una de tantas borrosas historias como circulan por cuenta de los personajes sudamericanos. De origen desconocido, apareció, primero, como modesto industrial; después, acaparando todas las acciones —las malas, según María Montaraz— de varias compañías de seguros sobre vidas y capitales, compañías que dieron al traste con no pocas existencias y fortunas; prófugo después de declararse en quiebra, se alzó un buen día con la presidencia de la República después de la acción del fuerte de San José, en que, al frente de un pelotón de cincuenta jinetes, tomó el famoso reducto que se tenía por inexpugnable y que defendían veinte cañones y dos mil quinientos hombres, según él, pues malas lenguas —Tinita Franqueza y la Pancorbo— afirmaban saber de buena tinta que los cañones no disparaban y que los hombres eran veinticinco, contando nueve enfermos y once borrachos. Ahora viajaba por Europa en estudio de costumbres, que con trascendentales reformas deseaba implantar en su país, y el marqués de San Balandrán —embustero y lioso, que, cosa rara, sabía sacar partido de su vanidad en provecho propio—, siempre esclavo del protocolo, le servía de cicerone y sujetaba en aquel momento por los faldones del frac. El guerrero volviose, brillantes los ojos y congestionado el rostro:
—Es curioso… curioso… típico —y se frotó las manos satisfecho.
San Balandrán, gran amante, como buen español, de las tradiciones castizas —¡le importaban un bledo las tales tradiciones, pero posaba de serio y de castizo!—, habló de nuestros bailes.
—¡Oh, el tango! ¡Hermosa danza! ¡Lástima grande que lo hayan adulterado bailándolo mujerzuelas! ¡Y para qué público! ¡Había que ver qué publiquito!… Soez…
Bien lo sabía el general: era aquél achaque de los pueblos de raza latina.
—La sangre, querido marqués, la sangre.
Y satisfecho de su profundo sentenciar, hizo un gesto de suficiencia, y volviose para seguir contemplando a la bailaora.
Mientras una sonrisa concupiscente profanaba la noble majestad del rostro heroico, el marqués seguía lamentándose con homéricos acentos de la dolorosa decadencia habida en las danzas clásicas españolas. ¡Oh! los peregrinos bailes que tenían algo de las vetustas danzas sagradas, y algo de las lánguidas danzas moras. No conocía el general la de los Seises de la catedral de Sevilla. —La tradición…—. Y el marqués seguía, seguía disertando latamente sobre el acabamiento de las verdaderas costumbres nacionales, sin que el héroe, a caza de algún encanto entrevisto en los rápidos movimientos del baile, prestase atención a sus palabras.
—Es doloroso —jeremiaba el marqués—, bailes tan artísticos caídos tan bajo.
—Un dolor, mi amigo —asintió el general—. Porque la tal Lucerito ¡será una pieza…!
¡Una bribona de la peor especie! Se contaban de ella verdaderos horrores: se decía que mató a otra mujer por celos. ¡Una hembra bravía! Y eso que apenas si cumplirá los veintiún años.
Los ojos del general brillaron, mientras sus manos hacían un gesto de trágico espanto y sus labios formulaban trémulos:
—¿Veintiún años? ¡Qué horror! —y luego, distraídamente, como quien no quiere la cosa—: ¿Y dónde vive esa desdichada?
¡Pch! San Balandrán no la trataba; pero, si el general tenía empeño en conocerla, Julito Calabrés podía presentarle.
¿Empeño? ¡Ninguno! Curiosidad, mera curiosidad… Como había venido a estudiar costumbres…
—Claro está. ¡Naturalísimo!
Frente por frente, en una platea, se desbordaba procaz la cocotesca 3elegancia de «aquellas locas». En primer término, María Montaraz, vistiendo roja falda, blusa blanca con almidonado cuello y sangriento corbatín torero, coronados los rizos, negros como el azabache, por ladeado sombrerillo del mismo color que la corbata, adornado con enorme pluma, se abanicaba escandalosamente con el «perico» de taurómaco país, y flechaba con sus ojos de sacerdotisa de Osiris al Niño de las Verónicas, que tres filas más atrás lucía su empaque torero. Junto a María, inquietante en aquella su belleza de ocaso, la princesa Wladimirosky, de paso en Madrid, lucía la artificiosa blancura de su escote ubérrimo entre los terciopelos de un traje verde obscuro, ostentaba sobre sus cabellos de color de lino pequeño birrete negro adornado con dos plumas esmeraldinas que le caían hasta media espalda, y entusiasmada aplaudía las españolas danzas. Detrás de la Montaraz, y un poco al abrigo de las miradas insolentes del público, Lina Monreal, envuelta en gasas de un tono bleu Sèvres , al pecho enorme ramo de rosas rojas de Bengala, entre los rubios cabellos rosas y plumas a modo de lambalesco tocado, miraba con frecuencia al fondo del palco, donde se adivinaba fina silueta donjuanesca.
Había envejecido mucho Lina Monreal desde aquel glorioso triunfo que le costara la vida a Adolfo Luna. Junto a la jocunda cara de la alocada morena, resaltaba más la tristeza de sus ojos verdes, donde el sufrimiento esparciera una sombra melancólica. En su frente, antes tersa como hojas de magnolia, el beso trágico del sufrimiento que floreciera en el declinar de su vida, había impreso un pliegue doliente. Su rostro se crispaba en gesto sobresaltado, casi ansioso, y sus movimientos, antaño gatunos, plenos de sutil gracia, eran ahora lentos, con un no sé qué de dejadez que impresionaba.
Читать дальше