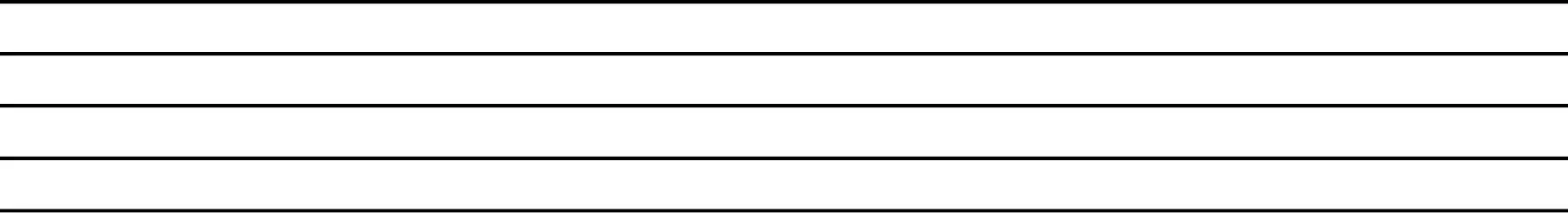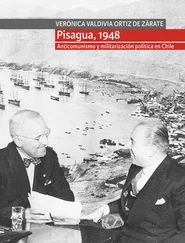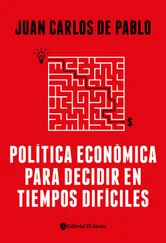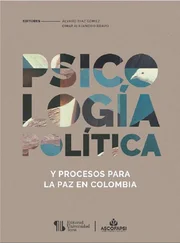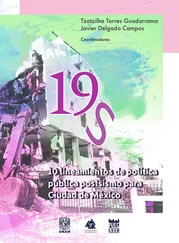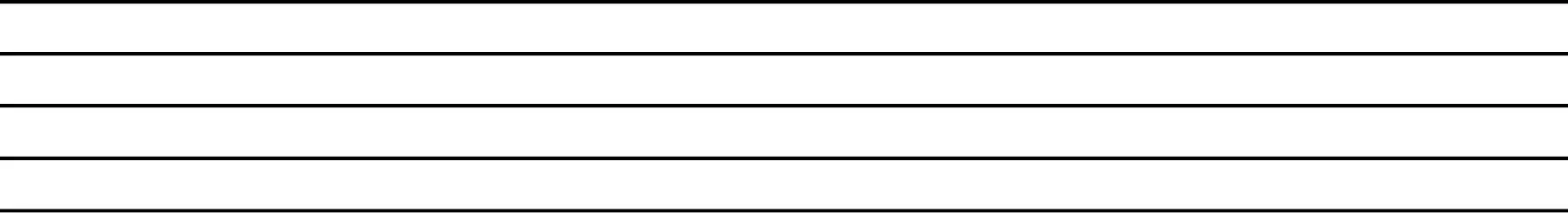
Tema 3. La soberanía popular y el totalitarismo
Objetivos: a) situar a Rousseau dentro de las teorías contractualistas y, a partir de un análisis de su concepto de voluntad general, determinar si es posible o no considerarlo un precursor (teórico) del totalitarismo; b) realizar un acercamiento al concepto de soberanía y pensar en su importancia para los sistemas políticos.
Texto
Rousseau, la voluntad general y el totalitarismo
Presentación
«Para que el pacto social no sea un formulario vano, implica tácitamente el compromiso, único que puede dar fuerza a los otros, de que quien se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo» (Rousseau, 1985, p. 168).
En el libro Teoría general de la política, el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio (2009) caracteriza a un autor clásico como aquel que siempre es actual, «por lo que cada época, es más, cada generación, siente la necesidad de releerlo, y al hacerlo lo reinterpreta». Y entre ellos, se refiere a Rousseau con el siguiente interrogante: «¿democrático o totalitario?» (p. 145). Es decir, en términos de Bobbio, Rousseau no solo es un «autor clásico» porque a) es un intérprete autorizado de su época, b) construyó teorías-modelo para comprender la realidad, sino que también lo es porque c) siempre podemos volver a él, reinterpretarlo o reinterrogarlo. Pues bien, esto último es lo que se busca en este escrito. Aquí no se opta por la primera opción de Bobbio, esto es, si Rousseau fue democrático, pues esta es la teoría que se generalizó en Occidente, gracias a la influencia de la Revolución francesa, sino que vamos a optar por escudriñar, partiendo de los conceptos de voluntad general y soberanía, si se puede hablar o no de un Rousseau totalitario.
Para abordar la cuestión, se divide el escrito en dos partes. En primer lugar, se analizan los conceptos de voluntad general y soberanía, y se exponen sus características; en la segunda, se examina y se establecen relaciones entre esos dos conceptos con el totalitarismo, y se determinan sus puentes. Finalmente, se harán, como colofón, unas consideraciones en torno a Rousseau y el significado de El contrato social.
1. Rousseau, la voluntad general y la soberanía
Rousseau pertenece a la tradición contractualista, esa tradición que se remonta a la antigüedad, por ejemplo, en los sofistas, donde a Protágoras se le atribuye el establecimiento del nomos (leyes o costumbres) por convención, esto es, por contrato (Calvo, 1986); esa misma tradición que Nietzsche, en 1887, en La genealogía de la moral, calificó de «fantasía» cuando aludió al carácter irreal e imaginario del contractualismo: «Quien puede mandar, quien por naturaleza es “señor”, quien aparece despótico en obras y gestos, ¡qué tiene él que ver con contratos!» (1997a, p. 111) . Pues bien, Rousseau tiene tras de sí el contractualismo de Hobbes y de John Locke principalmente, entre los más populares y conocidos en la época. Sin embargo, su concepción no es exactamente igual. En Rousseau el contractualismo tiene otros sentidos, otras connotaciones, otros supuestos. Frente a Hobbes, por ejemplo, la concepción de la naturaleza humana es diferente: para Hobbes el estado natural es un estado de guerra permanente, mientras para Rousseau, como buen precursor del romanticismo, el estado de naturaleza es la bondad misma del hombre, una bondad corrompida, precisamente por la civilización de la época, por la técnica, el progreso y el materialismo naciente de la clase burguesa en ascenso y cuyas consecuencias eran palpables ya con la Revolución Industrial. Con todo, el esquema formal de Rousseau es el mismo que el de otros contractualistas: hay un paso del estado de naturaleza al «estado civil».
En el estado de naturaleza el hombre es bueno, es puro sentimiento (muchos han hablado aquí del buen salvaje, de la influencia de Tomás Moro, de su utopía y del deseo de realizarla en México de Vasco de Quiroga, una concepción que habría surgido de la teoría del buen salvaje alimentada por los cronistas de América y su texto e interpretación en Europa a partir del siglo XVI). De este estado se pasa al estado civil, se llega al pacto social. Rousseau, como sus contemporáneos, y aunque por razones diferentes, también llegó a la conclusión de que el hombre no podía permanecer en este «estado feliz», no por la guerra permanente ni por esa especie de antropología política negativa de Hobbes, sino debido a causas naturales: diluvios, erupciones volcánicas, terremotos, variaciones climáticas bruscas (Rodríguez, 1985, p. 145; Bloom, 2006) Esas catástrofes lo obligaban a juntarse con otros hombres y a vivir en comunidad, lo obligaban a «sumar sus fuerzas» en pro de la necesidad de vivir. Pero si el hombre en la naturaleza es libre e igual, en el estado civil estas características no serán enajenadas o cedidas, sino simplemente transformadas. Y para el paso de un estado al otro es necesario el contrato, el pacto. Por eso, el problema principal que tiene que resolver el contrato social es:
Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. (Rousseau, 1985, p. 165, énfasis agregado)
Esa unión de «cada uno a todos» es lo que forma la voluntad general, el pueblo, el cuerpo político, la comunidad política. Y en adelante, ese pueblo, esa comunidad política, solo se obedecerá a sí misma, se dará a sí misma la ley, los derechos y las obligaciones. En ella, lo natural del hombre (el sentimiento, el instinto, los bienes, la libertad y la igualdad) se transformarán, se cualificarán. Por eso, en el estado civil, en estricto sentido, la libertad y la igualdad se mantienen, pero potenciadas, garantizadas, así como ocurre con los bienes. A su vez, el instinto se transformará en justicia, y los apetitos del hombre serán «controlados» por la razón. Dice Rousseau (1985):
Solo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre, que hasta entonces no había mirado más que a sí mismo, se ve obligado a obrar con arreglo a otros principios y a consultar su razón antes de escuchar sus inclinaciones […] Podría agregarse a las adquisiciones del estado civil la libertad moral, única que hace al hombre verdaderamente dueño de sí, pues el impulso de simple apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. (pp. 168-169, énfasis agregado)
Aquí, en el estado civil ha sucedido algo cualitativo, significativo: el hombre se ha vuelto moral, ha adquirido la moralidad, como sostiene Jean Jacques Chevalier (1997) en su ya clásico libro Las grandes obras políticas: desde Maquiavelo hasta nuestros días. Y por eso hay libertad e igualdad legítimas, morales. Y eso constituye la legitimidad del contrato social. En este mismo sentido, es necesario aludir a algunas de las características de la voluntad general, en especial, resaltar dos cosas. La primera, que ella no es la simple suma de las voluntades particulares, pues aquí no se busca el interés particular, egoísta, sino el bien común, el interés general; la segunda, que en la voluntad general el hombre se convierte en ciudadano y súbdito, es decir, él es el que manda y él es el que obedece, se manda y se obedece a sí mismo, lo que equivale a decir que como todos no han dado más de lo que reciben, se mandan y se obedecen a sí mismos. Esto no es otra cosa que la autolegislación kantiana. Es, de hecho, la aurora del imperativo de Kant. No olvidemos que Kant llamó a Rousseau el «Newton de la moral», y que el «obedecerse a sí mismo» de Rousseau —la ley— se traspasó a la ley que la razón se da a sí misma, esto es, el fundamento de la razón práctica, lo que la hace posible. En los escritos recogidos en castellano como la Filosofía de la historia de Kant (1964) se dice:
Читать дальше