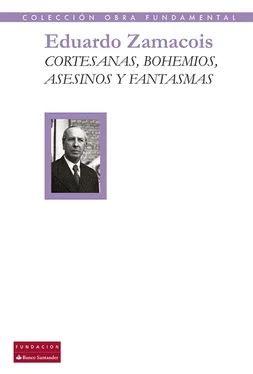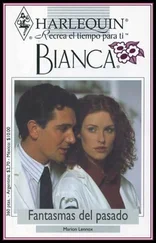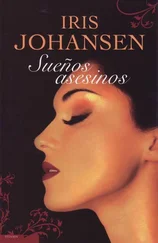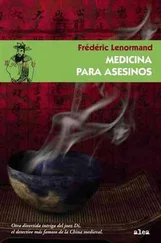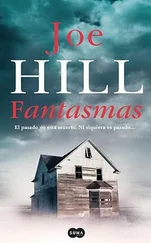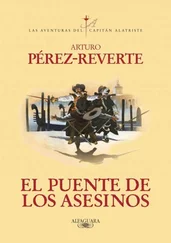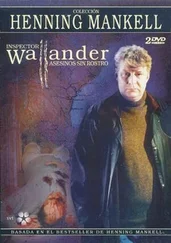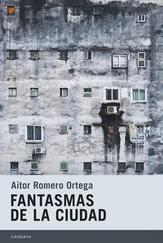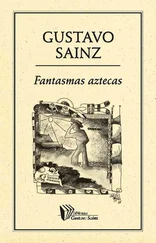Desde aquel ya lejano año de 1971 hasta el presente, la obra de Zamacois ha crecido entre los círculos especializados6, círculos trascendidos por Un hombre que se va7, apasionante obra de marquetería que ensambla multitud de páginas anteriores y aun obras enteras, verbigracia Años de miseria y risa o Confesiones de un «niño decente ». ¿Razones o sinrazones de tanto olvido? Además del corte de la guerra y el exilio, Zamacois posiblemente sea víctima de una pereza mental que le mantiene en sus primeros éxitos, obtenidos en el ámbito de la llamada novela galante. Rafael Cansinos-Assens lo fijó ahí en La nueva literatura, y en ese compartimento continúa anclado para buena (o mala) parte de los historiadores de nuestra narrativa, a pesar de que dicho ensayo apareciera en 1916, cuando Zamacois, superada esa etapa, ya se ocupaba de «temas más serios», como el mismo Cansinos apuntó entre errores:
«La novela galante era una novela ligera, llena de chispeante ingenio francés o florentino, con seducciones fáciles, bailes de máscaras, cenas en los reservados y champagne. Hubo un tiempo —hasta 1900— en que este género literario estuvo muy en boga entre nosotros; y raro será el escritor de aquella época que no lo haya cultivado al menos con amor efímero e incidental […]. Pero el cultivador sistemático de este género novelesco, el que afirmó la intención galante en mayor número de obras y fue alma de la más notoria de aquellas revistas galantes […], fue Eduardo Zamacois, el autor de Seducción [en realidad El seductor, Barcelona, Sopena, 1902], Punto Negro [Madrid, Imprenta de Fortanet, 1897] y tantas otras obras de esta clase, que marcan la primera manera de este escritor, orientado luego hacia temas más serios. Véase Tik-Nay o el payaso inimitable [Tik-Nay, payaso inimitable, Barcelona, Sopena, 1900]».
Esa sigue siendo la imagen dominante en la caracterización novelística de Zamacois, repetida por César González Ruano en sus memorias: «Había recorrido el mundo y traído a la literatura española el naturalismo francés y la fórmula de la novela erótica»8. Como si su obra, integrada por nada menos que ciento veinte títulos y varios miles de artículos periodísticos, se hubiera detenido en el tránsito del siglo XIX al XX, cuando el autor ni siquiera alcanzaba veinticinco años de edad, dejando de lado sus (a mi juicio) mejores vertientes narrativas: la social y la de misterio, amén de hacer caso omiso de sus facetas teatral, viajera, periodística y ensayística.
Arrastrado al exilio con sesenta y siete años, la guerra, contada y sufrida desde un periodismo de circunstancias9, le arrebató «lo más entrañable que había en mí: el deseo de escribir», «porque el destierro me había sacado del ambiente castellano que yo necesitaba para las novelas seguidoras de Las raíces»10; únicamente retomó la escritura, ya en sus últimos años, desde el memorialismo. Lo demás fueron menesteres adventicios: consultorios radiofónicos («El confesionario del amor», charlas bien pagadas desde La Habana, de «éxito continental»11), doblajes para Metro Goldwyn Mayer y Paramount, un período «de esclavitud» en la redacción neoyorquina de Reader’s Digest del que se liberó para volver a la radio con cuarenta novelas12, y un centón de colaboraciones periodísticas (El País, Bohemia, Carteles o Alerta en Cuba; Todo de México; Clarín, Mundo Argentino, Maribel o Sintonía en Argentina), a salto de mata entre país y país, amparado por la nacionalidad cubana, lo que le otorgó una libertad de movimiento que la condición de rojo le negaba13.
Reivindicado en la España de los sesenta por Federico Carlos Sainz de Robles, a cuyo juicio se trató de uno de los escritores «que más han influido, entre 1907 y 1936, sobre las promociones siguientes», sus gestiones, al principio solitarias y siempre loables, se vieron favorecidas por la política aperturista dispuesta por Fraga Iribarne desde el Ministerio de Información y Turismo (1962-1969), en este aspecto concretada a través de La Estafeta Literaria de Luis Ponce de León, revista oficial de vida larga14, y por medio de Joaquín de Entrambasaguas, que incluyó Memorias de un vagón de ferrocarril entre Las mejores novelas contemporáneas, y para quien la escritura galante «rebaja la categoría de gran parte de su producción»15.
La Estafeta Literaria le cursó entonces una invitación generosa para viajar a España: dos pasajes, hoteles, dinero para gastos. Zamacois, halagado, empezó por aceptar. El plan quedó cerrado, pero, inopinadamente, volvió sobre sus pasos. ¿Por qué? Al tanto de los periódicos españoles, enseguida cayó en la cuenta de que no se le trataba como escritor, sino como curiosidad: antigualla de noventa y tantos años, todavía erguido y con salud para saltar de un continente a otro. Viéndolo con lucidez, escribió a Ponce de León: «Yo leo entre líneas lo que dicen los periódicos de mi viaje, y hay en sus comentarios más compasión que aprecio. Es mi edad, antes que mi obra, la que estiman digna de glosarse […]. Me consideran un fracasado, un inútil que ya sólo piensa en dónde echarse»16.
Y así no. Consciente de que encaraba los años finales de su existencia, el escritor se afirmaba en la dignidad: «Yo seré un olvidado, pero no un vencido de la Vida»17, y muchísimo menos, apreciación que corre de mi cuenta, un desertor de la literatura, señaladamente de la narrativa, porque hasta sus últimas cartas familiares responden a la idiosincrasia del contador de historias, con muy logrados microrrelatos.
Se negó, pero desde La Estafeta insistieron y al final, cediendo en sus reparos, Zamacois y su mujer, Matilde Fernández, volvieron de visita a España, insistiendo en que ese retorno fugaz se desarrollase con discreción. De visita, insisto: sabiendo que su hogar, su vida, irreversiblemente estaba al otro lado del mar. Fue en la primavera de 1969.
Zamacois confirmó sus peores sospechas: nadie le leía, el tajo de la guerra había calado demasiado hondo: «Este viaje me ha hecho mucho daño», confió a su sobrino Ricardo tras regresar a Buenos Aires18, y del mismo tenor se manifestó con Ramón Solís, sucesor de Ponce en la dirección de La Estafeta: «Será porque me he convencido de que para mis compañeros (de esta generación) no paso de ser una figura un tanto pintoresca y no tienen de consiguiente mayor interés en comprar mis libros». Se reencontró con familiares, estrechó amistad con Federico Carlos Sainz de Robles, con Dámaso Santos, con la gente de la revista. Pero nada más. Su tiempo, sus cosas, sus gentes habían declinado. Él era otro: «El Zamacois que tú abrazaste en abril ya no era el que fue; se le parecía pero era otro». Pocos meses después, le alcanzó la mano de nieve. Siempre caballero, se marchó con elegancia: «Adiós, Ricardito, despídeme de todos»19.
I
Zamacois, Zola: esta sería la primera referencia, el punto de partida para la caracterización de su obra narrativa; maestro literario, espejo de conducta y modelo de compromiso, con J’accuse como «monumento de honradez, de elocuencia y de valor cívico»20. Zamacois lo expone paladinamente en sus memorias y aun mucho antes. Esa profesión de fe en los principios del naturalismo ya la manifestó en Consuelo (1896):
«Yo también soy defensor entusiasta del naturalismo […]; el empirismo en medicina, el positivismo en filosofía, el realismo en literatura y en artes, esas son las grandes conquistas del espíritu moderno».
Y esa actitud se acentuó en el tránsito, sin rupturas ni renuncias, de la novela galante a la novela social (su última novela galante, Don Juan hace economías, escrita en 1935, apareció en 1936, en vísperas de la guerra). Zamacois, a la manera de Zola, preparaba los temas y escribía desde su propia experiencia, sin dejarse aplastar por los documentos y poniendo la imaginación al servicio de la verosimilitud:
Читать дальше