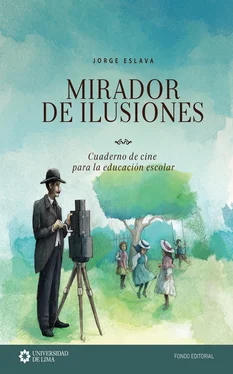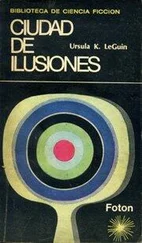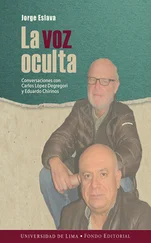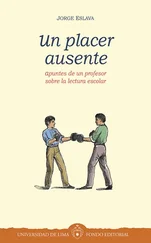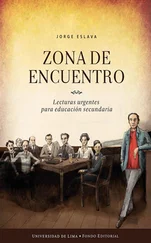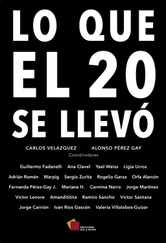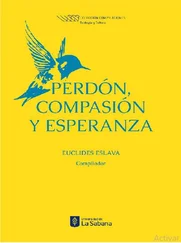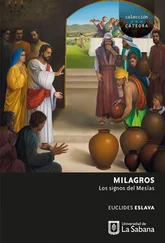Esta idea de extrañamiento e ineptitud de la realidad es clave para entender la novela y la película, si bien la historia experimenta pronto un giro en el argumento con la presencia de Cecilia, una joven modelo con quien el protagonista empieza una enfermiza relación erótica que lo arrancará del aburrimiento, pero que a cambio lo llevará a un trágico final. A pesar de las variaciones en la adaptación, ni la novela ni la película logran emerger del fango; sus personajes son siempre seres viscosos e infelices, y las situaciones que viven son degradantes. Aun así, el cine nos sirve para conocer las bajezas del alma humana.
Nos recuerda el educador Constantino Carvallo que el poeta Paul Valéry afirmaba que “el gusto es el resultado de mil disgustos”; es decir, alcanzar el buen gusto cuesta esfuerzo. Es como todo proceso educativo: difícil, áspero y pesado. ¿Acaso nuestros alumnos permanecen felices en clase? Tenerlos concentrados y satisfechos es un logro pedagógico 6. Los hábitos cotidianos, las lecciones de clase, el desarrollo de la inteligencia y la sensibilidad exigen una firme voluntad. Creo que conseguirla es parte de la tarea docente.
Supongamos que nos propusiéramos conocer la cultura peruana y lo hiciéramos a través de obras como Los ríos profundos (1958), novela de José María Arguedas, o Wiñaypacha (2018), película de Óscar Catacora; los panalivios de Nicomedes Santa Cruz o los valses de Chabuca Granda; La casa de cartón (1928), nouvelle de Martín Adán, o Las hijas de Nantu (2018), documental de Willy Guevara sobre la cultura de los awajún. Muy probablemente la mayoría de los estudiantes las calificarían de expresiones “lentas” y “aburridas”. ¿Pero nos atreveríamos a desconfiar de sus virtudes estéticas y sociales o de su energía transformadora?
HOMENAJE AL BUEN CINE
Advierta, querido lector, los vínculos que hemos señalado en el subcapítulo anterior entre literatura y cine, a través de adaptaciones de novelas a películas diametralmente opuestas: acción frente a inmovilidad, optimismo frente a desesperanza, presteza frente a lentitud; en suma, diversión y aburrimiento enfrentados y unidos, no obstante, en la pantalla. Y, sobre todo, de qué manera el cine se las arregla para trasladar los asuntos más indescifrables y espesos de la realidad a la ficción.
Para cerrar esta introducción sobre el poder disolvente de la ficción, que muda la gravedad del mundo concreto a una realidad de sustancia diferente, dudé entre dos películas: La rosa púrpura del Cairo (1985), de Woody Allen, y Mulholland Drive (2001), de David Lynch. Opté por la entrañable comedia dramática del cineasta neoyorquino. Una frase de su guion me ayudó a decidirme: “Los seres de ficción quieren tener una vida real y los seres reales una vida de ficción”.
Creo que esta frase refleja nuestra condición humana de vigilancia ante los deseos más urgentes y nos lleva, además, a aceptar la fantasía como un ámbito ubicado más allá de los límites tangibles. La película de Woody Allen se refiere de una manera brillante al cine y su relación con la realidad 7. Tratemos de explicarlo: Cecilia, una joven esposa —interpretada por Mia Farrow—, es maltratada por su esposo, un haragán que la golpea y le arrebata el poco dinero que gana como camarera. Una noche, volviendo a casa, ella vacila frente a la cartelera de cine —se exhibe La rosa púrpura del Cairo , lo cual insinúa una interpretación— y opta por quedarse a ver la película.
Regresa a casa y nuevamente el marido la forcejea, le quita el dinero y se larga con sus amigotes. Al día siguiente, por la noche, ya no duda: subyugada por las imágenes y en particular por el apuesto galán de la película, ella repite una función tras otra. Entonces se produce el milagro: es el encuentro entre dos seres inocentes que se descubren en el lado equivocado: ella y él parecen no estar a gusto donde están. Esta es la escena emblemática y sublime del filme que procuraré reproducir fielmente.
En el encuadre ingresan dos hombres y una mujer vestidos con trajes formales y cargados de maletas. Se encuentran en el interior de una mansión y acaban de volver de un viaje turístico a Egipto. Lucen cansados, aunque felices con el retorno. Detrás de ellos ingresa un hombre joven con indumentaria de arqueólogo. Mientras los primeros hombres comentan que no volverán a “mirar un camello” y la mujer señala que no ve la “hora de cambiarme de ropa e ir a los clubs”, el joven investigador está impresionado de conocer ese “lugar estupendo”.
“No dejo de pensar que hace 24 horas estaba en Egipto —dice y agrega después de una pausa—: No conocía a nadie de esta gente maravillosa y aquí estoy, al borde de un alocado fin de semana en Manhattan”. Y continúa la conversación con unos martinis secos que ofrece el anfitrión y que el arqueólogo no acepta cordialmente. En esta escena se produce el punto de quiebre, cuando ella la ha visto varias veces…
“No conocía a nadie de esta gente maravillosa… —repite él, pero esta vez algo se trastoca: titubea, mira con inquietud la platea— y aquí estoy, al borde de un alocado fin de semana en Manhattan…”. De pronto fija su mirada en un punto del público y se dirige a alguien en particular. Exclama: “¡Dios mío, realmente te debe gustar esta película!”. En su butaca, Cecilia se siente aludida. “¿Yo?”, pregunta desconcertada. “Has estado allí todo el día —dice él y agrega—: Antes te vi dos veces”. Ella vuelve a preguntar: “¿Te refieres a mí?”. “Sí, tú. Has estado… Es la quinta vez que la miras”. Un zoom acerca a él a la pantalla. “Debo hablarte”, suplica a la vez que consigue escapar de la ficción. Los otros personajes le reclaman: “¡Escucha, estás del lado equivocado! ¡Regresa, estamos en medio de una historia!”. Él responde muy suelto de huesos: “Quiero echar un vistazo. Sigan sin mí”.
Se acerca a su butaca y le pregunta: “¿Quién eres?”. “Ce… Cecilia”, balbucea ella. Él la toma de la mano y la apura a seguirlo: “Vayamos a un lugar donde podamos hablar”. “¡Estás en la película!”, aclara ella. “¡No, Cecilia, estoy libre!”, exclama el galán.
Cruzan la platea y huyen de la sala, ante el terror de todos los espectadores de la película que vemos maravillados. Es, ciertamente, una película dentro de otra. Ella y él viven un romance al margen de todo compromiso, sin libretos ni reflectores… Hasta que una señal y luego otra de la realidad amenazan su mundo idealizado, delatando que viven en dos planos —sugeridos por el doble cromatismo del filme: el blanco y negro, y el color— y que la colisión de estos dos planos coincide con la despedida de Cecilia. No diré más de la historia. Sin duda es un hermoso e inteligente homenaje al buen cine y al espectador consciente de desvanecerse ante la pantalla.
PLANO I
CINE Y EDUCACIÓN ESCOLAR
Toda pedagogía tiene que adaptarse a los niños y a los jóvenes a los que se dirige, pero nunca en detrimento de su objeto. Si no respeta su objeto, si lo simplifica o lo caricaturiza a ultranza, incluso con las mejores intenciones pedagógicas del mundo, está haciendo un mal trabajo. Especialmente en el caso del cine, ya que los niños no han esperado que se les enseñe, como se suele decir, a “leer” las películas para ser espectadores que se consideran a sí mismos perfectamente competentes y satisfechos, antes de cualquier aprendizaje. A menudo, la principal causa de todos los peligros es el miedo (legítimo) de los docentes que nunca han recibido formación específica en este campo y que se aferran a cortocircuitos pedagógicos tranquilizadores, pero que sin lugar a dudas traicionan el cine. Estos cortocircuitos provienen casi siempre de abordar la película como productora de sentido (el autor ha elegido este ángulo o este encuadre para significar tal cosa) o, en el menos malo de los casos, de emoción. Lo decisivo, estoy cada vez más convencido, no es siquiera el “saber” del docente sobre el cine, sino la manera como se acerca a su objeto: se puede hablar de cine de un modo sencillo, y sin temores, a poco que se adopte la buena postura, la buena relación con ese objeto que es el cine.
Читать дальше