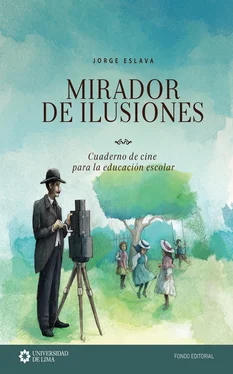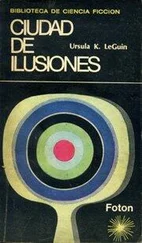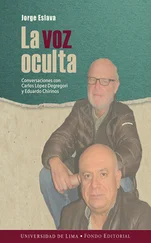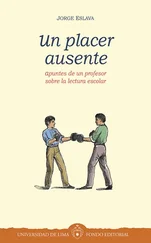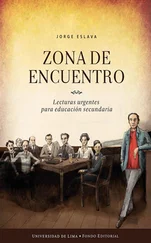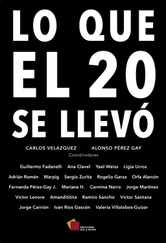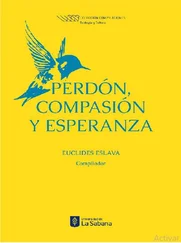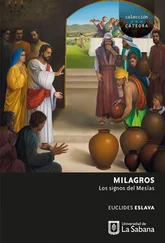Adviértanse las múltiples representaciones de personajes y acciones, la manipulación de títeres en los teatrillos de lona, el vocerío múltiple y la imitación de sonidos; en fin, el “pandemonio” que se crea ante el lector merced a la vivacidad y la audacia de los movimientos consigue acelerar el ritmo, recortar las escenas y acentuar la repetición que semeja la barahúnda del rodaje de una película. Y luego ya más ordenado, depurado una y mil veces, se traduce en el sortilegio que produce su proyección. Ese es el goce que busca la gran mayoría de personas: suspender la rutina y sentirse bien consigo mismo e, incluso, compartirlo con las demás sombras que pueblan la sala de cine.
Claro que los juegos que aparecen en la pintura de Bruegel se han extinguido de las calles; ya nadie juega a la gallinita ciega, al caballito de palo, a los zancos, al aro que gira… con las justas sobreviven el trompo y las canicas en algunos barrios populares de hoy. Tampoco creo que los niños fantasean con un País de los Juguetes —el apellido Collodi ha sido reemplazado por las marcas Samsung, Apple o Huawei—, del mismo modo como no creo que Hollywood siga siendo la ciudad mítica retratada por Elmer Rice en su novela El viaje a Purilia ; en las últimas décadas, varios escritores la han despellejado de todas sus apariencias de gran capital cinematográfica 2.
Por eso mismo, y no obstante el placer que sentimos ante la pantalla, también una película puede transmitirnos una carga negativa, como tantas historias que nos provocan un temblor emocional y nos arrancan lágrimas, o nos producen un malestar. En uno u otro caso y a pesar de los fingimientos de la pantalla, nos gusta ir al cine con amigos o rara vez solos. Y así ha sido desde los inicios del siglo XX en que el arte aceleró su tren de sombras.
MENTIRAS DE LA PANTALLA
Solo siete años después de la primera proyección presentada por los hermanos Lumière en el Grand Café de París 3, el ilusionista francés Georges Méliès proyecta su película de ciencia ficción Viaje a la Luna (1902) 4, escrito por su hermano Gaston Méliès. El guion basado en novelas de Julio Verne y de Herbert George Wells presenta una convulsionada convención de astrónomos (medio magos y medio chiflados), en la que el presidente propone efectuar un viaje a la Luna. Discuten, agitan sus barbas blancas, diseñan un plan y deciden fabricar una cápsula espacial. Una comitiva de seis científicos aborda la nave, que es lanzada al espacio por un inmenso cañón.
A continuación vemos, desde la perspectiva de la nave, cómo se va aproximando a la Luna hasta que se incrusta en el ojo derecho del satélite. Los astrónomos salen de la cápsula, se desperezan y observan la hermosa vista que les ofrece el ojo de la Luna. Se precipitan luego tres minutos de escenas trepidantes: gigantescos hongos, personajes extraños, un juicio al que son sometidos los visitantes, un ambiente palaciego, una revuelta y un escape desesperado. La nave regresa a la Tierra y cae en el mar, de donde son finalmente rescatados. Grandes desfiles y fanfarria para celebrar a los héroes, quienes exhiben, como trofeo, a un selenita que en su afán de detener la nave se aferró a la parte posterior y ha sido ahora domesticado.
Esto y mucho más puede leerse en la singular novela gráfica La invención de Hugo Cabret (2007), del escritor norteamericano Brian Selznick. Se trata de un libro bellísimo, impreso en blanco y negro, básicamente ilustrado a carboncillo, aunque también cuenta con unas fotografías de época respetuosamente intervenidas y unas pocas páginas de texto. Su historia se sitúa en la Francia de 1931 donde un niño huérfano, hijo de un relojero, ha heredado de su padre la devoción por la exactitud del tiempo y sus misteriosos mecanismos concentrados en dos objetos simbólicos: un inservible muñeco de cuerda y un cuadernillo de notas para repararlo.
Revisemos los elementos de este apasionante relato de aventuras: el pequeño Hugo vive a escondidas en la torre de una estación de ferrocarril, en una buhardilla tras el enorme reloj de su abigarrada arquitectura; las galerías de la sala de ingreso son frecuentadas por numerosas personas, donde un enigmático juguetero atiende su modesta tienda de cachivaches, cuyas piezas pueden servir para reparar el muñeco. Asimismo, una adolescente inquieta, muy aficionada a la lectura, establece un vínculo con él y lo anima a correr mil riesgos.
A medida que avanzamos en la lectura, vamos percibiendo su deuda con el cine: desde las imágenes, sus secuencias vertiginosas y sus encuadres; los bordes negros que sugieren fotogramas de un filme; los carteles que anuncian cada capítulo; la cuidadosa administración de la intriga…, poco a poco, las referencias cinematográficas a través del universo imaginativo de Georges Méliès. Creo que este libro es una hermosa posibilidad para internarse en esa otra vida que ofrece el cine. Y está tan próximo a este arte que no tardó en llegar su versión filmada en 3D, que simula la visión tridimensional humana 5.
Tanto la novela gráfica como la película son manifestaciones de la ficción que se inscriben dentro de lo que podríamos denominar género de aventuras ; son fáciles de seguir, entretenidas e incluso apasionantes. Como buscamos olvidarnos de los rigores del tiempo y de las preocupaciones, los noventa minutos de una película nos parecen una bendición. Cuántas veces recibimos una película ligera como un bálsamo y tan pronto se acaba el filme nos sentimos renovados, como si hubiéramos vivido el más reparador de los sueños.
Sin embargo, también existen películas densas, que no nos facilitan la tarea de vivir: son historias complicadas, incómodas, que no licencian nuestra conciencia ni nuestro juicio. Desde luego que este tipo de películas concita a un menor número de espectadores, muchas veces son producciones independientes o de directores raros, los llamados de culto , que tienen poco interés en las luminarias de la gran industria cinematográfica. En esta línea, quiero tocar El tedio (1998), coincidentemente también una película inspirada en una obra literaria. La novela pertenece al escritor italiano Alberto Moravia, fue publicada en 1960 y es, como buena parte de su obra, de carácter existencial. El propio Moravia, como persona, era sustancialmente un pesimista humanista. Puede comprobarse en El rey está desnudo (1982), un libro de entrevistas:
No creo que el hombre haya nacido para ser feliz, sino para expresarse. Y la expresión es una cosa dolorosa, difícil, áspera y… que no sirve para nada.
—La vida es trágica…
En efecto, creo que la tragedia es el fundamento de la vida humana […]. (p. 236)
La novela está narrada en primera persona y la película también, a través de una predominante cámara subjetiva que se sitúa detrás de los ojos y de la sensibilidad del protagonista. La primera se inicia con un prólogo en el que se presenta el personaje: un pintor que carece de energía creadora y que no consigue permanecer más de diez minutos ante el lienzo… sin el deseo de destruirlo, convencido de haber llegado al fin de una larga y antigua discusión consigo mismo.
No tarda en declarar que desde su infancia ha sido víctima del tedio y esboza una teoría al respecto… Acá es donde me gustaría abrir la gran interrogante sobre esta emoción de disgusto y hastío, tan alejada del placer que naturalmente nos proporciona el cine. Leamos unas líneas del prólogo para comprenderla mejor:
Para muchos, el tedio es lo contrario de la diversión; y diversión es distracción, olvido. Para mí, en cambio, el tedio no es lo contrario de la diversión; más bien podría decir con franqueza que en ciertos aspectos se parece a la diversión, en tanto que provoca distracción y olvido, aunque sean de una índole muy particular. El tedio es para mí una especie de insuficiencia, incapacidad o escasez de la realidad. (Moravia, 1986, p. 14)
Читать дальше